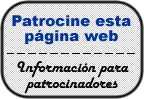|
|
Herramientas para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos |
Este Portal usa cookies. Si usa nuestro Portal, acepta nuestra Política de cookies |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INFORME REMHI Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) |
|
- Tomo I: Impactos de la violencia - Tomo II: Los mecanismos de la violencia |
TOMO I: IMPACTOS DE LA VIOLENCIA
CAPÍTULO PRIMERO.- CONSECUENCIAS INDIVIDUALES DE LA VIOLENCIA
El impacto traumático en la actualidad
2. LOS PROCESOS DE DUELO ALTERADOS
CAPÍTULO SEGUNDO.- LA DESTRUCCIÓN DE LA SEMILLA
1. La violencia contra la infancia
3. La militarización de la infancia
CAPÍTULO TERCERO.- LA AGRESIÓN A LA COMUNIDAD
1. destruccion y pérdidas colectivas y de la comunidad
2. La desestructuración y crisis comunitaria
3. La militarización de la vida cotidiana: El impacto de las PAC
4. La identidad social: violencia frente a la religión y la cultura
CAPÍTULO CUARTO.- ENFRENTANDO LA VIOLENCIA
1. LAS DISTINTAS EXPERIENCIAS DE LA POBLACIÓN
CAPÍTULO QUINTO.- De la violencia a la afirmación de las mujeres
1. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
3. UNA PRÁCTICA CONTRAINSURGENTE
4. LAS CONSECUENCIAS DEL DESPRECIO
CAPITULO SEXTO.- PARA QUE NO VUELVA NUNCA MÁS
1. VERDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
INFORME REMHI
Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)
TOMO I: IMPACTOS DE LA VIOLENCIA
CAPÍTULO PRIMERO
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES DE LA VIOLENCIA
Yo le quisiera contar esto, de lo que a mí me había dolido bastante, más que todo, antes de empezar cuando le dije que lo iba a contar, yo estaba muy tensa y hasta ahorita siento aquí más por pensar en todas esas cosas, porque ya lo veo desde otro punto de vista, ya no me duele más que el momento que lo estaba viviendo, claro lo he vivido de otra forma pues, y hasta a veces me da, no sé como me nace el rencor y contra quien desquitarme a veces. Caso 5017, San Pedro Necta, Huehuetenango, 1982.
En primer lugar, la represión produjo amenaza vital, tristeza por lo sucedido en una gran mayoría de los casos y muy frecuentemente sufrimiento extremo con hambre, sentimiento de injusticia y problemas de salud (1.1) . El duelo alterado por la muerte de los familiares, el cuestionamiento de su dignidad y la impotencia e incertidumbre respecto al futuro, forman un segundo grupo de efectos que indican un cambio global en el sentido de la vida. Aunque sus efectos individuales sean muy graves, probablemente el impacto traumático con severas secuelas en los momentos siguientes a los hechos (problemas graves de salud mental, etc.) no fue tan importante como los efectos anteriores.
La mayor parte de los efectos individuales aparece de forma similar en los testimonios de hombres y mujeres. Predomina algo más en los hombres la descripción de efectos asociados a su dignidad como personas y su rol social como hombres, mientras que las mujeres muestran en sus testimonios más afectación personal (problemas de salud, alteración del duelo), y más efectos en su condición de mujeres. Respecto a los hechos, es mayor el porcentaje de hombres que de mujeres que hablan de las masacres, mientras que las mujeres refieren mayor número de asesinatos y hechos de violencia individuales describiendo más pérdidas familiares directas.
El impacto traumático en la actualidad
En la actualidad, se ha dado una disminución global de los efectos, pero la mayor parte de las personas ha mostrado todavía consecuencias de la violencia sufrida, que tiene probablemente tanto que ver con las contínuas experiencias de violencia como con la persistencia de sus efectos más severos.
Los sobrevivientes describen como efectos individuales más frecuentes en la actualidad, una sensación de tristeza, de injusticia, de duelo alterado, y en menor medida (uno de cada tres que lo manifestaron en el momento de los hechos) de problemas psicosomáticos, hambre, soledad, recuerdos traumáticos y pesadillas.
Sin embargo, otros problemas como la soledad se mantienen o han aumentado con el paso del tiempo. El duelo alterado también aumenta en la actualidad (por cada persona que mostró alteración de duelo en el momento de los hechos, hay dos que lo manifiestan hoy). Los efectos relacionados con los recuerdos traumáticos son más frecuentes actualmente en la descripción de los sobrevivientes, así como el encontrarse muy afectados en el momento del testimonio. A pesar de que ello puede mostrar un impacto importante en un grupo de personas, es también probable que se deban en gran medida a la movilización del recuerdo y al ambiente de violencia política y amenaza en que todavía se dio la recogida de testimonios.
En la misa de nueve días les avisaron de unos cadáveres en la Verbena. Los cadáveres estaban en condiciones terribles. Vieron un cadáver quemado. Llevaron al dentista ... para que viera ese cadáver y dijo que no era. Necesitaba una fe de edad de su hijo para tramitar la pensión del IGSS y decidió pasar por la Policía Nacional a preguntar por el carro. Esa misma noche la llamaron amenazándola para que dejara de buscar el carro y de ver cadáveres o los iban a matar a ella y al niño. La casa siguió vigilada. Siguió su vida, pero dejó de ver a sus amigos para evitarles problemas. Dos veces la amenazaron. Buscó apoyo psicológico: era muy joven y estaba muy impactada por lo visto en las morgues. Caso 5080, Guatemala, 1980.
La violación de los derechos humanos ha sido utilizada como estrategia de control social en Guatemala. Ya sea en los momentos de mayor violencia indiscriminada o de represión más selectiva, la sociedad entera se ha visto afectada por el miedo. El terror ha constituido no sólo una consecuencia del enfrentamiento armado (el miedo es el efecto más frecuentemente descrito en los testimonios), sino también un objetivo de la política contrainsurgente que utilizó distintos medios en los diferentes momentos del conflicto armado.
1) La represión selectiva sobre líderes
Las desapariciones forzadas y los asesinatos y de líderes de organizaciones sociales fueron estrategias utilizadas a lo largo de todo el conflicto, pero predominantes en los años 65-68 y 78-83. La represión selectiva ha tenido como objetivo desarticular los procesos organizativos considerados como amenaza para el Estado. En esos casos, el modo de proceder y la actuación de la policía y cuerpos de seguridad estuvieron destinados a evitar la identificación de los responsables, la ostentación de la violencia y la presencia permanente de mecanismos de control, paralelo a una ausencia total de referentes públicos de protección como instituciones de justicia, medios de comunicación etc.
Lo detuvieron dos noches en la cárcel pública, allí fue donde lo interrogaron, hicieron con él lo que todas las autoridades quisieron y después lo mandaron a descansar a su casa, como a eso de la media noche llegaron los agentes de la G-2, tenían una grabadora encendida a todo volumen en la comandancia, luego lo encapucharon para interrogarlo, y al día siguiente en estado agonizante lo sacaron de la cárcel y lo llevaron atado en un vehículo de la G-2, con cuerdas de utilidad general, con destino a Salamá, dejándolo a mi finado padre atado y acribillado a balazos y su rostro totalmente destruido, para que la familia no lo identificáramos, dejándolo en ese lugar llamado el Palmar. Esto fue porque el finado era muy religioso, muy activo, y le gustaba integrar comités de mejoramiento, y él era muy apreciado en la comunidad. Caso 2024, San Miguel Chicaj. Baja Verapaz, 1982.
Los asesinatos selectivos de líderes tuvieron a menudo una dimensión de hostigamiento también a sus familias, ya fuera antes o después de los hechos de violencia. En ocasiones los familiares fueron posteriormente objetivo de la estrategia del terror, para evitar que denunciaran los hechos.
Entonces después se dieron cuenta los del Ejército y nos llamaron a una reunión a la aldea El Culeque y nos amenazaron, y nos dijeron que si alguien está yendo de aquí a dejar quejas allá con el Apoyo Mutuo, las vamos a dejar colgadas en un palo en la montaña donde las encontremos. Y por eso nosotras dejamos de ir con el grupo y cuando vamos nos sentamos hasta atrás, hasta ahora que ya estamos dando la declaración otra vez. Caso 1509 (Desaparición Forzada), Santa Ana, Petén, 1984.
Sin embargo, la familia también fue objeto directo de represión en los casos en que los propios familiares fueron secuestrados o asesinados al no encontrar a la persona a quien buscaban.
El hostigamiento hacia la población civil por parte de las fuerzas militares, tuvo en muchos lugares del país una dimensión comunitaria. Las acusaciones de participación o apoyo a la guerrilla involucraron globalmente a muchas comunidades que fueron tildadas de "guerrilleras". De tal manera que el origen geográfico o el lugar de procedencia se convertía en una acusación, cuando no en una agresión directa.
Fuimos huyendo a Santa Clara (1982-90), pero siempre en plan de emergencia y no pudimos regresar a la aldea porque no había vida. Estando en esa comunidad empezamos a sembrar maíz, malanga, caña, siempre estuvimos perseguidos y el Ejército cuando entraba, cortaba todo y quemaba las casas, eso fue en septiembre del 85. En 1987 el Ejército llegó a Amachel y constantemente entraba a la comunidad y siempre estuvimos huyendo a la montaña. Caso 4524, Sta. Clara, Chajul, Quiché, 1985-87.
Especialmente en el período 78-83, el hostigamiento a través de incursiones militares, bombardeos o masacres tuvo un carácter masivo en comunidades de las áreas consideradas rojas por el Ejército (Ixcán, Verapaces, región Ixil, altiplano central, a finales de los años 70-80). Posteriormente, a partir del año 84 ese hostigamiento comunitario se centró especialmente en las poblaciones refugiadas en las montañas de Alta Verapaz, Cuchumatanes y las selvas de Ixcán y Petén, especialmente en las autodenominadas Comunidades de Población en Resistencia (CPR).
En el caso de Guatemala esta estrategia de terror se desarrolló hasta las manifestaciones más extremas del desprecio por la vida, con la realización de torturas públicas, exposición de cadáveres, y con la aparición de cuerpos mutilados y con señales de tortura.
Le habían sacado la lengua, tenía vendados con venda ancha o esparadrapo ancho los ojos, y tenía hoyos por donde quiera, en las costillas, como que tenía quebrado un brazo. Lo dejaron irreconocible; sólo porque yo conviví muchos años con él, y yo le sabía de algunas cicatrices y vi que él era. Y también llevaba una foto reciente de cuerpo entero y le dije yo al médico forense que él era mi esposo. Entonces ‘sí’, me dijo, ‘él era su esposo, sí se lo puede llevar’. Caso 3031 (Secuestro en Salamá y Asesinato en Cuilapa), Cuilapa, Santa Rosa, 1981.
5) El miedo para la colaboración
Parte de la propia estrategia del terror puede incluso afectar a los propios victimarios. En los testimonios recogidos se dan numerosas muestras de cómo el miedo opera como un mecanismo de control interno entre ellos.
Y ese oficial nos decía que si no los matábamos nosotros, a todos nos iban a matar. Y así sucedió de que tuvimos que hacerlo, no lo niego que sí tuvimos que hacerlo porque nos tenían amenazados. Caso 1944 (Miembro de las PAC), Chiché, Quiché, 1983.
La mayoría de los testimonios describen en los años 80-83 una gran presión militar sobre las comunidades, incluyendo la acción de Comisionados militares y la obligación de formar las PAC. A partir de entonces, la estrategia del miedo pasó a poner su peso en los mecanismos de control interno con la actuación de las PAC.
El temor era muy grande en esos días, se tuvo que sacar algunos turnos de patrulla pero con mucho miedo. Al mismo tiempo la guerrilla llegó también después que por favor no se patrullara. Allí sí que uno se hallaba con mucho temor, porque uno llegaba a organizar la patrulla y otro llegaba a impedir, pues para uno era un gran problema. Desde ese momento se empezó a sentir que ya no se iba a poder vivir en ese lugar. Caso 2267, Aldea Nojoyá, Huehuetenango 1980.
En el 80 y el 81, cuando la gente se concentró en Cobán, cuando la guerrilla fue sacando a los patronos y todo eso, ya la guerrilla fue contactando a la gente, la gente con la guerrilla, pues la gente se sentía amenazada, o sea nos agarramos juntos con la guerrilla, pensábamos que eran nuestros brazos para resistir, porque la verdad no teníamos quién por nosotros. La misma situación que nosotros mirábamos era sobre la que la guerrilla caminaba y explicaban y peleaban, y a base de esto hizo que nos uniéramos porque la misma lucha llevábamos nosotros y la misma lucha ellos. Después empezó la represión del ejército. Caso Sahakok. El Calvario. Cobán. Alta Verapaz.
La polarización social como producto del enfrentamiento armado y el cierre de los espacios sociales para las luchas civiles, hicieron que en determinados lugares mucha gente de las comunidades se involucrara en la participación en la guerra, ya fuera de una manera voluntaria o forzados por la situación.
Aquí la gente no se unió con la guerrilla, ellos pasaban pero no lograron su objetivo... Se empezó a sentir inseguridad cuando se dio el aviso que era peligroso caminar por las noches. Por estos problemas se decidió en una reunión que 14 compañeros fueran a hablar con el ejército para que no hiciera nada en nuestra comunidad, y los 14 compañeros ya no regresaron... los mataron en la escuela de Paley. Taller, San José Poaquil, Chimaltenango, 23-11-1996, (p.1).
El miedo al ejército fue un factor generalizado en numerosas áreas rurales que llevó a la huida o en otros casos al apoyo más o menos directo a la guerrilla, como una forma de tener protección o de involucrarse de manera activa en el conflicto. En algunos testimonios recogidos relativos a los años 80/82, se refiere cómo la guerrilla también presionó a algunas familias o comunidades para que se involucraran de una manera activa en la guerra, o para que no prestaran ningún tipo de ayuda al ejército, a medida que la situación se iba haciendo más crítica. En algunas zonas, el miedo a ser tomado por "oreja" muestra esa constricción comunitaria que obligaba a tomar partido.
Algunos por el temor a que nos mataran, verdad, nos obligamos a incluirnos en las reuniones que venían haciendo, porque el que no asistía para ellos dice que eran orejas, éramos traicioneros. Caso 5334, Aldea Pozo de Agua, Baja Verapaz, 1983.
En los primeros años de la década de los 80 se generalizó un clima de terror en gran parte del país que se caracterizó por una violencia extrema en contra de las comunidades y movimientos organizados, con una total indefensión por parte de la gente. Una vivencia de amenaza permanente desorganizó completamente la vida cotidiana de muchas familias. Ya fuera a través de las masacres colectivas o de la aparición de cuerpos con señales de tortura, el horror tuvo un carácter masivo y de ceremonia pública que sobrepasó cualquier límite a la imaginación.
A la ostentación de la violencia que se dio en esa época por parte del Ejército y cuerpos policiales, se sumó la ausencia de las mínimas posibilidades de recurrir a autoridades civiles, judiciales etc., para frenar las acciones en contra de la población, dado que habían sido eliminadas o se encontraban bajo control militar.
|
Clima de terror a. Tensión permanente Toda la gente ya no se fue a dormir y allí nos estuvimos reunidos durante esa noche. En la mañana, todos tristes y desvelados, con miedo estuvo la gente. Caso 2299, Santa Ana Huista, Huehuetenango, 1981. b. Violencia generalizada. Los soldados ya habían empezado a matar, nada de hablar, no estaban preguntando si tenía pecado o no, estaban matando ese día. Caso 6629, Cobán, Alta Verapaz, 1981. c. Carácter público del horror. Lo que hemos visto ha sido terrible, cuerpos quemados, mujeres con palos y enterrados como si fueran animales listos para cocinar carne asada, todos doblados y niños masacrados y bien picados con machetes. Las mujeres también matadas como Cristo.Caso 0839, Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, 1985. d. Ostentación de la impunidad. Pues la verdad, en ese momento un sentimiento de impotencia ante estos cuerpos, por la contundencia y la gente allí se quedó, nadie dijo nada, porque había vendedores allí en la acera, todo el mundo se quedó paralizado, asustados. Caso 5374 (Secuestro por la G2), Guatemala, 1982. |
Pero cuando uno se da cuenta del gran número de personas que hay, que han sido asesinadas, entonces uno comparte ese dolor y sabe que es una obligación moral, un deber también, no sólo para ellos que no tienen voz, sino para toda una sociedad que está atemorizada, porque también dentro de los secuestros se da esa psicología de terror ¿verdad?, como se llevaron a fulano, se van a llevar a las demás personas que tienen amistad con él. Caso 5449. Guatemala, 1979.
|
Efectos sociales del miedo a. Inhibir la comunicación Era muy peligroso y arriesgado pasar el día, era muy peligroso, no se podía hablar ni decir nada, a cada rato se llamaba al orden para no comentar nada. Así oía yo, era muy peligroso como vivía cada una de las personas. Caso 553, Chiquisis, Alta Verapaz, 1982. b. Desvincularse de procesos organizativos Como en ese tiempo se empezaban a ver las muertes, ya había mucho temor en la gente, empezaron a retirarse. Caso 2267, Nojoyá, Huehuetenango, 1980. c. Aislamiento social A veces pensaba que me moría, ¿con quién me calmaba yo?, ya no tenía a mi mamá, y mi papá tenía miedo de estar conmigo, porque el único consuelo que me daban era que me iban a llegar a matar a mí y a mis hijos. Caso 5334, Pozo de Agua, Baja Verapaz, 1983. d. Cuestionamiento de valores Metieron miedo, entonces uno se humillaba, uno no podía decir nada. Caso 6259, Nentón, Huehuetenango, 1983. e. Desconfianza comunitaria La gente cambiaron sus ideas del Ejército. Era difícil ya de creer en ellos. Caso 771, Ixcán, Quiché, 1975. |
Sin embargo, y a pesar de que los efectos sociales de descohesión y desmovilización hayan sido enormes, la arbitrariedad y crueldad de la violencia también generó en mucha gente una mayor conciencia sobre la violencia y la acción del Ejército. Paradójicamente, esa conciencia del terror ha contribuido a desarrollar formas de resistencia.
Fue algo muy espantoso para nosotros, porque llegó el Ejército y llevaron a un mudito atado de pies y manos que era de la aldea. A él le preguntaban algo, pero era mudito, no podía contestar, lo agarraron, lo patearon bien y después lo amarraron, lo traían arrastrando, reunieron a toda la gente y lo tiraron en medio de la gente y preguntaron si conocíamos a esa persona. Dijimos que sí, es un mudito. Todos lo querían y lo respetaban porque era una persona indefensa. Eso ocasionó mucho temor y coraje, porque era una persona muy humilde para hacerle eso, había que tenerle más respeto. Caso 2267, Nojoyá, Huehuetenango, 1980.
Efectos individuales del miedo
Las descripciones de la influencia del terror en la vida cotidiana de la gente, incluyen también las consecuencias individuales producidas por el miedo. Muchas de esas consecuencias no han sido sólo una reacción aguda al clima de violencia. Los efectos del miedo a largo plazo llegan todavía hasta nuestros días, debido al mantenimiento, durante años, de formas de amenaza y control militar.
Entonces después vivimos el tiempo de la zozobra. Vivimos unos 10 años de zozobra, y créame que para mi fue duro en el estado un poco de decadencia, porque todo era tomado, cualquier vendedor, cualquier gente que venía, uno lo tomaba por sospechoso, entonces no había una tranquilidad para trabajar, tampoco habían deseos de salir a trabajar. Caso 5362 (Intento de secuestro/amenazas) Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 1979.
| Efectos individuales del miedo
a. Vivencia de una realidad amenazante En una realidad convertida en amenaza, los límites entre lo real y lo imaginario se distorsionan brutalmente. b. Sentimiento de impotencia La estrategia contrainsurgente y la impunidad con que se dieron las acciones, indujeron a la parálisis y a conductas de adaptación al medio hostil. El miedo disminuye la capacidad de controlar su propia vida, y es un factor importante de vulnerabilidad psicológica y social. c. Estado de alerta El estado de alerta ha ayudado a sobrevivir en condiciones extremas, pero conlleva también riesgo de sufrimiento físico y psicológico importante. En el momento de los hechos pueden darse reacciones corporales, pero a mediano plazo la tensión crónica tiene efectos más perjudiciales para la salud. d. Desorganización de la conducta Los efectos del miedo incluyen reacciones incontroladas que pueden ir desde la parálisis de la acción hasta la desorganización extrema de la conducta (ataques de pánico). e. Problemas de salud En muchos de los testimonios, el miedo se refiere como susto o enfermedad que tiene consecuencias más allá del momento de amenaza (afectación de distintos órganos, problemas de salud de carácter psicosomático y afectivo, alteración de la inmunidad, dolores y quejas somáticas poco específicas). Especialmente en la cultura maya, el susto se identifica como una enfermedad que se manifiesta después de un hecho violento o en condiciones de vulnerabilidad de la persona, y que es preciso sacar del cuerpo mediante acciones curativas. |
El miedo también puede ser un mecanismo que ayuda a defender la vida. Cuando las situaciones de crisis se fueron haciendo más intensas, la percepción de riesgo vital hizo que muchas personas y comunidades tomaran la decisión de huir, protegerse o apoyarse mutuamente. En esta situación, el miedo es un mecanismo adaptativo que aun produciendo determinados problemas ayuda a la gente a sobrevivir.
Había miedo de todo, toda la aldea, ninguno dormía en sus casas, llegábamos a ver, sólo en la mañana estábamos en nuestras casas, en la tarde nos íbamos al monte porque pensábamos que a todos iba a pasar eso. Caso 0553, Chiquisis, Alta Verapaz, 1982.
Las medidas de precaución:
Vamos a trabajar juntos, sólo así unidos no nos pasa nada. Entre varios, así grupito, no nos chingan tan fácil, porque tenemos que vigilarnos todos, íbamos a trabajar juntos y así tal vez, ya no nos va a pasar nada, me dijeron. Caso 7392, Petén, 1982-90.
Conductas de solidaridad:
Para nosotros fue algo muy lindo y algo muy triste. Algunos familiares y amistades, como que teníamos lepra, nos evitaban en la calle. Y familiares, algunos, que se exponían al estado de sitio, el estado marcial, todos estos estados y nos visitaban, aún de noche, exponiendo su vida. Caso 5444, Guatemala, 1979.
El miedo en la actualidad ha sido relatado de forma espontánea en los testimonios en una proporción considerablemente menor. Sin embargo, la experiencia pasada, los recuerdos traumáticos, así como el mantenimiento de las amenazas en el contexto en que se realizó el trabajo de REMHI, hacen que la gente haya manifestado miedo todavía en un número importante de casos. Aunque hay que considerar el hecho de que las personas que se acercaron a brindar su testimonio han dado un paso considerable para enfrentar el miedo a hablar de lo que pasó.
Y así unas se han quedado con miedo, no han querido declarar su testimonio. Caso 1509, Santa Ana, Petén, 1984.
En el análisis de los miedos en la actualidad manifestados por los declarantes, encontramos cuatro situaciones distintas, aunque en ocasiones se traslapan:
a. En relación con los victimarios:
Los declarantes manifiestaron un miedo muy grande provocado por la presencia, todavía hoy en las comunidades, de victimarios conocidos por las familias afectadas y que se mantienen en muchas ocasiones en estructuras de poder.
Yo tengo un poco pena porque si llegan a saber los que han hecho daños en nuestras comunidades, pues me pueden hacer daños, porque ya dimos cuentas de lo que han hecho. Caso 1376, Río Pajarito, Quiché, 1983.
Prefiero que no se diga quién es la declarante, porque el victimario vive todavía. Caso 5042, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 1984.
b. A las consecuencias negativas de dar su testimonio:
A pesar de que muchos declarantes superaron el miedo a hablar, seguían teniendo una percepción de riesgo al dar su testimonio. En algunos casos, los propios declarantes revelaron que muchas personas no quisieron dar su testimonio por el miedo a las consecuencias que eso les pudiera traer.
Qué tal si mañana o pasado que estoy dando esta entrevista viene la muerte para mi persona, quiero vivir con mi familia, por eso tengo miedo y tengo pena de dar esta razón de lo sucedido en esos años. Caso 6102, Barillas, Huehuetenango, 1982.
c. A la reagudización de conflictos sociales en el postconflicto:
El recuerdo traumático de las experiencias vividas genera en muchas personas la demanda y el deseo generalizado de que "la violencia no vuelva otra vez". Ese miedo es muy específico en algunos lugares en donde existen conflictos sociales que recuerdan la grave polarización social o la militarización de la vida cotidiana que se dio en algunos momentos de la guerra.
Miedo, como muchos, de que la división en el Ixcán, que lo que pasó en los 80 va a suceder otra vez. Caso 0839, Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché 1986-85.
d. Mantenimiento de situaciones de amenaza:
Por último, el mantenimiento en los últimos años de situaciones de represión selectiva sobre algunos movimientos sociales, o el impacto de hechos que se creían correspondientes a la memoria del pasado aún han estado presentes en las últimas etapas del conflicto armado.
En ese sentido, el temor es lo que más perjudica. Yo, en parte, cuando miro que él se atrasa por la hora que sale del trabajo, él por lo regular tiene una hora fija para llegar a la casa y el nerviosismo es mucho, aquella tensión que se vive, y a raíz de eso mi papá se encuentra muy enfermo. La vida que uno lleva da un cambio terrible, y eso trae como consecuencia un montón de cosas, desintegración familiar, orfandad, psicosis nerviosa, porque olvídese, se mantiene uno con una tensión todo el día, usted mira una persona extraña y piensa que ya lo están siguiendo, está uno con el temor de que algo le va a pasar. Caso 0141, Quetzaltenango, 1994.
2. LOS PROCESOS DE DUELO ALTERADOS
En todas las culturas existen ritos, normas y formas de expresión del duelo, que provienen de concepciones distintas de la vida y la muerte. En el caso de la cultura maya, no se concibe la muerte como una ausencia de vida, y la relación con los antepasados forma parte de la cotidianidad.
Se tuvo que dejar los antepasados, los muertos se alejaron, los lugares sagrados también. Caso 569, Cobán, Alta Verapaz, 1981.
En las condiciones de violencia sociopolítica extrema y desplazamiento, el duelo supone también un proceso de enfrentar otras muchas pérdidas, y tiene un sentido comunitario. La gente no sólo ha perdido amigos o familiares, sino que también puede sentir que se ha perdido el respeto por las víctimas y los sobrevivientes.
Nosotros mirábamos cómo mataban a la gente, a la gente joven, mujeres jovencitas todavía, cuánta gente se quedó triste, las mujeres por sus esposos, gente que era pobre, que ya no hallaba qué hacer por sus hijos, por eso nos quedamos en tristeza. Caso 2230 (Masacre), Jolomhuitz, Huehuetenango, 1981.
Además de la pérdida de sus seres queridos, la tristeza tiene un significado más global. Hay también duelo por la ruptura de un proyecto vital, familiar y en muchos casos tuvo una importante dimensión económica y política, la pérdida de estatus, de la tierra y el sentido de identidad ligado a ella. La destrucción del maíz y la naturaleza no fue sólo una pérdida del alimento o una forma de privación, sino también un atentado a la identidad comunitaria.
Un año estuvimos muy tristes. Ya no limpiamos nuestra milpa, se murió la milpa entre el monte, nos costó pasar el año, ya no estaba alegre nuestro corazón cuando mataron a mi papá, eso es lo que pasó, costó que viniera de nuevo nuestro ánimo, estaban muy tristes todas las personas, estaban muy tristes nuestros parientes. Una niña se salvó, ahora ya es mujer grande, cuando se recuerda llora. Caso 553 (Masacre), Chiquisis, Alta Verapaz, 1982.
La destrucción de bienes materiales produjo un sufrimiento individual y familiar, pero también afectó al sentido comunitario de la vida. En las expresiones de la gente, la tristeza por las cosas materiales tiene incluso cuerpo. (Se queda triste su ropa. Caso 1343, Chicamán, Quiché, 1982).
Al atardecer del día sábado ya no mirábamos a nadie, todas las casas estaban tristes porque ya no había personas adentro. Caso 10583 (Asesinato de los padres) Chisec, Alta Verapaz, 1982.
Las diferencias culturales pueden hacer que el impacto de la violencia en los procesos de duelo tenga características propias. En la cultura ladina, el proceso de duelo va acompañado en los primeros momentos de la vela, entierro en el cementerio, acompañamiento a la familia; posteriormente se realizan ceremonias y celebración de aniversarios. Aunque también esto se da parcialmente en otras culturas, en la cultura maya tiene especial sentido el modo de morir (por ejemplo, la posición en que queda el cuerpo), el lavado de los cuerpos y los objetos que acompañen al finado, y posteriormente hay una mayor presencia de la relación con los antepasados en ceremonias y celebraciones.
Algunos datos de informantes clave sugieren que se ha dado en los últimos años un aumento significativo de los suicidios en algunas zonas que sufrieron masacres. Aunque no existen estudios precisos y pueden influir otros factores, un análisis de los libros de Defunciones de la Municipalidad de Rabinal mostró un aumento significativo de las muertes por suicidio que anteriomente a los años 80, como en la mayor parte de las culturas indígenas, eran muy raras (un sólo caso en los diez años anteriores, por más de ocho en tan sólo dos años).
Violencia sociopolítica y procesos de duelo alterados
En los casos de masacres y violencia sociopolítica, es frecuente que estos procesos de duelo se encuentren alterados por el carácter masivo, súbito y brutal de las muertes. La mayor parte de los testimonios recogidos por el proyecto REMHI, demuestra el carácter brutal de las muertes que en algunos momentos fueron masivas, ya fuera en forma de asesinatos individuales, colectivos o masacres.
Estuvimos cinco o seis meses sin probar tortilla. Mi papá y mi mamá murieron, sus restos quedaron en la montaña. A los niños los hacían pedazos, los cortaban con machete. A los enfermos, hinchados por el frío, si los encontraban, acababan con ellos. A veces les prendían fuego. Lo siento mucho en mi corazón, ya no tengo a nadie, ya no viven mis padres y siento como que tengo un cuchillo en el corazón. Hemos estado arrastrando a los muertos, teníamos que enterrarlos y nosotros con miedo. Mi mamá murió en Sexalaché y mi papá en otro lado. Todos los cadáveres no quedaron juntos, quedaron ahí regados, perdidos en la montaña. Cuando llegaba la patrulla les partían con machete y unos salían en cuatro pedazos. Pues esperamos que les terminen de matar y después volvemos a buscarlos, los encontramos y medio los enterramos y también hubo gente que murió que no se pudo sepultar. Caso 2052, Chamá, Alta Verapaz, 1982.
Las muertes brutales han añadido mayor sufrimiento a la experiencia de los sobrevivientes, con afectación de su estado de salud y persistencia de recuerdos traumáticos por el sufrimiento de su familiar antes de la muerte.
Fueron amontonados en el patio de la casa, a los 5 ó 6 días el Ejército ordenó que se entierre a los muertos. Nos fuimos, les enterramos, pero no se fueron al cementerio, sólo en un lugar los enterramos, encontramos un hoyo en un barranco, los amontonamos y les echamos fuego. Por realizar esto nos enfermamos, ya no dan ganas de comer. Entre los demás yo ví uno que estaba abierto su tórax, su corazón, su pulmón, todo estaba afuera; otro tiene torcida la cabeza para atrás, su rostro está ante el sol. A los dos o tres meses fueron levantados por sus familias, se pasaron al cementerio pero ya no es bueno, ya sólo como agua y hueso, sólo fueron amontonados en las cajas, se juntaron como cinco cajas, las trasladamos al cementerio, pero nos enfermamos, esto yo mismo lo vi en esos tiempos. Caso 1368, Tierra Caliente, Quiché, 1981.
Cuando lo mataron le quitaron los dientes y la nariz se le hinchó mucho, nunca he visto alguien muerto así como le hicieron a mi hijo. Eso no se me olvida porque le sacaron todos los dientes a mi pobre hijo. Caso 2988, Nebaj, Quiché, 1983.
Dado el carácter público de muchas masacres, al impacto de la muerte se suma el de ser testigo de las atrocidades. Muchos de los declarantes vieron directamente las consecuencias de las masacres, o incluso convivieron en algunas ocasiones con personas que no murieron en el momento, sino que quedaron malheridas, y compartieron su agonía.
Cuando el Ejército regresó salió de esa casa, pasaron a decir con mi tío que es el comisionado militar: "Mirá, usted, vaya a enterrar a esa gente, ya terminamos una familia entera, esos son mala gente, ya los terminamos y ahora vaya a enterrarlos, hay algunos que no se han muerto todavía, aún se menean, espera a que se mueran, que no estén brincando, y los entierra". Cuando llegamos, pero eso si fue tremendo. Yo no lo olvido, aunque dicen algunos que hay que olvidar lo que pasó, no he podido, me recuerdo… fuimos a la cocina y allí estaba la familia entera, mi tía, mi nuera, sus hijas y sus hijos, eran dos patojas hechas pedacitos con machete, estaban vivas todavía. El niño Romualdo todavía vivió unos días. La que no aguantó fue la Santa, la que tenía la tripa afuera, esa sólo medio día tardó y se murió. Caso 9014, Masacre, San José Xix, Chajul, Quiché, 1982.
A la falta de sentido producido por las muertes violentas, se suma la mayor parte de las veces un profundo sentimiento de injusticia aún muy presente en la actualidad.
Por eso todavía estamos tristes, porque si hubiera sido por enfermedad está bien, en cambio él estaba bueno y sano. Caso 6006, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, 1982.
En algunos casos de ajusticiamientos por parte de la guerrilla, ese sentimiento de injusticia va acompañado de la decepción por las acciones de la guerrilla en contra de algunas personas de la comunidad.
Andrés Miguel Mateo, porque habló después de la muerte de Tomás Felipe, el habló por qué esos hermanos mataron a ese señor, y sólo porque él dijo eso lo fueron a sacar y le dieron muerte. Entonces la gente, como digo hay muchos que yo conozco en otras aldeas que por problemas de terreno, éste mi hermano me quiere quitar mi terreno, quitemos la vida a éste, empezó entonces esta matazón y cuando empezó fue cuando se empezó a decepcionar la gente. Caso 6257, Tzalá, Huehuetenango, 1983.
A pesar de que la gente ha tratado de explicar esas muertes sin sentido, ya sea basándose en sus propios conceptos culturales, su experiencia previa, su ideología, cabe señalar el impacto que en el proceso de duelo pueden tener los sentimientos de impotencia o de culpa por no haber podido hacer nada para evitarlo.
Por ese sufrimiento y dolor hoy mi corazón no se siente bien, me duele mucho mi hijo, pero ya no puedo hacer nada, no sé dónde estará tirado su cuerpo y su sangre. Pido a Dios que lo cuide, lo ilumine, recoja su alma. ¡Por qué tuvo que ir a comprar maíz ese día, si maíz había otro día!. Caso 2195, Tactic, Alta Verapaz, 1981.
La centralidad de la violencia, con la implicación directa de familiares o vecinos en los asesinatos, genera una mayor dificultad de enfrentar el dolor y atribuir sentido a los hechos.
Pensamos que Dios tenía que hacer la justicia, pero lo que más duele, jamás le pude ver la cara en la caja, porque su cara estaba desfigurada, lo trataron muy mal. Lo que más me duele es que su propio tío lo haya mandado a matar, como H. C. que fue el más asesino aquí en Salamá. Caso 3077 (Asesinato) Salamá, Baja Verapaz, 1981
La imposibilidad de entierros y ceremonias
El efecto del terror en las personas cercanas provocó, en ocasiones, inhibición y parálisis del proceso de duelo. Muchas personas no pudieron buscar a sus familiares, realizar entierros o incluso reconocer el carácter violento de su muerte como consecuencia de las amenazas. Sólo la mitad de los sobrevivientes que dieron su testimonio sabe dónde quedaron sus familiares (49.5% sabe dónde están los cadáveres) y en menor medida, sólo una tercera parte (34%) pudo realizar un funeral o entierro.
Además, la propia situación de emergencia o el contexto social represivo impidieron, la mayor parte de las veces, la realización de ritos y ceremonias que actúan como una forma de respeto y despedida de los fallecidos, y como una forma de solidaridad, de acompañamiento a los familiares. Muchos de esos procesos fueron impedidos de forma intencional, con el objetivo de aterrorizar a los sobrevivientes o no permitir el reconocimientio público de los hechos. En el manual de contrainsurgencia 1.2 del Ejército guatemalteco, se recogen indicaciones precisas para ocultar el destino de las personas fallecidas.
Los muertos civiles, amigos y enemigos, serán enterrados por el personal militar lo más rápido posible a fin de evitar que éstos sean utilizados por los elementos subversivos en su labor de agitación y propaganda. (pag. 208)
Sin embargo, esta práctica se subordinó en otras ocasiones a la estrategia de terror ejemplificante. A las condiciones de peligrosidad presentes en el momento, dado el mantenimiento de los operativos militares, se sumaron en muchas ocasiones las órdenes expresas de no tocar ni enterrar a las víctimas, con lo que muchas personas no pudieron enterrar ni dar los mínimos cuidados a sus seres queridos asesinados.
La frecuencia con que se impartieron esas órdenes, y el cuidado con que el Ejército estudió las características sociales y culturales de la población maya para aumentar su grado de control en el área rural, hace de éste hecho una acción con intencionalidad política evidente de generar terror.
Los que se murieron allí se pudrieron, allí se quedaron, ninguno los recogió, ninguno los enterró, porque habían dicho que si alguno los recoge o los va a ver allí mismo se les va a matar. Quien los enterrara, era uno de ellos. Hasta ahora no sé cómo terminaron, si algún animal o perro se los comió, no sé, esa es la violencia que pasaron mi mamá, mi papá. Siempre duele mi corazón y pienso en la violencia que vivieron. Caso 2198, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, 1982.
La destrucción que sufrieron muchos cuerpos fue también una forma de denigrar a las personas, de cuestionar la dignidad de las víctimas, teniendo también un marcado carácter cultural. La simbología de la destrucción (quema, macheteo, empalamiento etc.), el abandono de los cuerpos que fueron en muchas ocasiones comidos por las alimañas, o la utilización de lugares considerados sagrados como escenarios de la muerte, son parte de los testimonios que muestran sentimientos de duelo alterado en los sobrevivientes.
A finales de los 70, muchas desapariciones forzadas se hicieron de forma individual en el marco de operaciones de los organismos de seguridad. Amparadas en la clandestinidad, las acciones nunca fueron reconocidas ni las familias pudieron saber finalmente el destino de sus seres queridos.
Pero incluso en el área rural, donde muchas personas fueron desaparecidas en el marco de operativos militares o capturas en las que se identificó claramente a los autores, la desaparición forzada fue una práctica sistemática. En muchos de los casos recogidos, existen testigos de estos hechos en el momento de la captura e incluso la estancia en destacamentos militares.
A pesar de tener, en algunos casos, la convicción de que finalmente fue asesinado, vivir con esa pérdida, es mucho más difícil. La desaparición genera una realidad ambigua y una mayor afectación y preocupación por la forma en que se produciría y el destino del cuerpo.
Él, como todos, era patrullero. Estando en el parque fue capturado por los soldados, en presencia de su hijo Víctor Clemente de 6 años y junto al profesor Jacinto de Paz. Su esposa lo pidió a los soldados que lo tenían en el convento parroquial y siempre lo negaban. A los tres días soltaron a Jacinto y contaba como tenía Alberto las manos inflamadas por la tortura. Nunca se supo cuando lo mataron y donde lo llevaron… A saber donde lo tiraron, tantas veces los fuimos a buscar, tantos muertos hay en el cementerio, pero mi esposo. Caso 2978, Nebaj, Quiché, 1982.
La ausencia de un lugar donde ir a velarlo, implica una mayor dificultad de enfrentar la pérdida y cerrar el proceso de duelo, aunque algunas personas terminen encontrando maneras de simbolizar la presencia de los desaparecidos o tener referencias para su recuerdo.
Tres días yo llorando, llorando que le quería yo ver. Ahí me senté abajo de la tierra, solo una tierrita para decir ahí está, ahí está la crucita, ahí está él, ahí está todo, ahí está nuestro polvito y lo vamos a ir a respetar, dejar una su vela… pero cuando vamos a poner la vela, ¿dónde vamos a...? No hay donde. Yo siento que estoy con tanto dolor, cada noche me levanto a orar, cada noche, ¿por dónde podemos agarrar? Caso 8673, Sibinal, San Marcos, 1982.
|
Desaparecer a un niño Marco Antonio Molina Theissen El 6 de octubre de 1981 fue secuestrado Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años. Ese hecho está relacionado con la detención ilegal de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen 1.3. Al día siguiente de que ella se escapara de donde la tenían detenida, llegaron tres hombres vestidos de civil y fuertemente armados a la casa familiar (carro con placas P-16765). Dos de los hombres entraron a la casa, intimidaron con sus armas a la familia registrando la casa durante una hora. Engrilletaron a Marco Antonio en uno de los sillones de la sala y le colocaron maskin-tape en la boca. Pusieron un saco alrededor de su cabeza, lo echaron sobre la palangana del picop y se lo llevaron sin que les importaran las súplicas de la mamá. Jamás volvimos a saber de él. Los papás buscaron a Marco Antonio. Fueron a Quetzaltenango a hablar con el coronel Quintero, buscaron el apoyo de la jerarquía de la Iglesia católica sin obtenerlo. El Arzobispo Casariego se ofreció a mediar ante el general Lucas, entonces presidente de la República, con quien dijo que desayunaba cada miércoles. Buscaron posteriormente el apoyo de otros obispos, periodistas, jefe de la policía, el siguiente presidente general Ríos Montt, pero no consiguieron nada. La respuesta de las autoridades militares fue siempre la misma: a su hijo lo secuestró la guerrilla. Toda la familia tuvo que salir del país por las amenazas. Caso 11826, Guatemala, 1981. |
En la mayor parte de las ocasiones la respuesta oficial varió entre la negación de la captura o de que se conociera su paradero al uso de versiones contradictorias que produjeron mayor confusión entre los familiares. Además, el mero hecho de realizar esas gestiones supuso en muchas ocasiones amenazas directas o veladas para amedrentar a los sobrevivientes. Muchas familias vivieron así una profunda contradicción entre la necesidad de conocer lo sucedido y la parálisis de la acción para no ponerse más en peligro.
La convicción de que muchas personas desaparecidas se encontraban en realidad cautivas por los cuerpos de seguridad se apoya en numerosos testimonios recogidos, en los que algunos declarantes fueron testigos de este hecho. En algunas ocasiones, los lazos familiares entre la población civil y algunos soldados, fueron una fuente de información sobre la situación de personas capturadas, pero a pesar de sus gestiones la mayor parte de las veces no se conoció el destino final de sus familiares. Muchos de ellos pueden encontrarse en cementerios clandestinos y fosas comunes que, según los testimonios recogidos, existen en varios destacamentos.
|
Impacto del duelo alterado Los datos El análisis cuantitativo nos da algunas pistas respecto a las personas que más dificultades tuvieron en el proceso de duelo por los familiares muertos. 1) Aquellas personas que tienen ahora mayores dificultades son las que perdieron a su familiar en masacres colectivas y que no pudieron enterrarlo, sino que el cuerpo quedó en paradero desconocido o tal vez en una fosa. La persona no puede integrar la pérdida en su vida cuándo desconoce dónde mataron a su familiar o dónde puede estar su cuerpo, porque eso significa que pueden quedar resquicios de esperanza (real o fantaseada) de que esté vivo e intentar cerrar el dolor sería, de algún modo, una traición. De ahí la importancia social de las exhumaciones. Algunas familias pueden sin embargo tener una actitud ambivalente, porque mientras por un lado eso significa tener la certeza de la muerte y un lugar de referencia para los ritos, al mismo tiempo pueden sentir que es una amenaza al equilibrio que la persona poco a poco consiguió con el paso de los años. 2) En cambio, la gente que sí pudo saber dónde mataron a sus familiares hoy en día ya no tienen tanto ese duelo. Ellos sufrieron en aquellos años de más enfermedades y problemas de salud. Confirmar la muerte y perder las esperanzas –los datos indican que sobre todo si no se pudo enterrar el cadáver– significó para mucha gente "enfermarse", que es el modo en que muchas personas se refieren a la manera como el cuerpo se quiebra por la pena. 3) Están por último aquellas familias que supieron de la muerte y que además pudieron hacer entierro. En ellas lo que domina, además de la tristeza por la muerte, son los sentimientos de injusticia y cólera por lo sucedido. El entierro cierra el ciclo de la muerte y permite a los sobrevivientes expresar la rabia e indignación hacia los autores. |
Nuestros datos apuntan también, de manera clara, que dado el carácter de los hechos y la dinámica social de la violencia, la realización del duelo necesita de información clara sobre el destino de los familiares; reconocimiento público de los hechos y de la responsabilidad institucional; y acciones de restitución social y dignificación de las víctimas.
La culpabilización y responsabilización de las víctimas y sobrevivientes ha sido un elemento central de la estrategia contrainsurgente. Para ello el Ejército utilizó como mecanismos más importantes: la propaganda y guerra psicológica; los mecanismos de militarización e inducción de la conformidad, como las PAC; y las sectas religiosas. La manipulación de los conceptos culturales mayas–como la atribución a la propia conducta, la alteración del equilibrio con la comunidad y de la noción de pecado desde una perspectiva religiosa–, se orientó a culpabilizar a la gente y ocultar la intencionalidad de las estrategias represivas. Pero también la culpa es un sentimiento frecuente en muchas personas sobrevivientes de hechos traumáticos, sientiendo que tal vez podrían haber hecho algo para evitar los hechos.
Pienso a veces que si ella me hubiera hecho caso, quizás estuviera ahora. Caso 10757, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, 1982.
Los casos en que se manifiesta más abiertamente son de algunos patrulleros que muestran gran afectación personal por haber participado en asesinatos o masacres. Sin embargo, en la mayoría de los patrulleros los testimonios que hablan sobre la participación en las PAC son más bien descriptivos de los hechos, sin hacer relación a su vivencia.
Hicimos por orden del Ejército, por ellos mismo no lo hubiéramos hecho. Nos aliamos al Ejército por sobrevivir y porque también la guerrilla mató al suegro que era comisionado militar. En ese tiempo uno no sabía qué hacer, mas que tuvimos que someternos al Ejército. Caso 2463 (Jefe de patrulla), Chutuj, Quiché, 1982.
Esos sentimientos han atormentado a las personas afectadas durante años. Las formas de colaboración forzada han supuesto un trauma en muchas ocasiones para los que participaron en la represión directamente. En esos casos, la posibilidad de compatir esa experiencia, darle un sentido social y buscar la forma de consuelo han supuesto una forma de ayuda asociada al testimonio.
Tal vez Dios me va perdonar... por eso he venido a contarlo; si algún día me muero no puedo ir con todo. Se siente bien al contarlo, es como una confesión. Es un gran alivio sacar lo que se guarda en el corazón mucho tiempo. Caso de Patrullero, Sacapulas, Quiché, s.f.
Como parte de la estrategia de culpabilización, el Ejército utilizó cualquier leve falta al orden militar como una forma de inducir la justificación de un castigo ejemplarizante para mantener el control de la población y forzar la obediencia absoluta. La culpabilización indujo también al control interno por parte de la comunidad.
Hicimos por orden del ejército, por ellos mismo no lo hubiéramos hecho. Nos aliamos al ejército por sobrevivir y porque también la guerilla mató al suegro, que era Comisionado Militar. En ese tiempo uno no sabía qué hacer, mas que tuvimos que someternos al ejército. Caso 2463 (jefe de patrulla), Chutuj, Quiché, 1982.
La inducción a la colaboración forzada en el asesinato de miembros de sus propias comunidades fue utilizada como una forma de promover la complicidad con carácter colectivo. Al verse forzados a participar en atrocidades, la violencia se normaliza, se vuelve fuente interna y se alteran los valores de relación social y el propio sentido de comunidad. En algunos casos se relatan detalles que muestran hasta donde esa colaboración forzada en las atrocidades ha tenido una intencionalidad destructiva del tejido social.
En este momento nosotros no hacemos la muerte, sino que la misma patrulla de aquí de la comunidad, son ellos los que los matarán, esta gente que está aquí, doce hombres se van a morir. Claro está escrito en la Biblia: ‘El padre contra el hijo y el hijo contra el padre’. Así dijo el hombre. Así hicieron empezar y los patrulleros unos llevan cuchillo, otros llevan palo, a puro palo y a puro cuchillo los mataron a esos doce hombres que se habla allí.
Después que ya habían matado a los doce hombres, los mataron y los torturaron y fueron a traer gasolina y los juntaron, mandaron a los patrulleros a que los amontonaran y les dijeron: ‘Ustedes mismos los van a quemar’.
Nos mandaron a juntar a seis y seis. Fuimos a traer palos, hoja de pino y les dieron gasolina a ellos y se hicieron ceniza, de una vez delante de nosotros. Así dice el hombre que vio y me contó a mi. Cuando se quemaron todos dieron un aplauso y empezaron a comer. Caso 2811, Chinique, Quiché, 1982.
Para eliminar posibles resistencias o sentimientos de culpa entre los victimarios, aumentar su conformidad con los hechos y reforzar la agresión contra la gente, también se reforzó una nueva identidad de patrullero mediante el premio a su conducta y la sustitución del sentido del duelo por una nueva conducta colectiva festiva.
Cuando nosotros salimos de Zacualpa al comandante de la patrulla le dieron un coche grande y también a nosotros y el teniente dice: Van a hacer un sancocho cuando lleguen los nueve días de estos doce hombres, hacen un sancocho allá en Chinique, eso es para los patrulleros porque los patrulleros de Chinique son de ‘a huevo’.
También nos dieron dinero para una caja de 17 octavos. Caso 2811, Chinique, Quiché, 1982.
La participación política: sentido de responsabilidad y de culpa
Los pocos testimonios que refieren formas de culpabilizar a la propia víctima, tienen que ver con la participación en alguno de los bandos. En muchos casos, los sobrevivientes aún se preguntan por su propia responsabilidad como una forma de tratar de entender la causa de los hechos.
Y el que acusó es L.O., me dijo doña Teresa, ¿acaso no te das cuenta que es él el que tiene amarrada la cara con pañuelo? Y mi mamá contestó: ¿cual será nuestro pecado y qué será lo que hicimos?, es muy doloroso lo que nos están haciendo. Caso 10583 (Asesinato del padre y tortura de la madre), Chisec, Alta Verapaz, 1982.
La implicación activa, y en muchos casos forzada, de la población civil en el conflicto armado ha producido distintas valoraciones en los testimonios sobre el sentido de culpabilidad o responsabilidad en los hechos. En los testimonios en los que se reconoce una participación activa de las víctimas como agentes armados del conflicto, las valoraciones de culpabilidad se matizan en función de aquélla.
Lo que más sintieron la gente en Nojoyá fueron esas tres muertes porque según consideran esas personas no tenían por qué ser asesinadas, no tenían ningún problema, no tenía caso que las mataran. Pues de las otras muertes la gente hace una consideración, de que cayeron en un combate, ni modo ellos fueron a rastrear, a buscar a la guerrilla, con arma y todo para combatir, incluso en ese momento dicen que no iba el Ejército, iba sólo la patrulla, que quería decir que iban por propia voluntad, entonces como que la misma gente valora y dice que ya es un poco culpa de ellos, pero esas tres muertes ellos culpan a la guerrilla. Caso 2267, Nojoyá, Huehuetenango, 1980.
En otros casos, las conductas periféricas de colaboración con la guerrilla se valoran después de forma negativa, en función de las consecuencias que tuvieron en la vida de la gente. El siguiente caso describe cómo la culpabilidad se pone en la guerrilla, después del secuestro y desaparición de su familiar por el Ejército.
Por eso supe que era por darle de comer a los guerrilleros. Sí, él le daba de comer a ellos, según dice mi mamá. Después mi mamá lo estaba buscando, preguntaba y supo que estaba en el destacamento de Cotzal, luego lo pasaron a Nebaj. Mi papá mandó una carta y decía que se encontraba ya con los soldados y que ya se había integrado a ese grupo en Huehuetenango. Mi mamá le dijo a los guerrilleros que se lo habían llevado, y ellos contestaron que se tenía que ir la familia de la víctima a las montañas. Y mi mamá les dijo: ‘cómo puede ser eso si fue culpa de ustedes que le pasó eso, porque ustedes solo vienen aquí… a partir de ahora no les voy a dar de comer nada’. Caso 3627 (Tortura y desaparición forzada por el Ejército y reclutamiento de la guerrilla), Cotzal, Quiché, 1980.
Entre la palabra y el silencio
La búsqueda de la conformidad a través del miedo puede también generar sentimientos de culpa por no haber hecho nada frente a las situaciones de violencia, especialmente en el caso de las personas que han sido testigos impotentes de los hechos.
Yo sentí pesado por ver la muerte del finado, vi también que no hay apoyo de la comunidad de él. Precisamente iba a presentarme al momento en que llegó el juez, cuando levantó acta del cadáver, pero por razones de trabajo mejor no, porque qué tal yo solo estoy sacando la cara y la familia de él no decía nada, así se quedó. Entonces yo me quedé siempre con ese sentimiento. Caso 6009 (Testigo de asesinato), Jolomar, Huehuetenango, 1993.
No buscamos venganza, porque si no no se acaba la violencia. Al principio quise haber sido una culebra venenosa, pero ahora he reflexionado. Lo que pido es el arrepentimiento de ellos. Caso 9909, Dolores, Petén, s/f.
Del sin sentido a la injusticia
La falta de sentido de la muerte es muy frecuente en las entrevistas. La percepción más generalizada por parte de los familiares es un sentimiento de injusticia asociado a valoraciones positivas de la persona que resultó ser víctima. Estas valoraciones positivas incluyen un reconocimiento del rol social de la víctima, coincidente con el hecho de que muchas de las personas que sufrieron la represión tenían un papel importante en sus comunidades. El sentimiento de injusticia es también grande cuando la persona era significativa para la comunidad o se encontraba en una situación de debilidad o coerción manifiesta.
A mi cuñado por qué lo fueron a traer si él no debía nada, él era muy trabajador, era católico y era catequista de bautismo, y por ese cargo que tenía lo fueron a traer los soldados y lo mataron. El señor éste no era un delincuente, sino el trabajaba en el pueblo. Caso 1316, Parraxtut, Quiché, 1983.
No es justo que gente que tiene poder ocasione ese tipo de situaciones tan lamentables. Caso 046, (Administrador de finca que trataba con guerrilla y ejército, asesinado por éste), Santa Bárbara, Suchitepéquez, 1983.
También se incluyen numerosas apreciaciones y reflexiones sobre el hecho de que la persona "no debía nada, era bueno". Esto supone una imagen positiva de su familiar, pero también una falta de relación de la represión sufrida con la experiencia previa.
La impotencia ante la impunidad
Frente a una realidad tan brutal, los familiares se han encontrado prácticamente en la totalidad de las ocasiones frente a la impunidad y la falta de reconocimiento de los hechos por parte del Estado y una ausencia de reparación social. Todo eso contribuye a que el sentimiento de injusticia entre los sobrevivientes sea todavía muy importante en la actualidad.
Quemaron nuestras casas, comieron nuestros animales, mataron nuestros niños, las mujeres, los hombres, ¡ay!, ¡ay!. ¿Quien va a reponer todas las casas? El ejército no lo va a hacer. Caso 839, (Asesinato y tortura), Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, 1985.
La impotencia a que se condenó desde el principio a las propias víctimas y sobrevivientes, y el hecho de que persistan las condiciones de impunidad, son los factores clave que más se asocian al mantenimiento de los sentimientos de cólera. A pesar de ello, la mayor parte de las veces la cólera ha permanecido escondida como una vivencia profunda de algunas víctimas, aunque no haya llevado a acciones de venganza.
Mi familia y yo pensamos, como soy persona, que me están tocando la dignidad. En ese momento pensé algo en contra de ellos, de que soy gente, soy capaz de hacer algo con alguno de ellos, pero en el momento pensé en mi familia, en mis hermanos y en los vecinos. De plano que si hago algo nos quedamos todos muertos y la familia, entonces pensé en aguantarme. Caso 2273, (Tortura y amenazas), Jacaltenango, Huehuetenango, 1981.
En esas condiciones de falta de reconocimiento social e impunidad, muchas víctimas han vivido en una pretendida normalidad, forzados por el mantenimiento del control social, la militarización y una posición dependiente en las relaciones de poder en las comunidades.
En nuestra comunidad todo está normal, como que no hubiera pasado nada, lo que pasa es que nuestras autoridades en ese entonces nos intimidaron y todos los desaparecimientos, secuestros y masacres no están declaradas. Es por eso que quiero denunciarlo a nivel nacional e internacional y que salga a la claridad todo, como una historia que quede plasmada en un documento en donde relate todo lo pasado sobre el pueblo maya achí. Caso 2024, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, 1982.
La permanencia de las relaciones de poder basadas en la militarización y la posición de ventaja social de muchos victimarios han favorecido, aún en la actualidad, un ejercicio de la capacidad de coacción sobre las propias víctimas, que ven así recaer sobre ellas nuevas amenazas en caso de querer denunciar la situación.
Todavía en la actualidad han llegado a intimidar a mis nietas, nuera, y eso no puede ser y yo estaré dispuesto a declarar esto, pero el problema es que no puedo hablar bien el español, ya me cansé de escucharlos. Caso 3164, Aldea Najtilaguaj, Alta Verapaz, 1982.
Todo eso hace que en la actualidad las reacciones de cólera, aunque contenidas, puedan estar presentes en muchas víctimas.
Hasta a veces me da, no sé cómo me nace el rencor y contra quien desquitarme a veces. Caso 5017, (Desaparición forzada), San Pedro Necta, Huehuetenango, 1982.
El cuestionamiento de la lucha
En el caso de ejecuciones extrajudiciales realizadas por la guerrilla, los sentimientos de injusticia aparecen frecuentemente unidos a una incongruencia de los hechos con los valores que teóricamente se defienden y un cuestionamiento de la práctica de la organización armada.
Entonces yo en ese momento lo sentí mucho, porque también lo conocí mucho, porque andaba junto a nosotros, me puse a llorar y dije entre mí: "por qué si ellos tanto hablan del derecho humano, por qué ellos dicen que estamos luchando por una paz, que estamos buscando una igualdad, por terminar la injusticia, por qué ahora no respetaron el derecho de ese muchacho, por qué ellos lo asesinaron Ese muchacho había pasado tres o cuatro años arriesgando su vida, aguantando hambre, lluvia, todos los sentimientos que hay en la montaña los aguantó, los sufrió, con la dicha de que hay que luchar por los hijos y la familia y por el pueblo, ¿por qué no respetaron el derecho de él? ¿Para qué vamos a luchar más?. Caso 8352, (Asesinato de un muchacho de la comunidad) CPR. Mayalán, Ixcán, Quiché, 1981.
El predominio de los criterios militares en su lucha, así como la rigidez organizativa, producen en esos casos una insensibilidad frente al sufrimiento y un desprecio por la vida de la gente, que se subordina a los intereses militares.
Yo me quedé huérfano y fui a avisar a mi abuelita: "ya mataron a mi tío". Después llamaron a mi abuelita y le dijeron que ya lo mataron "por oreja". Parece que la esposa de mi tío lo acusó con el papá de ella, porque mi tío no quería seguir en la resistencia, sino quiso ir a tierra fría y ella no quería. Las gentes del campamento nuestro se quejaron ante los responsables, pero para nada. Yo seguí trabajando triste, al mes el ejército mató a mi mamá y a mi hermanita y después a mi abuelita. Ya estoy solo y me fui para México. Caso 723, (Asesinato, según la declarante la víctima era acosado para que se incorporara a la guerrilla y, por su negativa, fue acusado de oreja), Ixcán, Quiché, 1984.
|
|
El plan del Ejército era dejar sin semillas. Aunque sea un patojito de un año, de dos años, todos son malas semillas, así cuenta. Así es su plan del Ejército. Eso es lo que yo he visto. Caso 4017, Las Majadas, Aguacatán, Huehuetenango, 1982.
Los niños y niñas están presentes en la mayor parte de los testimonios. Ya sea como víctimas indirectas de la violencia en contra de sus familiares, como testigos de muchos hechos traumáticos o sufriendo directamente sus propias experiencias de violencia y muerte, constituyen un grupo social muy afectado por la violencia y la represión política.
Cuando los niños se enfrentan a la realidad amenazante, tienen una menor capacidad de protegerse, resienten más la falta de apoyo familiar, y su capacidad de dar sentido a lo que sucede está en función de su propio desarrollo. Las necesidades de seguridad, confianza y cuidados se hallan muy alteradas, incluso más allá de los momentos de mayor violencia. Frente a esto, los niños con adecuado apoyo familiar, que pueden mantenerse activos (escolarización etc.), que encuentran condiciones para reconstruir la cotidianeidad, y reciben de sus familiares cariño, comprensión e información de lo sucedido adaptada a su nivel, pueden enfrentar mejor las experiencias traumáticas.
Cuando fue herido en este pueblo, tenía 14 años. El se lastimó en troncos, espinos. Quedó como loco cuando huyó, y poco a poco se mejoró. Después se casó y ahora está en Quiché, en la capital. Caso 1351, Parraxtut, Quiché, 1982.
| 1. La violencia contra la infancia |
|
Los ataques indiscriminados contra la población civil, conllevaron también asesinato y lesiones a los niños. En ese contexto los niños tuvieron mayores dificultades para huir, menor conciencia del riesgo, escaso conocimiento de los mecanismos de la violencia, y una mayor dependencia de la familia que en esas condiciones no podía proporcionarles apoyo. Especialmente entre los años 80-83, muchos niños fueron asesinados directamente por soldados y miembros de las PAC. En el marco de acciones contra la población civil, fueron un objetivo fácil de las estrategias militares. Debido a que la mayor parte de las veces se mantuvieron cerca de sus madres, la violencia contra las mujeres estuvo frecuentemente asociada a la violencia contra niños y niñas
Cuando llegamos al camino de Yaltoya, están tiradas las mujeres y los niños, todos los que se asustaron por la bomba que quemaron, pero son puras mujeres con niños, hay varones pero niños. Caso 6065, Nentón, Huehuetenango, 1982.
Los soldados sin hacer pregunta alguna los amarraron a todos dentro de la vivienda. Rociaron con gasolina la casa y le prendieron fuego. Todos murieron quemados, entre ellos un niño de como dos años de edad. Fueron masacrados mi mamá, hermana, cuñado junto a sus tres hijos. Caso 3164, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, 1982.
La mitad de los casos de masacres registrados relatan asesinatos colectivos de niños y niñas. En este carácter indiscriminado de la violencia de las masacres, las descripciones de cómo murieron los niños incluyen frecuentes atrocidades (calcinamiento, lesiones por machete y descuartizamientos, y sobre todo traumatismos severos en la cabeza). Muchas menores fueron violadas durante masacres o capturas. En menor medida se recogen muertes de niños por acciones indiscriminadas de disparos o ametrallamientos de comunidades. Esto muestra un carácter directo de agresión intencional, congruente con el trato que sufrieron globalmente las comunidades en esas situaciones.
Una muchacha de trece años me la dieron, la pobre niña llorando amargamente: ‘¿Qué te pasa muchacha?’ ‘¡Ay Dios sabe para dónde me van a llevar!’, decía la criatura. Me saqué el pañuelo y se lo di: mejor límpiate. Bueno viene un tal subinstructor Basilio Velásquez: ¿Qué hay, y ésa qué? Hay que vacunarla ¿no?, es buena. El muy condenado a violarla, de violarla al pozo. ¿Cómo se hacía para ejecutar a estas pobre gentes? Mire, se le vendaba los ojos, al pozo con el garrotazo en la cabeza. Testimonio Colectivo 27, Masacre Las Dos Erres, Petén, 1982.
La señora vivía en la casa junto con sus chiquitos, y la agarraron a la señora, le metieron un cuchillo en el cuello. Yo estaba cerca, viendo lo que estaban haciendo los soldados allí. La tenían agarrada a la pobre señora y cuando sangrando está, porque ya le habían metido un cuchillo en el pescuezo, logró escapar todavía y la agarraron y le pegó un soldado en la cara. Prendieron fuego a la casa con todos los chiquitos. Caso 600, Chajul, Quiché, 1982.
En el contexto de masacres la violencia contra mujeres embarazadas llegó en ocasiones al ensañamiento con las criaturas que llevaban en sus vientres. Muchos niños víctimas del horror no aparecen en las estadísticas sobre la violencia porque no llegaron a tener nombre: murieron aún antes de nacer.
Tiraron bombas, granadas… se asomaron en un barranco, fue cuando cayeron más niños y a las mujeres embarazadas las agarraron vivas, las partieron y les sacaron el bebé. Informante Clave 11, Chimaltenango, 1967-68.
Sin embargo, en muchas masacres, la violencia contra los niños no sólo fue parte de la violencia contra la comunidad, sino que tuvo un carácter intencional específico. En estos testimonios recogidos por REMHI son frecuentes las expresiones de los soldados o patrulleros sobre el asesinato de niños como una forma de eliminación de toda posibilidad de reconstrucción de la comunidad e incluso de la posibilidad de justicia por parte de las víctimas.
Bueno, le dijeron a mi hermana, o sea, que entre el Ejército había uno que hablaba idioma y le dijo a mi hermana que hay que terminar con todos los hombres y con todos los niños hombres para que así terminar con toda la guerrilla. ¿Y por qué?, le preguntó ella, ¿y por qué están matando los niños? Porque esos desgraciados algún día se van a vengar y nos van a chingar. Esa era la intención de ellos que mataban a los pequeños también. Caso 1944 (ex-patrullero), Chiché, Quiché, 1983.
Los datos sobre la muerte de niños y los relatos de los sobrevivientes que muestran las atrocidades cometidas, son también congruentes con los testimonios recogidos sobre los métodos de entrenamiento militar y la preparación que recibieron los soldados en esa época para llevar adelante la política de tierra arrasada. La consideración de toda la población civil de muchas aldeas como parte de la guerrilla y su eliminación física, incluyendo a la población infantil, fue en esos años (80-82) una estrategia bien planificada.
Ya a la hora de estar en el patrullaje, ellos nos decían, bueno muchá, vamos a ir a un área donde hay sólo guerrilleros, allí toda la gente es guerrillera, entonces, ha habido niños que han matado soldados y ha habido mujeres que embarazadas aparentemente sólo llegan y tiran una bomba y matan, han matado soldados, entonces ustedes deben desconfiar de todos, nadie es amigo a donde vamos a ir. Entonces, todos son guerrilleros, y a todos hay que matarlos. Informante Clave 80 (ex-soldado y ex-G2), 1980.
El desplazamiento masivo de la población, que frecuentemente produjo separaciones familiares, supuso para los niños un riesgo todavía mayor. Como también ocurrió en el caso de muchas mujeres, el mero hecho de no encontrarse con sus familiares, se convirtió en una amenaza de muerte sobre los niños. La sospecha de que pudieran ser hijos de guerrilleros fue considerada en esos momentos como un motivo que justificaba el asesinato por parte de sus victimarios.
Cuando llegaron al lugar, preguntaron ellos (Patrulleros de Autodefensa Civil) a los niños, si hay alguien que conocen ellos. Y los niños dijeron que sí, pero doña Candelaria tenía su yerno y dos cuñados y su tío, y cuando la patrulla pregunta a la gente quién de ustedes conoce a estos niños, si alguien los conoce llévenlos y si no los conoce, aquí los vamos a dejar muertos, dijeron. Caso 0717, Senococh, Ixcán, Quiché, 1988.
En las condiciones de violencia indiscriminada contra la población civil, muchos niños de las comunidades rurales fueron testigos de las atrocidades cometidas contra sus familiares. Ya fuera de forma intencional, como parte de una estrategia de terror en contra de la población, o mientras trataban de ponerse a salvo, en la mayor parte de las masacres colectivas los niños estuvieron presentes en actos de violencia en contra de sus familiares. En la actualidad, los niños que fueron testigos directos de esa violencia pueden constituir un grupo de personas más afectadas por problemas como recuerdos traumáticos de la muerte de sus familiares.
Estaba jugando en el sitio cuando vi subir a los soldados, llegaban y mi mamá me dijo huí. Como la casa de mi papá constaba de dos puertas, una era de delante y otra que salía entre el cafetal, entonces huí, porque ya tenía razón de que ellos ya empezaban a matar. Y huí solo entre el cafetal y mi mamá no me siguió. Como a las cuatro de la tarde regresé a la aldea, ya habían quemado la casa y mis familiares, ya no había nadie. Caso 10066 (Masacre) Aldea Kajchijlaj, Chajul, Quiché, 1982.
Pero también las amenazas y torturas a niños fueron usados como una forma de torturar a las familias. En esos casos, con el objetivo de forzar la colaboración de la población, provocar denuncias de otros y destruir la comunidad, la tortura a los niños tuvo un carácter de terror ejemplificante para sus familiares y constituye una muestra extrema del desprecio por la vida y la dignidad de la gente. Frente a la posibilidad de ese sufrimiento, algunas personas declararon incluso preferir la muerte.
Yo sí le rogaba a Dios que si me iban a matar pero que fuera a mí primero, yo no quería ver qué le iban a hacer a mis niños, porque ellos siempre así hacían, mataban primero a los niños, era una forma de torturar a la gente, a los padres, y yo pensaba todo eso, pero gracias a Dios que no llegó. Entonces hubo alguien que se escapó todavía, a la señora le sacaron a su niño, ella estaba viva le sacaron a su niño que estaba esperando, delante del esposo y de sus hijos, y se murió la señora y también sus hijos, mataron a los demás, el único que quedó ahí fue el que se escapó. Caso 2173, Buena Vista, Huehuetenango, 1981.
Además de ese carácter aterrorizante, el Ejército recurrió a la violencia contra los niños como un medio para la búsqueda de delaciones e información sobre movimientos de la guerrilla o simpatizantes. Estas atrocidades contra los niños son descritas por algunos declarantes como recuerdos traumáticos persistentes, como las mutilaciones de los cuerpos y, en algunos, el arrancamiento de vísceras. La forma cómo los mataron es una muestra del impacto del terror, recordada todavía hoy con gran sufrimiento.
Sigo soñando, sigo viendo porque todavía mi corazón está sentido por la persecución, porque nos han encañonado, porque la patrulla ha estado atrás de nosotros. Entonces eso hace que todavía me afecte mucho todo lo que hemos sufrido. ¿Qué hacen con los niños? Los hacen pedazos. O sea, los cortan con machete, los hacen pedazos. Caso 2052, Chamá, Cobán, Alta Verapaz, 1982.
Los que asesinó el Ejército los enterraron, fueron degollados con torniquete al pescuezo, los arrugaba, los hacía como una bolita, hay niños de tres años. Llegamos a ver, los vimos, tres niños, estaban colgados ya sin cabeza, estaban sus muñequitas de los niños a la espalda. Caso 1367, Sacapulas, Quiché, 1981.
El 5 de septiembre de 1985 fueron a pescar seis personas, cuando llegó un avión dando vueltas. Luego llegó una columna de soldados. Empezaron a disparar. Allí murió mi primo R.J., I. y E. de 13 años aproximadamente (son primos). H.J.S. no se moría con las balas, pues le sacaron el corazón. Caso 3083, Chitucan, Rabinal, Baja Verapaz, 1981.
El asesinato de niños ha tenido, por tanto, un fuerte impacto en los sobrevivientes, asociado a un mayor sentimiento de injusticia y símbolo de la destrucción global. Esa violencia contra los niños constituye un ataque a la identidad comunitaria que integra a los antepasados y los descendientes, y se expresa incluso en el lenguaje. Así, por ejemplo, en el caso de los achíes la palabra mam designa lo mismo a los abuelos antepasados que a sus nietos recién nacidos 1.4
Porque la verdad ¡murieron tantos niños inocentes! Ellos ni sabían por qué les sucedió eso. La verdad, uno allí cuando pasaba en lugares así, miraba muertos por todos lados, los dejaban todos picados, un brazo por allá, una pierna por allá, fue así. Caso 3024, Aldea Panacal, Rabinal, Baja Verapaz, 1981.
|
Testigos del vacío y del fuego Cuando secuestraron a mi papá, yo tenía 12 años, era el más grande de los hijos. No teníamos valor para decir algo, nosotros llorando estábamos cuando a él lo sacaron, al rato regresó mi papá y dijo: ’mira Mario no vayas estar llorando, yo ahorita regreso’. Eran como las 10 u 11 de la noche, en ese tiempo yo estudiaba 4o. año de primaria; al otro día me fui a la escuela y le conté a la maestra que habían secuestrado a mi papá y que yo ya no iba seguir estudiando porque ya no había quien iba a comprar mis cuadernos; fue como se destruyó la familia. Mi madrastra se fue a buscar trabajo en Pajapita y nos quedamos solos con mi hermanito. Gracias a una mi tía que se llamaba Lorenza, ella nos daba la comida y también los vecinos. Al poco tiempo del secuestro de mi papá quemaron nuestra casa: esa noche habíamos ido a cenar en la casa de mi tía y nos entretuvimos jugando pelota, mi hermanito se adelantó y cuando él llegó a la casa, un grupo de hombres nos estaba esperando, a él lo agarraron del pescuezo y le dijeron: ‘¿vos sos Mario? ¿no? lo vamos a esperar’. Yo atrás venía, entonces lo sentaron y comenzaron a rociar gasolina a la casa, Ismael pensaba que nos iban a matar a los dos y entonces él pensó: ‘es preferible que me maten sólo a mí, yo me voy a correr’, se levantó y les dijo: ‘voy a orinar’. Y le dijeron: ‘no te movás, oriná adelante de nosotros’. Y lo agarraron, pero aquél se arrebató y le tiraron dos plomazos para que no se fuera, pero a aquél no le importó que lo mataran para salvarme la vida. Y bien lo hizo porque yo abajito venía, y cuando oí los cuetazos, yo dije: ‘¿y esto qué?’ Fue cuando oí el ruido de los chiribiscos en el guatal, y me quedé sentado y aquél llorando iba, ¡vaya que no le pegaron! Él era más chiquito; entonces yo lo seguí porque él iba corriendo, fue cuando yo le dije: ‘hey, hey, ¿qué es?’ ‘Mario’, me dijo, ‘fijáte que unos hombres quieren platicar con vos pero de plano matarnos quieren’. Yo me puse a temblar porque éramos inocentes y nos regresamos a la casa de la tía; llegando estábamos cuando miramos la llamarada, le dije ‘¡mirá vos allá quemaron la casa!’ Nuestra vida de niño fue sufrimiento, nos dejaron sin nada. Caso 8586. Aldea Ixcahin Nuevo Progreso, San Marcos, 1973. |
Nosotros salimos escondidos bajo el cafetal, yo con mis seis niños. Esa noche agarramos para el río, lo tanteamos para que no oyera la lloradera de mi nene, después, cuando estábamos dentro del río Suchiate, mis chamaquitos lloraban por el frío. ¡ay mis varoncitos! Cuando amaneció pero bien verdes estaban por el frío, no tenían ropa, yo me quité mi blusa y se la puse a mi nene. Caminamos en puro monte para llegar a Toquian Grande. Caso 8632, Bullaj, Tajumulco, San Marcos, 1982.
Las condiciones extremas de vida en la huida y persecución por las montañas o camino del exilio, produjeron muchos casos de enfermedad y muerte entre la población infantil, debido a las condiciones de penuria y hambre, la falta de abrigo o la tensión traumática.
Muchos testimonios de huida a la montaña en los primeros meses incluyen descripciones de niños que comenzaron a hincharse por el hambre, compatibles con problemas de desnutrición grave 1.5 . Muchos de ellos murieron. La imposibilidad de proporcionar cuidados básicos y alimentación a sus hijos produjo en sus familiares un gran sentimiento de impotencia y sufrimiento que en algunos casos persiste hasta hoy en día.
Y esa vez como le cuento, pues no había nada de nylon para tapar, y cayó un gran aguacero que hasta el niñito que era recién nacido ya casi iba a morir por el agua. No teníamos con qué tapar, porque estábamos bien pobrecitos, sin nada. Caso 1280, Palob, Quiché, 1980.
Si no ya las mujeres y los niños ya estaban hinchándose nuestros hijos por el tiempo y el frío, se hincharon. Al salir, también la mujer estaba embarazada y nació su hijo en la montaña y el niño cuando nació, sólo llorar era, tal vez porque no tenía leche y su mamá no comía bien. Caso 4521, Salinas Magdalena, Caserío La Montaña, Sacapulas, Quiché, 1980.
Fue muy triste, debido a que no hallábamos más de comer. Los niños gritaban por hambre. Caso 10681, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, 1983.
En las condiciones de huida de emergencia a que se vieron obligadas comunidades enteras, los niños suponían una dificultad importante para la rápida evacuación o proteger la vida. Las mayores dificultades de los niños pequeños para huir, así como los problemas de sus familiares para llevarlos consigo, produjeron muchos casos de pérdida, asesinato o muerte. Al drama de los padres que tuvieron que abandonarlos para poder huir se añaden potencialmente los sentimientos de culpabilidad por su muerte o desaparición.
Cuando fueron perseguidos había algunos entre ellos, que tenían 3 ó 5 hijos, si no podían correr o caminar, los dejaban tirados porque los padres no querían morir. Ya no podían llevar sus hijos porque entre disparos salían. Caso 10004, Chajul, Quiché, 1982.
Hay bebés que están acostados bajo los palos, en todas partes murieron, hay bebés que están colgados en las ramas de los árboles, es parecido a como les hacen cuando están en casa que les amarran con un trapo, así están colgados de las ramas de los árboles, y los bebés están vivos pero ya no los puedes recoger, donde los vas a dejar si no sabes donde está su mamá. Caso Colectivo 17, Santa Cruz Verapaz, 1980.
Esos relatos dramáticos se repiten una y otra vez en distintas regiones donde la gente tuvo que refugiarse en la montaña o la selva. Los niños pequeños suponían para las comunidades una mayor posibilidad de ser descubiertos. Durante meses, en algunos casos años, y en medio de condiciones extremas de sobrevivencia, los niños ni siquiera pudieron llorar, jugar o desenvolverse solos. Eso hizo que los familiares tuvieran que tener un control muy directo de sus hijos e incluso llegar a reprimir su llanto, cuando los soldados estaban cerca. En algunos casos eso produjo la muerte o grave afectación neurológica de niños por la asfixia.
Y los niños no podían llorar, teníamos que taparles la boca. Les metíamos pañuelos en la boca para que no lloraran. Caso 3804, Cotzal, Quiché, 1976.
El niño llorando estaba, y nos regañaban nuestros compañeros, nos decían hombre por favor miren a su hijo, él nos va a delatar, como nos enojaba le tapábamos la boca con un trapo y ahora el niño no quedó muy bien. Caso 4521, Salinas Magdalena, Caserío La Montaña, Sacapulas, Quiché, 1980.
3. La militarización de la infancia
A lo largo del desarrollo del conflicto armado, la militarización de las comunidades ha afectado también a la infancia. De mayor a menor frecuencia, estos procesos han incluido: la influencia de las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC-; el reclutamiento forzoso; la vida en destacamentos o aldeas modelo.
La mera presencia de las PAC como estructuras armadas permanentes en muchas comunidades, ha tenido su influencia en los niños. Desde el miedo a las agresiones o la muerte, hasta la normalización de la violencia, la convivencia en un ambiente militarizado influye en la infancia con sus patrones de socialización bélica. Además, especialmente en los primeros años de las PAC, se describen casos de participación de menores y cómo ésta era una norma habitual en muchas comunidades. Los casos en que se dio esa participación ha supuesto una militarización forzada de los niños y en muchos momentos un alto riesgo de muerte por el uso de las PAC en rastreos y la lucha contra la guerrilla. También se han dado numerosos casos de reclutamiento forzoso de menores por parte del Ejército durante prácticamente la totalidad del conflicto armado. 1.6
En aquel tiempo eran obligados a patrullar hasta los niños. Mi hijo decía: mamá yo quiero salir de la patrulla, porque no quiero salir con esa gente a patrullar porque me puede matar la guerrilla, porque cuando fui a patrullar la primera vez, vi doce muertos (después lo mataron). Caso 2988, Cantón Vitzal, Nebaj, Quiché, 1983.
A pesar de que son frecuentes los testimonios de violaciones a mujeres, pocas veces se describen sus consecuencias. Al estigma de la violación se suma probablemente la vergüenza comunitaria por los hechos. Muchas mujeres se han enfrentado al dilema de qué hacer con los hijos concebidos como resultado de las violaciones. Dado que éstas tuvieron en algunos momentos un carácter masivo, ya fuera como parte del trato a la población civil considerada subversiva, en las capturas y masacres, o como consecuencia de haber quedado viudas o sin apoyo, el problema de los niños no puede ser considerado como poco frecuente. Incluso en los casos en que se quedaron con esos niños, las explicaciones sobre sus padres obligaron a muchas mujeres a confrontarse con el dilema de su propia vida, y buscar formas de explicación coherentes con su propia dignidad que ayudaran al niño a entender mejor su situación.
Muchas veces me quedé durmiendo en la calle, y por estar durmiendo en la calle tuve mi hijo, yo no sé quien es el papá porque llegaron dos hombres, me violaron y cuando yo me di cuenta a los catorce, quince años cabalitos, tenía un mes de haber cumplido quince años cuando mi hijo nació y ese niño pues allí está, él a veces me pregunta: ¿y mi papá? Yo le digo, allí está mi hijo, yo trato de decirle que una persona que a mí tanto me llegó a querer ayudar le dio un apellido y yo le digo que él es el papá, pero él no es su papá. Caso 0425, Uspantán, Quiché, 1983.
En los testimonios hay descripciones del destino que finalmente tuvieron esos niños. Estas descripciones son coherentes con lo señalado por algunas investigaciones 1.7, en el sentido de que los niños concebidos como resultado de una violación tienden a ser rechazados socialmente, como parte de una forma de resistencia comunitaria, pero también de aislamiento social de la mujeres consideradas como imagen de la vergüenza comunitaria. De una u otra forma, la entrega de los hijos producto de la violación a instituciones benéficas y de acogida, ha constituido un efecto importante de la violencia contra las mujeres y comunidades en muchos lugares del país.
Algunos responsables de Baja Verapaz violaron a las mujeres, aunque las mujeres cargaban a sus hijos en la espalda, agarraban a los niños y los tiraban al suelo y, en fila, estaban los hombres para pasar con las mujeres. Algunas de todas estas mujeres quedaron embarazadas. Las que resultaron embarazadas dieron a luz y fueron a regalar los niños con las monjas. Yo fui a firmar un niño en Guatemala, ya que la Sor me pidió que lo hiciera. Este niño le abandonó la mamá porque era de los patrulleros. Quince días tenía cuando lo fue a dejar la mamá. Caso 5281, Buena Vista, Baja Verapaz, 1982.
Los hogares específicos parecen haber sido el destino de una parte considerable de estos niños, en los que también se acogió a huérfanos directos de la violencia.
5. De la adopción al secuestro
La mayor parte de las veces la acogida familiar o las formas de adopción intracomunitaria ha formado parte de los mecanismos de cohesión y solidaridad que han proporcionado a los niños huérfanos un soporte familiar y comunitario muy importante para su desarrollo, salud e integración social.
Se sube un mi hijo en un palo, ahí en el patio decía: ‘ya se murió mamá, ya se murió’. Me voy a regalar con doña Luz, ya que ella quiere que me vaya a vivir con ella. Caso 5281, Buena Vista, Baja Verapaz, 1982.
Especialmente en los casos en que fue asesinada la madre, hubo familias que "regalaron" a sus hijos a otras que tenían más posibilidades de cuidarlos y con las que pensaban que iban a tener un mejor futuro. Sin embargo, cuando las madres sobrevivieron esa práctica parece haber sido mucho menor.
Pero la acogida por otras familias no fue siempre un mecanismo de solidaridad para con los huérfanos. En los testimonios analizados se refieren algunos casos de rapto de niños que luego se utilizaron como sirvientes en familias que no fueron afectadas por la violencia, sino que más bien sacaron ventaja social de ella. También se han recogido denuncias de casos de separación forzada de sus familias, en los que los niños fueron utilizados como sujetos de reeducación en hogares especiales.
En el año 1984 el alcalde de Rabinal ordenó a los alcaldes auxiliares que los niños del asentamiento Pacux que tuvieran entre cinco y diez años fueran llevados al Hogar del Niño de la Iglesia del Nazareno en San Miguel Chicaj. Se llevaron a veinte niños y niñas aunque sus papás no querían entregarlos. Yo tenía 13 años. Más tarde, en el año 1988 los familiares reclamaron al padre de la parroquia porque a sus hijos les habían hecho evangélicos; ellos querían que les entregaran sus hijos. En ese mismo año se los entregaron. Testimonio Colectivo Rabinal y Caso 3213, Cooperativa Sa’chal, Las Conchas, Cobán, Alta Verapaz, 1984.
También aparecen algunos casos de niños que fueron separados de sus familias o comunidades, secuestrados y adoptados de forma fraudulenta por algunos de los victimarios de sus familias. Esta práctica les ha condenado a vivir con los asesinos de sus familiares sin saberlo. Según declaraciones del general Gramajo, cuando era ministro de Defensa, esa práctica fue frecuente en algunos momentos, por lo que puede afectar a muchos niños y niñas.
Muchas de las familias de oficiales del Ejército han crecido con la adopción de niños víctimas de la violencia, pues en determinados momentos se volvió moda en las filas del Ejército hacerse cargo de pequeños de 3 ó 4 años que se encontraban deambulando en las montañas. General Héctor Alejandro Gramajo, Prensa Libre, 6 Abril de 1989.
A pesar de la violencia sufrida, de las condiciones de vida extremas y de la militarización, los niños que han contado con un adecuado soporte familiar y social pueden encontrarse relativamente bien adaptados en la actualidad. Muchos de los declarantes que incluso fueron testigos de los hechos durante su infancia, han reconstruido sus lazos familiares y sociales, y se encuentran activos hoy en día. A pesar de la imagen de la infancia como únicamente de vulnerabilidad, también en las situaciones de tensión algunos niños y niñas han tenido una postura activa, y han enfrentado las dificultades de vida ayudándose entre sí y apoyando a sus familias.
Entonces se unieron todos los hermanitos y siguieron viviendo, aunque ya sin padre y sin madre, llenos de tristeza y sólo la abuelita los acompañaba también, el abuelito de ella ya había muerto más antes. Caso 5180, Jutiapa, 1987.
Frente a las formas de denegación del peligro inminente con que en algunos lugares los adultos enfrentaron la posibilidad de ser atacados, los niños tuvieron en ocasiones reacciones de huida, al sentir el peligro muy próximo. 1.8 En situaciones de emergencia extrema muchos niños lograron huir, informaron a otras comunidades de lo que estaba sucediendo o dieron el aviso para que sus familiares pudieran salvar la vida.
La postura activa de algunos niños también se ha manifestado posteriormente, reclamando por los hechos que sucedieron y de los que sus familiares no se atreven a hablar. En algunas ocasiones eso puede implicar ponerse en peligro, especialmente en los casos de convivencia con victimarios que tienen aún una posición de poder.
Los hijos le decían a la policía, ‘ustedes mataron a mi papá’. ‘Voy a dar parte’, decía mi patojo, pues no olvida las cosas. Solamente mis hijos estaban allí cuando llegaron a preguntar y les dijo uno de mis hijos: ‘sí, ustedes mataron a mi papá, ustedes fueron’. Y ya no dijeron nada los policías. Caso 2987, Nebaj, Quiché, 1985.
Los niños y niñas necesitan entender lo que les sucedió a ellos y a sus familias. Cuando esta búsqueda de sentido se encuentra con la falta de diálogo por parte de los adultos, el silencio o las explicaciones contradictorias, puede aumentar el impacto de la violencia. En cambio, las explicaciones claras y adaptadas a sus necesidades, así como una recuperación de la memoria de sus familiares, pueden ayudar a reconstruir su sentido de identidad.
CAPÍTULO TERCERO
LA AGRESIÓN A LA COMUNIDAD
1. destruccion y pérdidas colectivas y de la comunidad
La violencia política afectó también al tejido social comunitario, especialmente en las áreas rurales donde los asesinatos colectivos y masacres produjeron efectos muy importantes en la estructura social de las comunidades indígenas, las relaciones de poder y la cultura.
Los efectos que aparecen más frecuentemente son la destrucción comunitaria, en uno de cada cinco testimonios, y la destrucción de la naturaleza y hostigamiento colectivo. Posteriormente predominan una serie de efectos de profunda crisis comunitaria social como la desconfianza y la desestructuración interna. Las masacres tuvieron un mayor impacto comunitario 1.9. Los cambios religiosos y culturales específicos se describen en una proporción menor. Esto último es posiblemente debido al mayor impacto, en la memoria de la violencia, de las pérdidas y la crisis comunitaria, sobre la percepción de efectos culturales 1.10.
En su objetivo de eliminación de las comunidades, consideradas bases de la guerrilla, los ataques del Ejército y las PAC incluyeron diversas estrategias de destrucción masiva: quema de casas, macheteo y quema de las cosechas y animales, destrucción de enseres, instrumentos y símbolos, bombardeos, etc. Esas pérdidas generalizadas son muy frecuentes tanto en los testimonios de masacres como en los que refieren hostigamiento a las comunidades que vivieron en la montaña. En muchos casos, la destrucción y quema de las casas se realizó incluso con la gente adentro.
Además de su capacidad devastadora, la destrucción por el fuego connota un fuerte significado simbólico para la población indígena. Quemar realidades directamente vinculadas a la vida humana comporta la destrucción de su mwel o su dioxil, el principio que permite, entre otras cosas, la continuidad de la vida. Así sucede, por ejemplo con el maíz, las piedras de moler, y también con el cuerpo humano o cualquiera de sus elementos, por ejemplo el cabello.
Destruyeron nuestras casas, robaron nuestros bienes, quemaron nuestra ropa, llevaron a los animales, chapearon la milpa, nos persiguieron de día y de noche. Caso 5339 (Declarante hombre achi), Plan de Sánchez, Baja Verapaz, 1982.
Sin embargo, las pérdidas materiales o de los animales no siempre se debieron a la destrucción. El robo de ganado y enseres domésticos constituyó frecuentemente parte del comportamiento de soldados y oficiales en las masacres. Las pertenencias de la gente fueron consideradas por el Ejército como un botín de guerra. En muchos de los sobrevivientes aún está presente la memoria, incluso cuantificada, de las pérdidas sufridas.
Sólo había muerte. Se llevaron mis únicos siete ganados. Además se robaron 80 cuerdas de mazorcas, 24 láminas, un serrucho, una sierra manual para cortar palos, coches, ropa, una piedra de moler y un hacha. Caso 3909 (Hombre kiche’), Aldea Xemal, Quiché, 1980.
Impacto de las pérdidas materiales
La destrucción de los medios elementales de sobrevivencia (aldeas devastadas, propiedades destruidas, animales muertos o perdidos etc.) no sólo hizo a las familias afectadas más pobres, sino que además produjo un sentimiento de derrota y desesperanza. Muchas personas sienten que sus sacrificios económicos, sus luchas y trabajo realizados por generaciones, se han perdido y que esas pérdidas no sólo les afectan a ellos, sino a las generaciones futuras. Una muestra es el sistema de herencias en las comunidades indígenas, que difícilmente se puede seguir realizando.
En la cultura maya la Tierra tiene un significado cultural profundo ligado a la identidad colectiva, es Qachu Alom (Nuestra Madre Tierra). Por eso la agresión a la naturaleza es también una agresión a la comunidad. Además, esa destrucción estuvo dirigida a eliminar las posibilidades de supervivencia de la gente. Las sociedades que practican la agricultura tradicional de la milpa controlan todos los elementos culturales que son necesarios para su funcionamiento: tierra, semillas, tecnología, organización del trabajo, conocimientos y prácticas simbólicas 1.11.
Al destruir todas las siembras, se destruyeron también una parte de las semillas que, por generaciones, han heredado y guardado las comunidades. Esa pérdida supuso una ruptura de las posibilidades de reiniciar los ciclos productivos y una merma en la calidad del maíz y otros cultivos, pero también de la sabiduría y recursos genéticos de las semillas seleccionadas y cuidadas durante generaciones. Pero también se utilizaron estrategias cuyo grado de perversión y diversificación de destrucción comunitaria afectó los mecanismos básicos de supervivencia y los símbolos de la vida.
Cuando acampaba el Ejército, al retirarse, dejaba algunas libras de sal envenenada; los responsables buscaban la manera de saber si estaban envenenada, lo comía una gallina. En Sumal intentaron envenenar el arroyo para matar a la gente. No sólo con bombas intentaron matar a la gente, también envenenándola. Caso 7907 (Declarante hombre kiche'), Aldea Xix, Chajul, Quiché, 1981.
El significado de las pérdidas
La destrucción comunitaria supuso numerosas pérdidas materiales para los sobrevientes. Nos centramos en este capítulo en el sentido colectivo de destrucción de la comunidad. Muchas de esas pérdidas materiales y sociales, además de su impacto económico y social, tienen un carácter de "heridas simbólicas", es decir que hirieron los sentimientos, la dignidad, las esperanzas, y los elementos significativos subjetivos que forman parte de su cultura, de su vida social, política e histórica. Se destruyó su sistema normativo al imponer el poder de las armas, al matar a sus líderes y autoridades tradicionales, y al destruir su organización social básica, sus criterios y principios éticos y morales fueron transgredidos.
Se generó confusión entre sus habitantes, porque fueron precisamente las personas respetadas, valoradas y consideradas guías de la comunidad, las que primero fueron asesinadas por el Ejército debido a que las consideraba culpables (pecadores) acusándolos de guerrilleros y comunistas.
Fue profanado lo sagrado, les quitaron la tierra, cortaron y quemaron las siembras, los cerros, la naturaleza en general, destruyeron y quemaron las casas y con ellas los altares familiares, envenenaron el agua, quemaron la iglesia, mataron a sus seres queridos en los lugares donde se realizan las ceremonias ancestrales, profanaron los espacios en donde han sido enterrados los muertos, pisotearon la dignidad, atacaron la lucha, sus esperanzas, la vida.
La eliminación de líderes y autoridades
La criminalización de cualquier tipo de liderazgo que no estuviera bajo control militar, significó una pérdida de los sistemas comunitarios para resolver los conflictos o promover el desarrollo. Además, produjo una pérdida a mediano plazo importante, dado el hostigamiento y las acusaciones que se dirigieron contra cualquiera que pudiera retomar un papel comunitario u organizativo relevante.
La gente que se llevaban eran los líderes, como los maestros y los secretarios, era la gente que tenía voz y se sabía defender. A Francisco lo secuestraron porque él era líder y tenía mucho espíritu de superación, porque no se avergonzaba de su cultura. Caso 5017, San Pedro Necta, Huehuetenango, 1982.
En su intento de ganar control sobre el tejido social de las comunidades, las autoridades civiles fueron también objetivo de la violencia. Para el Ejército, el control de la población implicaba la eliminación de las autoridades civiles, su obediencia y sumisión a las autoridades militares o su sustitución. Como resultado, muchos alcaldes auxiliares y autoridades locales fueron asesinados. En el caso de la guerrilla, los asesinatos selectivos de autoridades comunitarias estuvieron motivados por su resistencia a la colaboración con la insurgencia o debido a las acusaciones de colaboración con el Ejército.
En otros casos, el poder de la guerrilla para la lucha contra el Ejército se extendió también al tejido social de las comunidades, sustituyendo de hecho a las autoridades civiles. Ya fuera debido al poder de coacción, o a la primacía de la capacidad militar para oponerse al Ejército, o a la credibilidad que tenía entre algunas poblaciones, la presencia guerrillera supuso también una pérdida de poder por parte de las autoridades civiles.
La pérdida y cambios en las autoridades comunitarias y su subordinación o sustitución por autoridades militares no sólo significó una imposición de prácticas y valores ajenos a la comunidad, sino también una dinámica de abusos de poder. También se suprimieron los mecanismos que tenían las comunidades para controlar la forma en que se ejercía la autoridad, dado que nadie podía cuestionar el comportamiento o desobedecer a las nuevas autoridades. Los Comisionados Militares y las PAC produjeron un cambio global de las relaciones de poder en las comunidades, estando éstas marcadas por la posesión de las armas y el poder de coacción.
2. La desestructuración y crisis comunitaria
Especialmente en los años de generalización de la violencia, la escalada de tensiones y el conflicto abierto obligaron a la gente a tomar partido en un clima amenazante y polarizado. En muchos casos, la división comenzó ya en la familia, por los desacuerdos respecto a apoyar a determinada fuerza militar. Ese mismo proceso se dio en el ámbito comunitario, generándose tensiones sociales y divisiones comunitarias.
Esa división generada por pertenecer o simpatizar con la guerrilla o el Ejército, supuso en muchas comunidades un conjunto de estrechas relaciones traicionadas, que son difíciles de restablecer. La militarización trastocó y cuestionó los valores de lealtad y respeto.
Entre los comisionados hubo mucha maldad con la gente de la comunidad. La gente no hace nada, no hace problema, pero, por capricho del comisionado, del Ejército, lo acusa como guerrilla y no era cierto. Pero los mataban por esto. El mismo método hacía la guerrilla, así se dividió entre la gente, unos eran de la guerrilla y otros del Ejército y nos engañaban los dos bandos. Caso 8008 (Declarante hombre mam), Ixcán, Quiché, 1981.
Hostigamiento y ruptura de la cotidianeidad
El hostigamiento comenzó con la limitación de las actividades cotidianas ligadas a la dinámica comunitaria como el intercambio comercial y la movilización. El cierre de las posibilidades de comercio, el aislamiento de las comunidades y el control de la movilización de la gente formaron parte del contexto previo a muchos de los asesinatos colectivos y la destrucción de comunidades.
En el 81 y 82 se cerró el mercado, en las tiendas ya no se podía comprar ni una medicina, ni una cosa para comer. Nuestro trabajo, nuestra siembra ya no se vendía, ya nadie compraba. Sólo para nosotros y nuestros niños. Caso 2297 (Declarante hombre mam, líder de la comunidad), Santa Ana Huista, Huehuetenango, 1981.
En los años 80 los procesos de concentración de la población civil se convirtieron en una práctica del Ejército que aumentó el aislamiento social de las comunidades y su control militarizado. Según los testimonios recogidos, al menos una de cada cinco comunidades que sufrió masacres quedó después bajo control militar. Este control militar a través de la presencia del Ejército, los comisionados o las PAC, tuvo una enorme influencia en la dinámica comunitaria, supeditada durante años a la lógica militar. El extremo de esta reestructuración forzada de la cotidianeidad lo constituyen las aldeas modelo y polos de desarrollo, pero en menor medida afectó a otras muchas poblaciones del área rural.
Antes vivíamos en Sebás, pero ahora somos de Xacomoch, traje a mi mujer y a mis hijos allí. Porque el objetivo de ellos era traer todas las aldeas y ponernos ahí en Sebás. Habían medido que cada casa tenía que tener dos metros de distancia nada más. Caso 3344 (Declarante hombre qeqchi), Caserío Chimoxán, Cahabón, Alta Verapaz, 1982.
Ruptura de las relaciones sociales
La desintegración comunitaria supuso también una pérdida del apoyo social que las relaciones entre las familias y vecinos proporcionaban. Ya fuera por la influencia de las pérdidas como por el miedo, se rompieron las posibilidades de apoyo y de solidaridad en asuntos vitales para los miembros de la comunidad. La posibilidad de ser acusados de colaboración con la guerrilla por el más mínimo motivo, puso en situación de riesgo extremo cualquier intento de solidaridad.
La violencia destruyó también muchas prácticas sociales como alianzas matrimoniales y sistemas de parentesco que, a su vez, determinan relaciones socioeconómicas y políticas y la propia identidad social, especialmente en las comunidades mayas.
Me quedé en la calle, ya nadie por mí, tengo otras dos hijas, les dio miedo todos los hechos de violencia que vivimos, nunca más han vuelto a verme, ya que también fueron violadas por los responsables. Me dejaron sola, yo apenas estoy pasando la vida. Si yo me muero, no se quien me va a enterrar. Caso 535 (Declarante mujer achí), Buena Vista, Rabinal, Baja Verapaz, 1981.
Cualquier orden social requiere un mínimo de cooperación entre sus miembros. Sin ese mínimo de cooperación –que exige por ejemplo el respeto a ciertas normas colectivas, lazos de solidaridad, confianza básica, respeto elemental–, la vida común es imposible (Martín Baró, 1989). Esas experiencias de solidaridad han estado tradicionalmente en la base de las comunidades rurales.
El temor que tenía el Ejército era que como la gente vivía unida, sabía compartir, convivir en su propia aldea, algún enfermo, la gente hacía su trabajo, 20 ó 30 todos pasaban a hacerle su trabajo. Alguna viuda que quería hacer su casa, entre todos la hacíamos, cuando se hace la casa de otros familiares, toda la gente va, se van a traer madera. En otras comunidades no se hace esto. Empezaron a sospechar y nos tenían como comunistas. Caso 2297, Aldea Buena Vista, Santa Ana Huista, Huehuetenango, 1981.
Sin embargo, muchas personas mantuvieron conductas de solidaridad, asumiendo las consecuencias negativas que sus decisiones de ayudar a otros pudieran producirles. Junto a matanzas espantosas y acciones de horroroso terrorismo, hay también continuas muestras de solidaridad y de profundo altruismo.
3. La militarización de la vida cotidiana: El impacto de las PAC
La obligación de participar en las Patrullas de Autodefensa Civil desestructuró la vida comunitaria. Su estructura jerárquica siguiendo el modelo militar impuso unas nuevas formas de poder, normas y valores marcados por la posesión de las armas y el poder de coacción. Cualquier actividad social pasó a estar bajo control o supervisión directa o indirecta por parte del jefe de las PAC y por tanto del Ejército. El poder militarizado supuso una mejor posición social para algunos dentro de las comunidades, siendo utilizado en muchas ocasiones para beneficio personal. Se produjo una generalización del sistema de las PAC en toda el área rural, aunque no en todos los lugares tuvo las mismas características ni el mismo impacto comunitario.
La obligación de participar en las PAC cambió la vida cotidiana de las comunidades afectando la economía de las familias. Los días que los hombres tenían que dedicarse a la patrulla suponían una pérdida de su trabajo, que con el tiempo se convirtió en una carga pesada para la economía familiar. Además los sistemas habituales que las familias tenían para obtener ingresos complementarios –como el comercio o el desplazamiento para trabajar como temporeros– se vieron afectados por el sistema normativo de las PAC. Los hombres tenían que pedir permiso para moverse y en muchas ocasiones tenían que pagar el turno de patrulla que no podían hacer. De esa manera, la patrulla se convirtió en un perjuicio económico.
Por miedo a perder sus vidas y las de sus familias, como había pasado en otras comunidades, ellos hacían lo que el ejército les ordenaba. No tenían tiempo para trabajar la tierra. Comprendieron que los habían traído para servir al ejército. Caso 847, Ixcán, Quiché, 1982.
El sistema de patrullas reprodujo también el control de grupo y la socialización bélica presionando a sus miembros a participar y aún sobresalir individualmente en comportamientos violentos como agresiones arbitrarias contra personas indefensas. Otros muchos actuaron presionados porque el no cumplimiento de las órdenes era castigado de forma severa y podía significar su propia muerte.
La militarización de las comunidades tiene, por tanto, consecuencias a largo plazo, más allá de los procesos de desmovilización que han acompañado a la finalización del conflicto armado. El mantenimiento del poder de coacción, sea a través todavía de la posesión de armas o de otras formas de control social por parte de los responsables de las estructuras de las PAC, hace necesario replantear la gestión del poder local en las comunidades. La desmilitarización real, así como los procesos de reparación social, justicia y dignificación de las víctimas, son pasos necesarios para la reconstrucción social de las comunidades más afectadas por la guerra.
4. La identidad social: violencia frente a la religión y la cultura
La violencia ha tenido también un impacto en las prácticas religiosas y culturales que constituyen una parte central de la identidad social de las personas y comunidades. La política contrainsurgente se orientó a cambiar el modo de pensar y sentir de la gente no sólo respecto al Ejército o las operaciones militares, sino también sobre muchas creencias, actitudes sociales y prácticas que el Estado consideraba peligrosas. Algunos de los cambios que se describen a continuación tienen que ver con ese carácter intencional de destruir la identidad social. Otros, forman parte de la experiencia de discriminación y racismo en contra de las poblaciones indígenas que la política contrainsurgente exacerbó. Por último, algunos deben verse también en un contexto más amplio de cambios sociales debidos a la influencia de factores económicos y sociales de las últimas décadas.
Tuvimos que dejar a los antepasados y los muertos, nos alejaron de lugares sagrados y también ya no se puede practicar, ya no se puede la religión, hubo un control militar, tuvimos que pedir permiso para salir a trabajar. Caso 567, Cobán, Alta Verapaz, 1981.
La desestructuración comunitaria y el desplazamiento implicaron muchas dificultades para mantener ritos y celebraciones religiosas. El miedo de profesar la religión católica por su consideración por el Ejército como una doctrina subversiva, fue el motivo más frecuente de bloqueo en las prácticas religiosas en el área rural. Las prácticas religiosas, tanto de la religión maya como de la católica, tuvieron que cambiar debido a la pérdida de oratorios y lugares sagrados. Otras tradiciones religiosas más centradas en los ritos colectivos como los católicos carismáticos y los evangélicos tenían una menor presencia en ese tiempo.
A la casa mandaron una carta, que ya no llegara a la capilla, que ya no rezara, entonces yo no dejé de rezar, yo lo que hice era hacer las oraciones en la casa, con mi papá, todos los sábados y domingos, porque ya no dejaban llegar a la capilla, cerraron la iglesia. Caso 5308 (Declarantes hombres achíes), Aldea El Nance, Salamá, Baja Verapaz, 1982.
A parte de algunas iglesias evangélicas que se mantuvieron al lado de la población afectada, la penetración creciente de las sectas evangélicas que ya venía dándose se encontró entonces con el vacío religioso dejado por la represión y fue estimulada por parte del Ejército como una forma de mantener el control de la gente 1.12. Las sectas difundieron su propia versión sobre la violencia, culpabilizando a las víctimas y promoviendo una reestructuración de la vida religiosa de las comunidades basada en la separación en pequeños grupos, los mensajes de legitimación del poder del Ejército y de salvación individual, y las ceremonias que utilizan la descarga emocional masiva. La violencia se constituyó entonces en el más poderoso impulsor de las sectas evangélicas con gran implantación en buena parte del país.
Inés explicaba bien la palabra de Dios, hablaba sobre las injusticias, sobre lo justo, sobre el pobre. Entonces por esto fue fichado por la gente. Los hermanos de otras iglesias nos decían que más vale que ahora te cambies de religión, que vengas con nosotros, porque te pueden venir a sacar en medio de tus hijos o los pueden matar a todos ustedes. Caso 059 (mujer mam), Aldea La Victoria, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, 1983.
La profanación de lugares sagrados fue también una práctica frecuente por parte de las autoridades militares. En el marco de las operaciones militares en contra de las poblaciones rurales, muchos de los asesinatos se realizaron en lugares considerados sagrados y que han formado parte de los ritos mayas durante generaciones.
Entonces una señora de aquí como le llevaron un su hijo, entonces ella va detrás de ellos, entonces hay un montón de piedras donde rezan los antepasados allí, ella llegó a rezar y cabalmente allí estaban amarrados entre los árboles, allí le echaron fuego y prendieron fuego y después de allí los están quemando, su lengua y sus pies, y lo estaban castigando. Entonces tiraron los zapatos y al fin lo dejaron allá. Caso 6257, Caserío Tzalá, San Sebastián Coatán, Huehuetenango, s.f.
Durante los primeros años de los 80, muchas Iglesias fueron destruidas y profanadas. En algunas regiones como en el Quiché, incluso fueron ocupadas militarmente y utilizadas como centros de detención y tortura.
Patrulleros y Ejército militar llegaron a la aldea Chisis, del municipio de Cotzal, entrando a cada casa y sacando a los hombres de sus respectivas viviendas, en cuenta a Mateo López, juntando un total de 100 personas aproximadamente, a unos los entraron en la iglesia, ya golpeados y luego prendieron fuego a la casa de Dios, junto con las personas. Caso 1440 (Declarante mujer ixil), Aldea Chisis, San Juan Cotzal, Quiché, 1980.
En el 82 quedó abandonado el pueblo, así que todo el predio de la Iglesia se quedó solo. Cuando retornamos el 15 de agosto en el 82, me voy dando cuenta que el Ejército tenía ocupado el templo como un destacamento, adentro había tres filas de camas de toda la tropa y al mismo tiempo tenían adentro una gran percha de abono que me dijo el capitán que era de la finca de El Aguacate. Caso 2300, Nentón, Huehuetenango, 1982.
Pérdida de las autoridades tradicionales
Muchas comunidades que sufrieron la pérdida de sus ancianos y autoridades tradicionales, perdieron con ellos la memoria de sus ancestros y las experiencias de resolver los problemas comunitarios según el sistema tradicional maya, donde las formas de reparación del daño predominaban sobre las formas punitivas. Esos sistemas, que implicaban una acción positiva por parte del transgresor hacia la persona afectada o la naturaleza, se desarrollaban dentro del mismo medio social de la comunidad 1.13.
Y entonces había una señora que se llamaba Dominga, era qeqchi, y como no muy así hablaba en español, o la castilla, siempre a ella la maltrataban. Caso 1280 (Declarante hombre kiche’), Palob, Quiché, 1980.
Como consecuencia del desplazamiento a otros lugares, muchas personas tuvieron que aprender otra lengua, especialmente el castellano. Incluso en los casos en que las familias lograron reconstruir su cotidianeidad como en las experiencias del refugio o CPR, la lengua común para poder entenderse pasó a ser el castellano. En el proceso de socialización de los niños, ese cambio ha dificultado el aprendizaje de la lengua materna.
Rosa y sus hijos ya no pueden hablar en su idioma, ya aprendieron a hablar en otras lenguas, por causa de la violencia perdieron su tradición. Caso 10004, Aldea Chacalté, Chajul, Quiché, 1982.
Los tejidos tradicionales tienen un fuerte contenido simbólico, artístico y emotivo, muy ligado a la identidad y el sentir de la gente. El traje maya como identificador étnico está cargado de múltiples y contradictorios sentidos porque es "un objeto" que se vive con particular intensidad: son producidos por las mismas mujeres, son parte de su ser social y, al fin, guardan un poder tal de significación que se refleja en las prácticas cotidianas de la población guatemalteca en general". 1.14
En muchos casos la pérdida de los vestidos tradicionales tuvo que ver con la destrucción y pérdidas generalizadas. Las dificultades para obtener hilo, tejer o comprar los materiales necesarios hizo de la recuperación de la ropa tradicional un proceso costoso para las precarias economías y condiciones de vida de las poblaciones afectadas.
Allá dejé todas mis cosas, mis ropas, cortes. Yo salí de mi casa, con un mi corte, con un güipil, con la niña, no cargué nada de mi niña, todo se quedó en la casa. Caso 579 (Declarante mujer qeqchi), Cobán. Alta Verapaz, 1981.
Algunos testimonios recogen la vivencia de vergüenza por parte de las mujeres por el hecho de tener que vestirse con ropas no tradicionales o harapos. El componente simbólico y ligado a la identidad de los trajes tradicionales, especialmente en el caso de las mujeres, hace necesario comprender esa pérdida no sólo con un carácter material sino asociado a su propia dignidad.
Tampoco teníamos ropa, teníamos vergüenza de ir así. Sólo con algunos costales que estaban tirados sacábamos hilo para remendar. Comíamos comida de palo que comían los animales, ellos nos mostraban qué era lo que podíamos comer. Caso 7916 (Declarante hombre kiche'), Salinas, Magdalena, Quiché, 1983.
Pero también el uso de la ropa tradicional constituyó un peligro para las mujeres que la portaban, ya que la asociación con sus comunidades de origen suponía una forma fácil de identificación. Muchas mujeres tuvieron que cambiar su traje o dejar su ropa tradicional como una forma de ocultar su identidad. De la misma manera, muchos hombres tuvieron que ocultar su origen para no ser acusados de guerrilleros.
La reconstrucción del tejido social
En la actualidad se ha dado una recomposición del tejido social, que ha tenido como protagonista a las propias víctimas y sobrevivientes, recuperándose el papel de Comités pro/mejoramiento, catequistas, organizaciones populares y sindicales, promotores de salud o educación y en alguna medida de las autoridades tradicionales. Si bien ese proceso es lento, está todavía desarrollándose. El surgimiento de nuevos liderazgos, grupos y movimientos sociales en los últimos años es una muestra de esos esfuerzos y supone una esperanza para el futuro.
Sin embargo ese futuro está amenazado por los conflictos comunitarios actuales, entre los que destacan los problemas de la tierra, mediatizados por el desarraigo de los desplazados y refugiados. La histórica conflictividad social por el problema de la tierra se ha visto en buena parte acrecentada por el conflicto armado.
Otro tipo de conflictos actuales ligados a la violencia tiene que ver con el contexto de impunidad y la presencia de los victimarios en muchas comunidades. Según nuestro datos, en uno de cada tres testimonios aparecen victimarios conocidos que participaron en las acusaciones, asesinatos o acciones contra la población (17,3% de la comunidad y 15,2% de fuera de la comunidad). En algunos casos, el victimario tenía incluso una relación familiar con la víctima (2%).
Los que nos hicieron daño están vivos, viven en la aldea Salina Magdalena. Caso 1368 (Declarante hombre kiche’), Tierra Caliente, Sacapulas, Quiché, 1981.
A pesar de que algunos testimonios hablan del perdón, en base a sus valores religiosos, la mayoría de los que se refieren a la convivencia con victimarios hacen explícita su demanda de justicia y castigo a los responsables. El establecimiento de mecanismos consuetudinarios de justicia, el reconocimiento por parte de los victimarios de sus acciones y la reestructuración del poder local son algunos de los pasos necesarios para restablecer las bases de la convivencia en la sociedad.
Por último, los procesos de reintegración social de población civil y ex-combatientes suponen un enorme reto para los próximos años en el proceso de reconstrucción del tejido social destruido por la guerra.
Porque siento mucho, me golpea nuevamente, más cuando mis vecinos de hoy día, siempre me están señalando de persona mala. Todo esto nos duele recordar, nos da tristeza. Cuando en realidad cambiamos el lugar. Venimos y volver a oír otra vez los problemas, a señalarnos, a amenazarnos otra vez, a decirnos que somos unos matadores de gente, que somos unos guerrilleros, que somos unos brujos, que hemos matado a mucha gente. Caso 1642 (Declarante hombre qeqchi), Cahabón, Alta Verapaz, 1980.
CAPÍTULO CUARTO
ENFRENTANDO LA VIOLENCIA
1. LAS DISTINTAS EXPERIENCIAS DE LA POBLACIÓN
Una parte importante de la experiencia de la gente lo constituyen los mecanismos que ha utilizado para enfrentar las consecuencias de la violencia. A pesar del peligro, muchas personas y grupos se mostraron activas.
La cultura maya ha caracterizado las formas de enfrentar la violencia, en el siguiente cuadro se resumen algunas de esas características culturales.
|
La cultura maya como fuente de recursos 1.15 Pensamiento analógico: recurso importante de imágenes y metáforas en el pensamiento y lenguaje. Los q´eqchi´es, por ejemplo, hablan del mwel de las cosas. El mwel podría ser caracterizado como la interioridad que integra a cada ser dotándolo de "dignidad" propia y además de la "capacidad" de servir para lo que está destinado (por ejemplo, el maiz tiene su mwel). Concepción del tiempo: es circular, no hay una separación lineal pasado-presente, y está unido a los ritmos de la naturaleza, lento y en función de la sociabilidad comunitaria. Todas las cosas tienen, pues, su misterio, su "dueño" (ajaw). El tiempo también. Por eso para los mayas fue y vuelve a ser tan importante conocer y saber aplicar bien su calendario. Cada día tiene su "dueño", como también los diferentes períodos calendáricos. Relación vida/muerte: relación de cotidianeidad entre los vivos y los muertos y antepasados. Presencia continua de esa relación en ritos, sueños, celebraciones y ceremonias. En realidad el maya concibe su identidad como un conjunto espiritual de pertenencia que integra por igual a los antepasados y a los actuales descendientes. Así, entre los achíes, la palabra mam designa lo mismo a los abuelos antepasados y a sus nietos recién nacidos Cosmovisión: visión de integralidad persona-naturaleza-comunidad. Esas relaciones tienen un conjunto de significados propios. La cultura maya percibe al individuo como destinado a integrarse en una Realidad que le trasciende, que existía de antes y que le sobrevivirá a su condición temporal. Esa percepción vale para su modo de posicionarse ante la naturaleza, ante la comunidad, ante la historia, ante los espíritus y ante el Ajaw. Valor de la persona y comunidad: La persona es considerada con respeto, como parte de la comunidad. Importante sentido comunitario de la identidad. Respeto significa tener en cuenta la dignidad del otro y actuar en consecuencia. El primer "pecado" que narra el Poop Wuj es aquél de los "hombres de palo" que no supieron respetar a las ollas, los comales, las piedras de moler y los perros. Reciprocidad: La relación de las personas con la naturaleza, con los demás o con los espíritus se construye en la reciprocidad. Esta relación supone interdependencia y tiene implicaciones en la concepción de la reparación del daño. En el Poop Wuj, hasta los "Creadores y Formadores" de los hombres esperan que la gente les dé de comer. Los mayas queman candelas en sus ceremonias para restablecer esa relación y alimentar (huelan, kesiqonik) a Dios y a los antepasados. |
En uno de cada tres testimonios se refiere desplazamiento y al menos en la mitad de las ocasiones los sobrevivientes trataron de enfrentar directamente la situación, aún dentro de sus limitaciones. Le siguen en frecuencia son las conductas de solidaridad y las precauciones y medidas de vigilancia. Posteriormente, aparece un grupo de formas de afrontamiento muy diversas, y que se refieren a muy distintas experiencias (compartir experiencias, el retorno, el autocontrol, la reconstrucción de lazos familiares, la resistencia en situaciones límite, el no hablar de lo sucedido, el afrontamiento religioso, el compromiso político, la resignación y la interpretación de los sueños) 1.16.
Vivir en medio de la violencia.
En términos globales, es la que explica en mayor grado la experiencia de la gente, entre la resistencia y la adaptación para vivir en medio de una situación militarizada. Las formas de preservación (como el no hablar y tratar de controlarse), de apoyo mutuo (como las conductas de solidaridad), y de tratar de hacer algo para enfrentar los hechos (como buscar a sus familiares), o las formas de afrontamiento religioso, la mayor parte de las veces como respuesta como sentimientos de protección de los sobrevivientes, fueron recursos básicos que las poblaciones afectadas utilizaron para enfrentar la situación.
Para nosotros fue algo muy lindo y algo muy triste, algunos familiares y amistades, como que teníamos lepra, nos evitaban en la calle. Y algunos, que se exponían en el estado de sitio, el estado marcial, todos esos estados, y nos visitaban, aún de noche, exponiendo su vida. Personas que nos ofrecían casas para escondernos. Nunca nos escondimos, porque nunca teníamos por qué escondernos, nosotros no teníamos nada que no fuera dentro de la ley y de una vida común, como todo ser humano, como todo guatemalteco limpio y sincero. Caso 5444, (Profesor universitario asesinado) Guatemala, 1979.
Se trata de un afrontamiento colectivo o comunitario de huida colectiva, relacionado sobre todo a la experiencia del exilio y desplazamiento a la montaña (asociaba el desplazamiento, el retorno y la reconstrucción de los lazos familiares, ver apartado 2 sobre desplazamiento, más adelante).
En los testimonios recogidos, aparecian dos grandes patrones:
a) Desplazamiento colectivo y comunitario, en general de larga duración hacia lugares que no estuvieran bajo el control del Estado.
b) Desplazamiento reactivo familiar, a otra comunidad y temporal.
Caracterizada por la precaución y vigilancia junto a la organización comunitaria y asociada al desplazamiento colectivo al exilio y la montaña. Es una dimensión de afrontamiento instrumental colectivo (ver apartado 2 sobre el desplazamiento en CPR, montaña y exilio).
Resistencia en situaciones límite.
Esta dimensión es más individual y supone una forma de adaptarse a las situaciones estresantes y traumáticas (reunía la resistencia en situaciones límite como la tortura o la vida en la montaña, con el hablar y la interpretación de los sueños). Muchas personas refieren haber hablado con otros de su experiencia, como la tortura o la vida en la montaña, buscando así ayuda de otros para denunciar la situación.
Y esta situación dura, en el sentido emocional para mí, incluso para mi señora madre, pues sufrió mucho también, puesto que llevaban muchos años de matrimonio, y pues yo aprovecho esta oportunidad, ya que se presenta, de dar un testimonio para que quede plasmado, tanto en una grabación como en documentos para que este caso no quede aislado, sino que se una a muchos más que como todo el mundo sabe han existido en este país. Caso 0046, Santa Bárbara, Suchitepéquez, 1981.
También la interpretación de los sueños ha formado parte del conjunto de recursos culturales con los que la gente ha tratado de enfrentar la violencia. En el caso de la cultura maya, los sueños tienen una interpretación cultural en relación con la vida actual o pasada de la persona, la orientación de su conducta hacia el futuro y la comunicación con los ancestros. Los sueños se comparten frecuentemente en la familia y se buscan interpretaciones por parte de los ancianos y sacerdotes mayas. En casos de situaciones límite como la tortura, los sobrevivientes describen sueños que tuvieron en general un significado positivo, y que les ayudaron a estar mentalmente activos y mantener la esperanza.
Entonces..., y cuando entró un señor, un señor alto y un señor blanco y canche con su sombrero, preguntó: ¿Guillermo está aquí? Sí. Ah, bueno. Usted o ustedes tienen que pasar en mi camino en donde yo vaya a pasar, en donde yo ya pasé. Ustedes tienen que seguir en donde yo así lo he seguido. Ahí, informó a ese señor también de que no tenga pena o estés triste en esa cárcel, y él decía que no, contestó que no estoy triste. Ah, no tenga pena, no tenga pena porque tu mujer ayer venía, tu familia aquí en Cobán ayer vinieron. Yo estaba con ellos, guiándoles a ellos también, a ellas, yo estoy viviendo tanto como tu. Tú no te preocupes, siéntete alegre y yo estoy contigo, yo estoy a ayudarte y tu mujer también. No tengas pena por tu familia, yo estoy con ellas y contigo. Además, yo estoy presenciando todo lo que están haciendo, como lo capturaron. Y él le puso la mano en su cabeza de él, del señor. Caso 1155, Ixcán, Quiché, 1981.
Tratar de cambiar la realidad.
Otros testimonios refieren el compromiso sociopolítico y a la reinterpretación positiva de lo ocurrido, es decir, las formas de comprometerse para tratar de cambiar la realidad, como una manera de enfrentar la violencia. Sin embargo, los intentos de organización de las personas y comunidades afectadas por la represión no han tenido un camino fácil. En toda su historia han enfrentado secuestros y amenazas que trataban de frenar sus acciones.
Después, ya pasados los meses, surgió una organización de derechos humanos. Inmediatamente me fui a apuntar y comencé una lucha bastante fuerte, porque mi esperanza era que apareciera con vida, para quitarse uno esa incertidumbre. Bueno pues si preso está uno sabe que allí está y aunque le den cien años de cárcel uno tiene la esperanza que los va ver. Pero desgraciadamente no fue así, iniciamos esa lucha bastante, bastante dura, yo creo que eso también ha hecho que la conciencia que uno tiene se fortalezca más, porque ya no es la lucha por mi familiar que en mi caso pues son seis personas, sino la lucha por todos los desaparecidos que hay en Guatemala, por todos los secuestrados, porque uno se da cuenta que no es sólo uno, en el momento del secuestro uno piensa que sólo uno es, verdad. A veces uno blasfema contra Dios: si estoy luchando por una sociedad mejor, ¿por qué nuestro Señor permite que estas cosas pasen? Caso 5449, Guatemala, 1984.
Como en la historia del Pop Wuj cuando los jóvenes Jun Ajpu y Wuqub' Ajpu, que fueron burlados, torturados, asesinados y sepultados entre risas por los señores de Xibalbá, que les habían dicho a sus víctimas: "ahora moriréis. Seréis destruidos, os haremos pedazos y aquí quedará vuestra memoria". Sin embargo, la calavera de uno de ellos estaba disfrazada entre las frutas de un árbol sabroso cuando se acercó la joven Ixquic. Al extender ésta su mano, la calavera le lanzó un chisguete de saliva, y le dijo: "En mi saliva y en mi baba te he dado mi descendencia...", y la joven queda embarazada 1.17 (Poop Wuj, Segunda Parte, cap. 2 y 3).
2. LA EXPERIENCIA DE LOS DESPLAZADOS
Carácter masivo del desplazamiento
|
Estimaciones sobre desplazamiento en Guatemala - un millón de desplazados internos; - 400,000 exiliados a México, Belice, Honduras, Costa Rica, EEUU; - 45,000 refugiados legales en México, la mayor parte en nuevas comunidades en campamentos; - 150,000 ilegales en México y unos 200 mil en EEUU; - 20,000 personas se organizaron en las CPR, otras 20,000 pudieron vivir desplazadas en la montaña durante varios años; - en ciertas zonas del altiplano más golpeadas por la política de tierra arrasada, en algunos momentos se produjo un desplazamiento de hasta el 80% de la población. |
El desplazamiento ha sido un elemento central de la experiencia que han sufrido las poblaciones afectadas por la violencia. Si bien ha sido un fenómeno constante a lo largo del conflicto, adquirió dimensiones masivas al principio de la década de los 80. Durante la década 60/70, el desplazamiento tuvo un carácter más individual. Posteriormente, el desplazamiento de la población no fue sólo una consecuencia de la violencia sino que se convirtió en un objetivo de la política contrainsurgente, especialmente en las zonas de grave conflicto social con presencia o influencia de la guerrilla. Pero también el desplazamiento es un mecanismo que distintas poblaciones utilizaron para defender la vida.
Entonces en ese tiempo me retiré y fui a dar un tiempo en México. Anduve en México como diez años solito, sin tener esposa, solo así andaba. Juntaba mi dinero y trabajaba en otros lugares, llegué a Tuxtla, llegué ahí por donde le dicen Puebla. Entonces, cuando fue la masacre del 81 y 82, en ese momento llegaron todos los hermanos guatemaltecos a refugiarse en México. Entonces llegué a saber, volví a entrar con mi gente, la encontré en México. Caso 0783 (Secuestro y tortura por los soldados), San Juan Ixcán, Quiché, 1975.
Ya fuera familiar o comunitario, en la mayor parte de los casos recogidos por REMHI el desplazamiento tuvo un carácter colectivo. En las áreas del Norte de Quiché, San Marcos, Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Huehuetenango, el desplazamiento adquirió una dimensión masiva, produciéndose auténticos éxodos de la población.
Toda la gente espantada se salió, y yo también y nos fuimos a quedar en un lugar llamado Xolghuitz. Después nos fuimos a Tajumulco. Estuvimos cinco meses ahí. Después regresé a Carrizales, también hubo violencia donde estoy ahorita. Toda la gente que vivió ahí se fueron para México, y ahí están todavía. Vendieron su terreno y no tienen tierra. Caso 8565, Masacre Aldea Montecristo, Tajumulco, San Marcos, 1980.
Sin embargo, cuando la amenaza recayó exclusivamente en una persona, y su familia tenía suficiente apoyo social y condiciones de seguridad mínimas, el desplazamiento fue individual. Sin embargo, en muchos de esos casos al desplazamiento individual le siguió posteriormente el de la familia, en un intento de reconstruir los lazos. Este tipo de desplazamiento se dio en gran medida en el área urbana.
No sé qué hice, pero le dije que tratara mejor de huir, si podía, por una ventana que estaba cerca de la calle y él, pues me hizo caso y salió así rápido. Abrió la ventana y saltó. Al saltar por la ventana le gritó uno que estaba ahí que se quedara quieto, e hizo ruido el arma como que quiso disparar, pero no le dio fuego y él pudo huir. Cruzó la calle en zig zag y huyó, se metió dentro de las casas vecinas y cayó a la orilla del río. Huyó para allá. Yo me quedé ahí con mis hijos, ¡ay, me da mucha tristeza! yo estaba decidida, que lo que me pasara pues que fuera, pero él había ya salvado su vida. Caso 5042 (Intento de secuestro del esposo) Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 1984.
La dinámica del desplazamiento: el recorrido de la huida
En los momentos previos a los grandes movimientos de población, las condiciones de vida en las áreas rurales fueron sufriendo un empeoramiento paulatino como consecuencia del clima de miedo y el impacto de la militarización. Aunque la mayor parte de las veces la violencia fue la causa directa de la salida, otros factores como la movilidad restringida, el aislamiento de las comunidades y la desestructuración de la vida cotidiana, han constituido una parte importante de la experiencia que se recoge en los testimonios.
En ese tiempo existían los secuestros de jóvenes para el cuartel, los comisionados militares apoyaban al Ejército para la captura. Corríamos ese riesgo, no existía libertad de salir a pasear a los mercados porque en cualquier momento cerraban los mercados y empezaban a agarrar, o en los bailes, ya era muy difícil para uno salir a pasear. Caso 2267, Aldea Nojoya, Nentón, Huehuetenango, 1980.
El haber sufrido directamente los hechos de violencia, y el clima de terror imperante, llevó al desplazamiento masivo de población en algunas áreas del país. El conocimiento de lo que estaba sucediendo en comunidades cercanas, la presencia militar, los secuestros y asesinatos, o en algunas ocasiones las actuaciones de la guerrilla, suponen un contexto habitual en las descripciones del origen del desplazamiento en los testimonios.
En las comunidades que sufrieron masacres, la decisión de la huida fue en muchos casos abrupta y en un contexto de peligrosidad extrema. Muchas familias apenas pudieron llevarse algunos enseres en su huida, y la mayor parte lo perdieron todo.
En otros casos, la conciencia de peligro inminente ayudó a muchas personas a salvar la vida. Otras poblaciones se quedaron al no sentirse hostigadas o pensar que el Ejército no les haría nada. La resistencia a dejar su casa o a creer en las informaciones que llegaban de otros lugares, hizo que algunas familias o comunidades no se desplazaran, perdiendo muchos de ellos la vida. La huida durante unos días o los desplazamientos temporales fueron también intentos de enfrentar el peligro sin dejar su tierra. Esa experiencia es común a muchos procesos de desplazamiento posteriores a la ciudad, a la montaña o al exilio.
Nos costó salir de ahí porque era nuestro lugar, donde hemos nacido, donde hemos estado, hemos crecido. No hubiéramos querido salir de ese lugar. Los soldados venían muy seguido, cada día, cuando vimos así, ya se estaba poniendo más grave la situación. Cuando veíamos que venían los soldados, lo que mejor hacíamos nosotros era salir de nuestras casas, ir al monte, ir a los barrancos, ir a los ríos, para que no nos vean, para que no nos maten. Ahí pasamos hasta noches enteras, dormimos, 2 ó 3 días aguantando frío, hambre, junto con nuestras esposas, hijos, junto con nuestros ancianos, que hemos aguantado lo más duro de nuestra vida, sin casas, sin ropa. Caso 5106 (Asesinato del hermano) Panzós, Alta Verapaz, 1980.
El tener que huir fue sentido por muchas personas como una injusticia. Las familias se encontraron ante el dilema de huir para defender la vida, y a la vez pensar que si lo hacían el Ejército les señalaría efectivamente como parte de la guerrilla. Eso confrontó a las familias y comunidades con una paradoja en la que cualquier decisión que tomaran suponía una amenaza para su vida.
Sólo en una pequeña parte de los casos recogidos la decisión estuvo precedida de una evaluación más pausada de las condiciones de amenaza, la búsqueda de lugar seguro y planificación de la huida. Las amenazas y asesinatos selectivos de líderes sindicales o populares durante buena parte de las décadas de los 60 y 70, y posteriormente desde mitad de los 80 y 90, produjeron el desplazamiento de personas pertenecientes a sectores profesionales, estudiantiles, sindicales, fundamentalmente hacia el exilio. Hasta hace pocos años, las embajadas de algunos países jugaron un papel importante en ofrecer protección durante la salida del país.
Estaban en la casa parroquial sesionando los grupos de obras públicas, salud pública que tenía problema en el Hospital y habían formado una comisión. En eso llegan y les dicen que si no salían los iban a matar. Salieron todos y justo estaban unas personas en unos carros esperándolos. Alguien sacó a Dolores, sin ropa y sin nada a asilarse a una embajada. Hasta la fecha creo que está en Canadá. Caso 6522 (Persecución de varios líderes) Escuiltla, 1982.
En el área rural las informaciones sobre lo que estaba ocurriendo hicieron que mucha gente huyera. La necesidad de información sobre lo que estaba sucediendo era un requerimiento básico para poder tomar decisiones y salvar la vida en una situación en la que la difusión de rumores fue frecuente por las condiciones de tensión, aislamiento e incertidumbre sobre el futuro. En otros casos, fue la guerrilla la que orientó a la gente para que se desplazara a otros lugares o se fueran con ellos a la montaña. Sin embargo, en casos más selectivos incluso algunos soldados o miembros de las PAC avisaron a la gente de lo que se estaba preparando o les animaron a ponerse a salvo.
Porque dentro del Ejército, a veces también hay algunos de los soldados que no querían matar a la gente, entonces les pasaban las informaciones a las personas y llegaron a saber que ellos ya tenían los nombres de la gente. Entonces, lo que hizo esta gente fue salirse. Caso 0977 (Amenazas y asesinato) Santa María Tzejá, Ixcán, Quiché, 1981-82.
3. Las condiciones de la huida.
Durante la huida, el peligro del trayecto y la separación familiar constituyeron los problemas más importantes. La mayor parte de las poblaciones desplazadas sumaron a las graves pérdidas sufridas, una huida en condiciones de extrema dificultad y peligrosidad.
Poco a poco nos alejamos más de nuestra comunidad, hasta que un día pasaron con nosotros dos hombres de la comunidad La Victoria, que querían que fuéramos con ellos hasta México. Al fin, nos decidimos ir con ellos, pero en el camino nos encontramos un grupo de soldados. Así fue que nos separamos con mi esposo, y me llevaron hasta el Destacamento de Cotzal, donde me detuvieron durante dos meses. Luego me dejaron venir a Uspantán, cuando encontré a mi esposo, ya sin mis hijos. Caso 4409, El Caracol, Uspantán, Quiché, 1981.
La precariedad de las condiciones de la huida es descrita en muchos testimonios como un recuerdo muy relevante, incluyendo la ausencia de alimento, la falta de abrigo, la huida de noche, y evitando cualquier contacto con otras poblaciones que pudiera ponerles en peligro.
Entonces yo apagué la luz y salimos. Que si más me iba a desbarrancar con mis hijos, porque hay un barranco por allí abajo. Salimos de allí y nos fuimos a las cureñas, hasta allá llegué yo cargando a mis siete hijos. Allí me estuve quince días, de ahí bajé al Zapote. Caso 5304, Aldea Xibac, Salamá, Baja Verapaz, 1982.
Las familias afectadas se desplazaron hacia otros lugares en los que buscaban un mayor nivel de seguridad y donde podían contar con algún tipo de apoyo social. Las relaciones familiares fueron una fuente de solidaridad importante para acoger a la gente, en un proceso que muchas veces fue en etapas incluyendo diversos asentamientos provisionales.
Cuando el Ejército estaba destacado aquí en el pueblo de Nentón, dieron una orden para que el pueblo desocupara su casa y nos trasladamos, algunos se fueron para Guatemala, otros se fueron, los que tenían familiares en Mazatenango, en Huehuetenango y otros que no teníamos familiares nos fuimos a hospedar en Cajomá Grande, allí nos quedamos un mes… De ahí ya no podíamos más, mejor nos fuimos a trabajar al otro lado, a la frontera de Guatemala-México, a ganarnos la vida por miedo a la muerte que nos ocasionaban las dos bandas, porque teníamos miedo de que el Ejército nos podía matar. Caso 2300, Nentón, Huehuetenango, 1982.
El motivo de este desplazamiento en etapas fue la persecución a que fue sometida una parte importante de la población civil por parte del Ejército y las PAC durante los primeros años 80. Eso supuso en muchos momentos un nuevo desplazamiento de las familias afectadas y de las comunidades de acogida.
Son como 500 personas, y llegaron a un lugar que tengo yo, donde tengo cafetal. Ay Dios, yo llego bravo directamente, porque no quiero ver más gente en mi siembra. Pero llegué allí, pobre, mucha gente. Yo llego bravo, pero después que miré los primeros me dio lástima. Dios mío, qué les pasó señores, les dije yo. Pues mire señor, éste es patojo, hay como tres o cuatro personas que ya están engusanadas, la cabeza, la rodilla, los brazos. ¡Ay, Dios!. Ya no pensé yo de regañarlos, pensé en curarlos… Entonces empezaron a amenazar a la gente aquí. Entonces quemaron toda la cooperativa y el motor de nixtamal. Bueno, pues, se fueron las gentes, se fueron de las viviendas y aquí nos corrieron los soldados. Caso 3624 (Desplazamiento guiado por la guerrilla), El Desengaño, Uspantán, Quiché, 1981.
5. Los primeros asentamientos.
Posteriormente, las experiencias se diversifican más, en función de las condiciones que los desplazados fueron encontrando. La recepción y la acogida fueron muy distintas, según el lugar y el tipo de desplazamiento individual o colectivo.
Entonces ya estábamos en Las Palmas cuando llegó una noticia que ya estaban matando gente los soldados en San Francisco, dijeron, entonces antes que ellos llegaran nos vamos, entonces salimos otra vez de las Palmas. Entonces ya entramos en México, cruzamos la frontera, llegamos a un lugar que se llama Ciscao aquí en la frontera, allí estábamos sentados trabajando con los mexicanos, pero tristes no tenemos nada familiar, no tenemos nada, ni chamarras. Entonces empezamos a explicar con los mexicanos: ‘Nosotros somos pobres, mataron a nuestra familia, mataron todo, nuestras mujeres, ¿ahora qué vamos hacer?’. Como los mexicanos son conscientes, entonces ellos nos dijeron: ‘No, miren compañeros nosotros somos hijos de Dios, los vamos apoyar, no tengan pena, aquí los vamos a ayudar’. Entonces ellos nos apoyaron con un poquito de ropa, un poco de dinero. Caso 6070, Petanac, Huehuetenango, 1982.
En otros casos, la solidaridad de otras comunidades o el apoyo de familiares ayudó a las personas afectadas a enfrentar mejor la situación. Sin embargo, decenas de miles de personas se vieron obligadas a huir por las montañas en condiciones extremas. En esa situación, el mutuo reconocimiento y apoyo entre los propios desplazados, sirvió para desarrollar formas de supervivencia y de huida colectiva en situaciones mucho más difíciles.
6. Reconstruir la cotidianeidad.
Además de las experiencias vividas, los desplazados tuvieron que tratar de reconstruir su cotidianeidad en un nuevo lugar, a menudo bajo condiciones de presión política y miedo. Además tuvieron que obtener recursos económicos, trabajo y tierra en el caso de las poblaciones campesinas. Esa reconstrucción, aunque en medio de condiciones muy precarias la mayor parte de las veces, ayudó a mejorar su situación.
Otras poblaciones terminaron asentándose de manera definitiva, después de los intentos de reconstruir su vida en distintos lugares. Con el tiempo –su mayor identificación o no con la comunidad de acogida, el tipo de convivencia etc.–, el desplazamiento también produjo cambios, no sólo en el modo de vida sino en la identidad.
Muchas personas pueden tener sentimientos de pérdida de su identidad de origen por no seguir viviendo en su comunidad (¡ya no soy Nebaj!). Otros en cambio han adquirido una nueva identidad a partir de su positiva experiencia con la comunidad de acogida o con el proceso en que se vieron envueltos. La identidad de refugiado o retornado, o CPR, es ejemplo de cómo un determinado proceso político puede marcar la vida de la gente. En el caso de los desplazados internos dispersos en la ciudad, en los que se dieron mecanismos de preservación como el ocultamiento de la identidad, y una falta de una identidad colectiva en las comunidades de acogida, puede suponer un cuestionamiento mayor.
A pesar de que en algunas ocasiones esas nuevas identidades se han usado políticamente como un estigma, para generar división y conflicto entre comunidades, constituyen en general un referente común que para la gente puede tener mucho sentido. Otras personas desarrollaron una identidad múltiple que pudo integrar algunos aspectos de la del lugar de origen y del de acogida.
Uno de cada cinco testimonios que describe desplazamiento se refiere al exilio. Según los datos existentes, entre 125,000 y medio millón de personas tuvieron que refugiarse en otros países, especialmente en México, para defender su vida de la persecución del Ejército y grupos paramilitares. Lo que en principio parecía una huida momentánea, se convirtió en una experiencia de larga duración, con una reorganización total de la vida especialmente en los campamentos de refugiados, una reestructuración social de experiencias comunitarias y la aparición de nuevos problemas familiares y culturales. El refugio supuso para mucha gente una experiencia de vivir con el pasado siempre presente.
Así es que mi mamá dijo que teníamos que salir a la frontera de México. Salió mucha gente, los que no salieron eran los que estaban de parte del Ejército. Nosotros como estábamos de parte de la guerrilla sí salimos. Así es que salimos a la frontera como a las 4 ó 6 de la tarde, dejamos todo: pollo, cochinos y la milpa con elotes, todo se quedó tirado, ni una cosa trajimos, perdimos todo. Teníamos mucho miedo, mi mamá temblando. Caso 8391, San Miguel Acatán, Huehuetenango, 1982.
Para mucha gente, la huida a México fue el último recurso después de intentarlo todo. En el caso del área de las cooperativas de Ixcán, el no querer dejar su tierra parece haber sido el motivo fundamental de la resistencia a salir de la mayor parte de la gente.
En el 82 el Ejército empezó a matar gente en muchos lugares. En febrero pasaba mucha gente huyendo para México. Nos dijeron que el Ejército estaba matando en Xalbal y Santo Tomás, pero nos quedamos. En abril el Ejército llegó cerca de la frontera, la gente nos avisó, pero nos quedamos, sólo nos preparamos. En junio el Ejército dejó el destacamento de Los Angeles y se retiraron a Playa Grande, pero en junio regresaron a los Angeles para matar gente y la gente salió de allí. Ya no teníamos maíz y no podíamos aguantar más, así que tomamos el acuerdo de ir a refugiarnos a México. Allí sufrimos hambre y enfermedades. Yo estuve enfermo dos años, no podía trabajar, mi familia sufrió mucho. Estuvimos diez años en Chiapas. Caso 0472, Ixtahuacán Chiquito, Ixcán, Quiché, 1981-1982.
Muchas familias se dividieron ya fuera por desacuerdos sobre la decisión a tomar o por estrategia de supervivencia al intentar tener distintas bases que pudieran más adelante ayudarles.
Esos, los que vinieron para acá y que se marcharon para México. Y otras se fueron con marido, otras que no. Yo no quise ir a México, me quedé aquí. Los que quedaron sus mujeres y aquí sufrieron también, porque sus hijos están muriéndose poco a poco. Caso 7392 (Masacre y vida en la montaña) CPR Petén, 1982-90.
En los campamentos se concentró una parte considerable de la población refugiada y se desarrollaron la mayor parte de las acciones de ayuda humanitaria. Eso proporcionó un espacio colectivo propio para reconstruir la cotidianeidad y organizarse, pero también mayor control por el régimen cerrado de vida y las decisiones gubernamentales. En 1984, el traslado forzado de Chiapas a Quintana Roo y Campeche de una parte importante de la población refugiada se enfrentó con la resistencia de la gente y motivó incluso que algunas familias regresaran a Guatemala o se dispersaran por México.
Cuando llegaron a quemar las casitas de los refugiados, la gente decía: ¿qué diferencia hay entre morirse en México o morirse en Guatemala? Morir en Guatemala era morirse defendiendo su propia tierra, morirse en México era morirse comiendo mierda. En ese momento la CPR del Ixcán crece, con cantidad de gente que prefirió volver a una resistencia estructurada, porque en ese momento ya las CPR estaban muy estructuradas, muy organizadas. Informante Clave 9, Ixcán, Quiché, s.f.
Pero más allá de las reacciones gubernamentales a su presencia, en los testimonios se recogen muchas referencias a la solidaridad mostrada por las poblaciones de acogida. En los primeros momentos el apoyo por parte de las comunidades mexicanas incluyó ayuda material, alimentación, o incluso acogida en sus casas, ayuda para ocultarse y no ser detectados por las autoridades o defenderse de las incursiones militares. En la memoria colectiva del refugio están muy presentes la ayuda de esas comunidades y la de algunas instituciones como la Iglesia de Chiapas.
Y nadie me ayuda a mí, sólo la mujer del mejicano, ésa sí es buena gente. Caso 9164, Masacre de Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, 1991
Estuvimos tres años allá, muy contentos, muy felices allá, porque los niños les dieron beca, empezaron a estudiar, en ese tiempecito fue, y él, pues, le dieron una granja de marranos, ya casi en DF, cerca de Puebla, hasta ahí nos fueron a dejar, padre, pero nosotros felices, lo que queríamos era estar juntos. Caso 5042, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 1984
Sin embargo, el tener acceso a la protección internacional y la ayuda humanitaria, y haber pasado la experiencia más extrema, no implica necesariamente la superación de los problemas. Los principales factores que contribuyeron al malestar de los refugiados se referían a las experiencias de represión vividas, la separación de la familia y los acontecimientos negativos en el refugio como el régimen de vida, los traslados y las dificultades de trabajo. Además, el mantenimiento de las expectativas de retorno y la ausencia de cambios en las condiciones políticas del país que lo hicieran posible, supusieron también una situación de incertidumbre permanente sobre el futuro. Esto hizo que algunas personas fueran tomando, aunque de forma minoritaria, la decisión de volver, especialmente a partir de las expectativas creadas por los gobiernos civiles.
Con el paso del tiempo, surgieron conflictos generacionales en las propias familias. Las experiencias de los jóvenes de trabajar fuera y sus expectativas ambivalentes respecto a la integración en México, o la vuelta a un país desconocido y percibido como peligroso como Guatemala. Estos conflictos, si bien formaron parte de las relaciones cotidianas de las familias y comunidades, se reavivaron en el caso de la decisión de volver. Por ello, la experiencia del retorno ha supuesto, para algunas familias, nuevas separaciones y problemas de reintegración debido a las dificultades económicas, a las expectativas negativas de algunas comunidades cercanas y al choque cultural especialmente en los jóvenes.
La montaña: de la huida a la resistencia
El Ejército causó el terror y la represión en todo el área. Muchos o casi todos salieron de la aldea para refugiarse en la montaña. Estuvieron muchos meses resistiendo, de un lado a otro con la maletita lista para cualquier emergencia del Ejército, pues cuando llega el aviso todos salen. Al final no aguantaron y se rindieron. Les llevaron a la finca Las Trojas en San Juan Sacatepéquez, al otro lado del río, en las montañas enfrente de nuestra aldea. Por último fueron regresando a sus aldeas. Caso 1068 (Asesinato de dos familiares), San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, 1982.
Muchas de las personas que dieron su testimonio a REMHI tuvieron que huir a la montaña. Aunque mayoritariamente se refieren a áreas como Norte del Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango, también en determinados momentos se dieron movimientos de refugio en la montaña en áreas de Izabal, Chimaltenango y Petén. La mayor parte de las ocasiones, la huida a la montaña constituyó un último refugio para defender la vida en un territorio inhóspito y de difícil acceso.
En algunos casos, la huida en la montaña tuvo entonces un carácter reactivo a la amenaza y duró solamente unos días, hasta que la gente pudo regresar a sus casas o desplazarse a otros lugares en mejores condiciones de seguridad. Sin embargo, la mayor parte de las ocasiones tuvo una duración de meses o incluso años y se convirtió en una condición crónica de extrema precariedad, hambre y persecución permanente.
En esas comunidades, ya fuera como una práctica preventiva para evitar ser localizados, o por el peligro directo de las incursiones militares, las condiciones de vida estuvieron marcadas por la provisionalidad, la alerta y la organización para la huida.
Murió después de la masacre de Cuarto Pueblo, porque nos salimos ya en la montaña. Ella estaba bien, pero cuando fue la masacre se enfermó en la montaña, porque ya no es igual cuando estamos en la casa y ya no hay donde conseguir medicina. Una persona me dijo: ‘hay que curar a tu mujer’ y me mostró una planta medicinal. Estoy empezando a curar mi mujer cuando vinieron los soldados y yo a mi mujer la saqué cargando. Caso 0456, Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, 1983.
La adaptación de la vida a las condiciones extremas también hizo que la gente probara muchos tipos de plantas para ver si no eran venenosas, o comiera animales de la montaña no considerados apropiados para ello.
Durante cinco o seis meses sin probar tortilla, estábamos muriéndonos de hambre, y debido a eso empezamos a comer un montón de cosas que encontrábamos en el camino, a veces un poco de agua, a veces un banano era lo que comíamos, y a veces eso dio origen a que compañeros empezaran a matar animales, por ejemplo comían culebras, comían ratones, comían otros animales, hasta incluso llegamos a comer caballo. ¿Por qué nuestra gente tuvo que pasar y comer cosas, que podíamos decir indignas? Pero por el mismo conflicto, el enfrentamiento armado que está en medio. Caso 2052, Chamá, Alta Verapaz, 1982.
Muchas de las comunidades que vivieron en condiciones de resistencia en la montaña, no sólo no tenían experiencia previa de ello, algunas incluso se conocieron en medio del peligro de la huida. El reconocimiento mutuo y el apoyo entre todos para enfrentar el peligro y sus necesidades comunes, condujeron a la formación de grupos y nuevas comunidades que en algunos casos se han mantenido hasta hoy en día.
La experiencia de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) en la montaña.
Desde finales del 82, una parte de los desplazados a la montaña empezó a organizar nuevas comunidades, constituyendo a partir de 1984 las CPR en Ixcán y área Ixil (y posteriormente en Petén). Las condiciones de difícil acceso y la presencia de la guerrilla en esas zonas, hicieron posible mantener experiencias comunitarias aún en condiciones límite de persecución, que sin embargo no lograron otras comunidades que se encontraban en condiciones parecidas, por ejemplo en las montañas de Alta Verapaz.
Teníamos libretas donde llevábamos todo el control: qué día atacaban una comunidad, cuántos morían o quedaban heridos. Llevábamos un control pero con la lluvia, ni nailon teníamos con qué defendernos… se fueron destruyendo poco a poco nuestros papeles y no queríamos que nos encontraran algún listado cuando fuimos allá con la patrulla del Rosario, no queríamos que nos encontraran ningún listado con informes porque si no, nos mataban. Informante Clave 33, Sahakok, Alta Verapaz.
En el caso de la CPR –a pesar de que en algunos momentos hubiera orientaciones de la guerrilla para que la gente no se refugiara y se quedara en las montañas para tratar de tener su apoyo–, la defensa de la tierra parece haber sido el motivo fundamental para la resistencia de la población. A esto hay que añadir otros factores como las dificultades de huir a otros lugares sin ser capturados, las convicciones políticas, las relaciones con familiares incorporados a la guerrilla, y la defensa que en muchas ocasiones supuso para la población civil la existencia de la guerrilla para frenar los ataques del Ejército 1.18.
Esos son los grupos de gente que nunca salió al refugio, y empiezan a ser el germen de la resistencia. Gente que defiende, se quedan a defender su tierra porque tienen la firme voluntad de morirse antes de abandonar su tierra. Y, de parcela en parcela, porque todo era parcela, todo el tiempo se movían ahí. Estos grupos sí sintieron el respaldo, la presencia, la compañía de la guerrilla, lo que sí tenía un efecto porque el Ejército no podía actuar con la misma impunidad contra la comunidad donde no iba a haber un solo tiro, que contra comunidades donde sí había armas en manos de la guerrilla. Informante Clave 9, Ixcán, Quiché.
La proximidad física y la colaboración no implicaban que la población estuviera a las órdenes de la guerrilla, ni organizada con ella. Las relaciones más fuertes se dieron en la vigilancia y la defensa que fueron los aspectos más vitales para la sobrevivencia.
La CPR es comunidad civil, no es armada. Eso hay que distinguir: cuando es civil, es civil, y cuando es guerrillero, es guerrillero. No es cierto que la comunidad es guerrillera. Y no sólo yo, sino que mucha gente han llegado a ver las comunidades, periodistas, es una zona dentro de la montaña, en conflicto, sí, es cierto, no negamos, ahí está la guerrilla, pero nosotros somos civiles. Informante Clave 14, Ixcán, Quiché, s.f.
No hay datos concretos del número de familias que vivieron en las CPR, aunque parecen haber sido entre quince y veinte mil personas. Sin embargo, en distintos momentos este número fue fluctuando, en función tanto de factores externos como internos. Por ejemplo, en el caso del Ixcán, la proximidad de la frontera supuso un paso de gente entre el refugio y la CPR durante buena parte del tiempo. En otros momentos, la dificultad de seguir viviendo en condiciones de resistencia extremas después de varios años, hizo que algunas familias buscaran la forma de reintegrarse en comunidades que tuvieran condiciones para la acogida.
La vida cotidiana en la CPR estuvo caracterizada por la presencia de medidas de seguridad en todas las actividades, la adecuación a las limitaciones en un contexto de precariedad e inestabilidad extrema, y la necesidad de apoyarse mutuamente para enfrentar el miedo y la muerte.
Esto dilató 14 años, y nace la organización y ya con el apoyo de los refugiados en México, poco a poco conseguimos algunos pollos y semillas, pero sólo de noche se puede cocinar para que no nos descubran por el humo. Cuando hay luna, no se puede juntar fuego. Una vez la gente ya se desesperó y juntó fuego en el día. Allí llegó el helicóptero a bombardear, pero nos fuimos a meter en nuestros refugios y ninguno se murió. Caso 0928, Ixcán, Quiché, s.f.
Dentro de las necesidades básicas, la alimentación fue durante todos esos años una lucha constante. En repetidas ocasiones el Ejército y las patrullas destruyeron las siembras o se llevaron las cosechas para cortar el abastecimiento a la población, a la que consideraban combatiente, y con ello a la guerrilla. La práctica del trabajo colectivo y la distribución interna de la producción, fueron mecanismos básicos de supervivencia, pero con el tiempo se convirtieron en ensayos de nuevas formas de distribución del trabajo y valores comunitarios.
En los primeros años de existencia, la guerrilla proporcionó apoyo a las CPR mediante cursos para organizar los cuidados de salud, educación, autodefensa; pero más tarde fue la propia CPR la que organizó sus estructuras para este tipo de servicios. Con el paso del tiempo, las comunidades tuvieron mayor capacidad de organizarse y defender su espacio de autonomía, contando con el apoyo de la solidaridad internacional y el acompañamiento y apoyo de algunos miembros y estructuras de la Iglesia. Las organización del trabajo, la vigilancia, el abastecimiento, la salud, la educación, la religión, el correo, los desplazamientos, tuvieron características propias de un rico tejido social a pesar de las condiciones de precariedad, los bombardeos y las incursiones militares.
Los procesos de reintegración de las personas y comunidades desplazadas han estado muy marcados por la situación política en Guatemala. Los primeros procesos de retorno de poblaciones desplazadas a sus comunidades, se dieron como parte del mismo proceso de represión política que sufrieron. Las duras condiciones de la vida, el hostigamiento permanente y las ofertas de amnistía, hicieron que ya en el 83 comenzaran los retornos de algunas poblaciones que habían estado escondidas en la montaña. Muchas personas pudieron reintegrarse así a sus comunidades, aunque también otras que se entregaron fueron consideradas como guerrilleras y sufrieron capturas, torturas o incluso la muerte.
Un anciano dijo ‘voy a ir a hablar con ellos y si me matan pues a ver qué pasa conmigo, yo sí voy a ir a ver’, y se fue. Sólo él llego: ‘¿y tus compañeros dónde están?’, le dijo el teniente al señor, ‘pues están por allí porque los están matando y nosotros tenemos miedo a ustedes, porque nos están matando’. ‘Matar nosotros ahorita ya no matamos gente nosotros ahorita buscamos la paz, ahorita vamos a organizar las patrullas. Regrésate y llamas a tus compañeros y venís’, dijo el teniente al señor. ‘Está bien’ dijo el señor y regresó. Y avisó a las demás personas, ‘mejor se van sólo como unos 25 ancianos, y patojos no se van, ni tampoco jóvenes, sólo ancianos se van’, dijeron. Caso 3880, Caserío Choaxán, Quiché, 1982.
Eso hizo que muchas comunidades desconfiaran del gobierno y del Ejército, y buscaran la forma de cambiar su situación de sufrimiento en la montaña. Algunas eligieron representantes que realizaran las gestiones frente al Ejército, otras decidieron protegerse buscando el apoyo de la Iglesia Católica.
Un hermano nuestro en nombre del grupo buscó un camino. Y bajo la persecución atravesaron las barreras hasta que llegamos, y fue la Iglesia la que nos recibió y protegió. En dos oportunidades nos entregamos, llegó a recibirnos el Obispo y nos subimos a un camión, y nos quedamos en el convento, y allí empezó de nuevo nuestra vida, después de aguantar seis años de persecución. Caso 3213, Sachal, Alta Verapaz, 1981.
Las noticias sobre una cierta normalización de la situación y las expectativas levantadas por los gobiernos civiles a partir de 1986, hicieron que se empezaran a dar algunos procesos de repatriación de grupos de refugiados desde México. Al llegar muchos de ellos sufrieron las condiciones de militarización que ya existían en las comunidades de acogida, y en otros casos sus propias experiencias en centros de concentración o aldeas modelo. La respuesta del Ejército a los procesos de retorno estuvo mediatizada por su visión de la población como base social de la guerrilla. Esta consideración fue similar a la que recibieron otros desplazados que se refugiaron en la montaña.
Según un documento confidencial del Ejército en 1987, 1.19 la concientización ideológica marxista-leninista y el grado de odio inyectado en la conciencia de los niños, adolescentes y adultos jóvenes en contra de las fuerzas de seguridad del país, caracterizaba a gran parte de los refugiados en los campamentos de México, por lo que los procesos de repatriación siempre fueron controlados de cerca por las autoridades militares. Este estigma por parte del Ejército ha estado en la base del trato a los repatriados en general, y de muchas de las acciones de control y hostigamiento a comunidades de retornados en el periodo 92-97.
Por parte de los campesinos, que fueron una gran mayoría de los desplazados y refugiados, las motivaciones del retorno han estado ligadas a la recuperación de la tierra. En la actualidad los conflictos comunitarios por la tenencia de la tierra, que forman parte de la experiencia histórica de las comunidades campesinas, están mediatizados además por las consecuencias del desplazamiento, la militarización y las políticas de repoblación llevadas a cabo por el Ejército con fines contrainsurgentes.
Me retorné para recuperar la parcela de mi abuelito. Tengo problemas porque no hay papel, ni Confregua me lo ha conseguido. Pero sigo intentando lograr mi tierra a pesar de los pleitos políticos que hay en las cooperativas de Ixcán Grande. Caso 723, Ixcán, Quiché, 1984.
Para muchos desplazados internos, apenas hay posibilidades de retorno a sus comunidades, ya que los procesos de desmilitarización de las PAC no han implicado siempre una disminución de su poder, y en algunos casos se han agravado los problemas de la propiedad o disponibilidad de la tierra.
Reconstruir los lazos y el apoyo familiar
En los casos de desintegración familiar debida a las muertes o al desplazamiento hacia distintos lugares, las familias afectadas han tratado de tener información sobre el destino de sus familiares, ponerse en contacto o restablecer las relaciones bloqueadas. La mayor parte de las veces las familias no tuvieron información de sus seres queridos durante los periodos de detención, refugio o desplazamiento. Cuando las condiciones de seguridad básicas se fueron restableciendo, los primeros movimientos de la gente han estado orientados a reconstruir los lazos familiares.
En algunos casos en que las personas que se acompañaron no tenían certeza de la muerte de su esposo o esposa, algunas encontraron después de los años a sus antiguas familias, configurando una nueva situación con que las personas afectadas y las familias tienen que aprender a vivir.
Tengo pero ya es con otra mujer ¿no? porque mi mujer que tenía antes se murió, entonces ya al estar solo, nos encontramos con otras gentes, familias donde habían algunas señoras también que se le habían muerto el marido, los habían matado por esas masacres de gente de otras comunidades donde sí pasó la masacre ¿no? Entonces ahí, pues, nos unimos varias gentes. Ya estando ahí pues nos unimos algunos que estábamos solos, ya viudos, con mujeres viudas u hombres viudos ahí. Nos unimos muchas parejas, pero ya en esta vida. Sí algunos pues ya de tanto tiempo de hace 13, 14 años de estar en la montaña, pues ni modo, ya hasta hemos tenido algunos hijos. Yo por el momento tengo dos hijos que han nacido aquí en la montaña. Eso no más podría contarle de mi historia. Caso 7392, CPR Petén, 1990.
En muchas ocasiones, la reconstrucción de esos lazos ha supuesto no sólo el reencuentro familiar sino también una forma de enfrentar juntos la pobreza y las dificultades económicas producidas por la violencia.
Cuando sucedió el hecho, lo que hicimos fue dividirnos, al menos yo que era la mayor, fui a trabajar para darles el sustento diario de mis hermanos, mientras crecían, ya cuando ellos crecieron y se pudieron ganar la vida, pues nos volvimos a unir, aunque sea con dolor, pero volvimos a ser la misma familia unida, hasta el momento estamos enfrentándonos, todos juntos haciendo comentarios porque, la realidad tenemos miedo, teníamos en ese tiempo y tenemos hasta la fecha, porque la verdad es que a cualquiera le hacen daño y todo se queda igual. Caso 6456, Morales, Izabal, 1968.
¿Qué explicaciones ha dado la gente a la violencia que ha sufrido? Globalmente se puede constatar que predominan las explicaciones de causas concretas y conductas individuales, sobre las más generales. En orden de frecuencia, las explicaciones recogidas en los testimonios son: en primer lugar la acusación por su conducta ("lo mataron porque lo acusaron de colaborar con la guerrilla"),posteriormente, la envidia, la autoatribución a su conducta y no saber explicar lo ocurrido, y el poder y la acción del ejército y las PAC. después vienen las explicaciones más generales, como la acción del gobierno los conflictos entre grupos étnicos y luchas de carácter socioeconómico 1.20. Esas distintas explicaciones tendían a converger en cuatro grandes explicaciones:
Falta de sentido o explicaciones individuales.
Un grupo importante incluía la no explicación o explicación individualizada, es decir que mucha gente refirió no saber por qué y trataron de entenderlo pensando si la persona habría hecho algo que produjera esa violencia. Se trata de personas que se aferraban a una lógica de justicia y proporcionalidad que ya no funcionaba: "Si no he hecho nada, no pueden hacerme nada". Por eso la respuesta "No sé porque sería que sucedió esto" es perfectamente lógica, porque para muchos era imposible saber por qué de pronto tanta violencia sin razón alguna se dirigía en contra de la gente 1.21.
En esos momentos, 81-82, vimos mucha violencia con señores, señoras, niños y ancianos; también quiero preguntar porqué hubo escapadero de estas aldeas, y como salimos, si sólo salimos o es porque la gente era fea, por eso se metieron en problemas, trajeron la muerte y el sufrimiento sobre nosotros y ahora estamos solos, tal vez lo dicen las personas, no lo sé, sólo Dios lo sabe. Caso Salaqwil, 18º declarante, Alta Verapaz.
Conflicto sociopolítico y participación.
Un grupo de explicaciones relacionaba las explicaciones de la represión provocada por el gobierno, los conflictos de tierra y la participación política. La experiencia previa de conflictos sociales locales por la tierra o la represión de la organización comunitaria caracteriza esas explicaciones.
El motivo por el que se llevaron a mi hermano, a mi padre también, como vivíamos en una finca y ahí lo tienen muchos días que no están pagados. Entonces él y otros empezaron a luchar para ver si les pagaban esos días de trabajo que tenían hechos ya con el patrón y también un salario justo sobre el trabajo que tenían que hacer. Y ese fue el problema, que no le gustó al patrón. Pero no fue así, pues los patrones y las demás personas que no estaban de acuerdo, se reunieron y los acusaron de personas malas, comunistas. Por esa razón, llegaron a recoger a mi hermano de la casa, los soldados. Caso 5106, Panzós, Alta Verapaz, 1980.
Explicaciones interpersonales.
Un tercer grupo de explicaciones atribuían la represión a la envidia y a las acusaciones a la víctima. La envidia es un concepto muy frecuente en las sociedades tradicionales. Además, las estrategias militares buscaron dividir y producir enfrentamientos internos, enfrentando a los vecinos con denuncias y señalamientos, o su utilización por parte de algunas personas para ganar ventajas sociales.
Tenía mucho ánimo, tenía mucho cariño, era bien respetado y tenía mucho amor, pero como la gente lo llevaba de envidia no lo querían y por eso fue. Él estaba acusado por la misma gente del pueblo o más bien los enemigos del señor, porque cuando una persona trabaja por el pueblo no es bien vista, no es que lo amen sino que lo envidian. Caso 1316, Parraxtut, Quiché, 1983.
Explicaciones étnico-políticas.
Finalmente, un cuarto factor menos importante es el étnico-político que asociaba las explicaciones por el poder militar (ejército, PAC) y conflicto entre grupos (por ejemplo ladino/indígena). Estas explicaciones son más frecuentes en las masacres que en hechos de violencia individuales. Esta percepción coincide con el hecho de que el ejército fue quien llevó a cabo la política de tierra arrasada y, por tanto, el máximo responsable de las masacres colectivas junto con las fuerzas paramilitares. Las explicaciones de las víctimas y familiares incluyen valoraciones sobre el modo de actuar del ejército ("matan por gusto") que nacen de la experiencia de muertes indiscriminadas con atrocidades.
Todos tenemos derecho de tener vida, como somos guatemaltecos, casi vinieron de otros países para que así nos mate o nos quiera sacar. Nosotros somos guatemaltecos, más bien como decimos pues, nuestra historia maya, somos indígenas, somos guatemaltecos. Sólo porque se entraron los grandes señores, los así como los españoles, para ocupar la tierra aquí en Guatemala. Caso 4017, Las Majadas, Huehuetenango, 1982.
El carácter que tuvo la presencia guerrillera en las comunidades rurales, condiciona también las explicaciones sobre las causas de la violencia que se encuentran en muchos testimonios. A pesar de los sesgos que puedan darse debido al carácter de memorias suprimidas 1.22 para defender su vida en estos años, la mayor parte de los testimonios recoge la llegada de la guerrilla como algo que venía del exterior a la comunidad, y que en algunos casos sintonizaba con las demandas ya existentes, en otros, apoyó procesos de educación y concientización, en otros fue visto como una distorsión y constricción de la dinámica comunitaria.
La organización que tuvimos primero es el CUC. Ahí viene el EGP, nos vino a aconsejar. Otra vez hicimos dos caminos más bien, pero el principio de la lucha es el CUC. Después esa organización nos aconsejó otra vez y ahí es cuando fue la confusión de la gente, ahí fue el problema. Nosotros como indígenas no sabemos ni leer ni escribir. Nos organizamos por el CUC. Pero viene esa otra organización, ahí fue la confusión de nuestros sentimientos. Pero nuestra lucha, la creencia mía yo estoy siguiendo mi lucha como siempre, no lo dejo para siempre. Caso 1311, La Montaña, Parraxtut, Quiché, 1984.
O sea que hay una explicación más tendente hacia lo local que hacia lo general, domina en ellas la experiencia directa que trata de explicar el hecho concreto. Las explicaciones más sociales aparecen en una proporción de uno a cuatro respecto a las basadas en la experiencia directa.
Todo ello muestra que la gente usa parte de sus propios conceptos culturales para dar sentido a lo sucedido y a su experiencia directa de los hechos. Existen muchas variaciones locales –en función del modo en que se desarrolló la violencia en esa zona, los conflictos sociales preexistentes y las consecuencias que ello produjo en la vida de la gente–, tales como la posición de ventaja social para algunos, o las pérdidas económicas y de poder para otros. Este conjunto de factores, más que una explicación de tipo ideológico o religioso de carácter general, está presente en la mayor parte de los testimonios analizados.
Todas estas percepciones deberían ser tenidas en cuenta para que los procesos de memoria colectiva tanto en la interpretación de los hechos como para apoyar a las personas y comunidades a tener una visión más clara de su experiencia.
|
CAPÍTULO QUINTO |
|
La mitad de los testimonios recogidos por el Proyecto REMHI fue de mujeres. En la mayor parte de ellos se aborda la experiencia de violencia o las condiciones familiares y comunitarias, pero no tanto específicamente su experiencia como mujeres. Para este análisis se realizaron algunas entrevistas específicas a mujeres informantes clave y entrevistas colectivas en regiones muy afectadas por la violencia, orientadas a facilitar la comprensión de los efectos de la violencia en sus vidas, su participación social y su papel como mujeres.
| 1. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |
|
Entre la cocina y el cuarto estaba la otra muchacha como de 23 años tal vez, también con tres hachazos aquí en el cuello y le habían quitado una nena que todavía estaba mamando, allí ya muerta ella y mamándole. Caso 1871 (Victimario), varios lugares, 1981.
El horror, la muerte, las torturas y las vejaciones afectaron gravemente tanto a los hombres como a las mujeres, a los niños y a las niñas, a los ancianos y las ancianas. Aunque la mayor parte de las víctimas recogidas en los testimonios fueron hombres, durante el conflicto armado también se desarrollaron formas de violencia específicas contra las mujeres y ellas, que han sido en mayor medida supervivientes, han tenido que enfrentar en condiciones muy precarias las consecuencias de la violencia.
Nos hicieron más que a los animales
En ese contexto de extrema violencia, el terror llegó incluso a la ridiculización de las víctimas. La deshumanización de los victimarios pasó por la desvalorización de la condición humana de sus víctimas.
Nos ordenaron que había que eliminar esa gente, pobre usted, fíjese que los soldados buscaban cómo divertirse y entonces pusieron a los prisioneros que iban a matar, los pusieron había mujeres y hombres y algunos soldados y yo de oír las risas fui a ver que pasaba, habían puesto a los prisioneros hombres a que agarraran a las mujeres, allí, o sea que les hicieran sexo, y de eso era que se estaban riendo ellos, ¿verdad? de ver a los pobres que no sólo no habían comido, mal dormidos, todos hechos mierda, bien vergueados, porque allí no era lujo estar y todavía los ponen irónicamente a hacer eso. Informante Clave 027 (Victimario), 1982.
La utilización de su condición de madres
Uno de los instrumentos de presión más fuertes contra las mujeres fue la utilización de los hijos para controlar, dominar o violentar las conciencias de sus madres: la tortura o muerte de familiares y la manipulación de los afectos como herramientas de tortura psicológica contra las mujeres.
Los niños vieron todo lo que hicieron a sus mamás, sus hermanas y demás familiares; y después a ellos también los mataron. Informante Clave 027 (Victimario), 1982.
Especialmente escalofriantes resultan las denuncias de horrores contra las mujeres embarazadas y los niños que estaban en su vientre. Se trata de una conducta repetida que refleja claramente la brutalidad de los integrantes del Ejército contra la población civil, tratando de eliminar hasta el origen de la vida.
Las mujeres que iban embarazadas, una de ellas que tiene ocho meses ahí le cortaron la panza, le sacaron la criatura y lo juguetearon como pelota, de ahí le sacaron una chiche la dejaron colgada en un árbol. Caso 6335, Barillas, Huehuetenango, 1981.
Y quedaban los fetos colgando con el cordón umbilical. No cabe duda de que fue especialmente contra la mujer indígena el hecho de matar a los niños delante de las madres. Entrevista 0165.
Cocinar y bailar para los victimarios
Las mujeres vivieron horrores y violaciones que revestían formas cotidianas: en medio de una matanza y con la perspectiva de la muerte segura, esas prácticas (obligadas a traer comida, a cocinar, a bailar, a hacer fila) constituyeron una forma de tortura psicológica. La burla y la humillación se convirtieron en una celebración para los asesinos.
Entonces vino el Ejército y les dijo: tal vez no las vamos a matar a ustedes, pero vayan a traer una gallina cada una, son doce hombres y doce son ustedes mujeres, entonces serán doce las que traerán para el almuerzo. Ellas se fueron rápido y trajeron las gallinas de sus casas. Entonces empezó la masacre: si el hijo cumple con las patrullas y el padre no, es el hijo el que mata al papá, si es el hijo el que no cumple, es el papá el que se mancha las manos para matar al hijo. Después se tiró el apaste al fuego y las doce gallinas, las señoras mismas empezaron a preparar. El Ejército las mandó a hacer bien la comida después que ya habían matado a los doce hombres, los mataron y torturaron y fueron a traer gasolina. Cuando se quemaron todos, dieron un aplauso y empezaron a comer. Caso 2811, Chinique, Quiché, 1982.
|
Masacres de mujeres Los testimonios de REMHI también reportan algunos casos de masacres en las que murieron solamente mujeres y niños. Las circunstancias eran variadas, pero respondieron a situaciones en las que los hombres no se encontraban en la aldea (Pexlá Grande, Yalambojoch, Chipal, Chinimaquin, entre otras) o habían sido ya asesinados (Pacoxom). PEXLÁ GRANDE, PULAY, NEBAJ. Caso 5508, Febrero 1982. El Ejército llegó a Pexlá Grande, capturó a las personas que encontró y mató a unas con arma de fuego y a otras quemadas. Después de matar a las personas, metieron sus cadáveres en un hoyo profundo de tierra. Se refieren entre 38 y 80 víctimas entre mujeres y niños. YALAMBOJOCH, NENTÓN, HUEHUETENANGO, Casos 766 y 6065, 1982. Fue la base de operaciones para la masacre de San Francisco. Al volver de San Francisco obligaron a las mujeres a cocinar dos reses para ellos. Luego hicieron un gran hoyo en la tierra, metieron bombas y las quemaron. Los hombres estaban patrullando, y sólo había mujeres y niños. Con el gran ruido, las mujeres, niños y niñas salieron huyendo, los soldados las persiguieron, las encontraron y mataron. PACOXOM, RIO NEGRO, RABINAL. Casos 543 y 2026, 1982, Ejército y PAC de Xococ, entre 150 y 176 víctimas. Los responsables llegaron a Río Negro a las 6 de la mañana. En la aldea casi sólo quedaban mujeres, niños y ancianos (tras masacres anteriores). Sacaron a todos de las casas, les juntaron en la escuela, hicieron que las mujeres cocinaran para ellos, les llevaron a Pacoxom y allí les hicieron bailar con patrulleros y militares; comenzaron a violar a las mujeres empezando por las más jóvenes, y después empezaron a matar a las víctimas comenzando por las mujeres, mataron niños pero perdonaron la vida a algunos y los adoptaron. Algunas mujeres y niños lograron huir. |
| 2. LA VIOLACIÓN SEXUAL |
|
|
Los Testimonios del Proyecto REMHI Los testimonios de REMHI incluyen el reporte de 149 víctimas de 92 denuncias de violación sexual, incluyéndose la violación como causa de muerte, como tortura y esclavitud sexual con la violación reiterada de la víctima. Sin embargo, también en uno de cada seis casos de masacres analizados se dieron violaciones a las mujeres como parte del modo de actuación por parte de los soldados o las PAC. Hay que tener en cuenta que la violación sexual, por los ingredientes de culpa y vergüenza que le caracterizan, es poco denunciada con respecto a otro tipo de hechos de violencia, como torturas o asesinatos. Si los estudios sobre la violación consideran que habitualmente que en el mundo occidental, solamente uno de cada cinco casos de violaciones sexuales es declarado, podemos considerar que en este caso la subdeclaración puede ser mucho mayor. |
La violaciones sexuales, tanto individuales como colectivas, aparecen en el relato de los testigos como una forma específica de violencia contra las mujeres, ejercida en muy distintas situaciones: en casos de secuestros y capturas, en masacres, operativos militares, etc. Las violaciones no han sido un hecho aislado, sino que –en esta guerra y en otras muchas– han permeado todas las formas de violencia contra las mujeres.
En el interminable listado de vejaciones, humillaciones y torturas que las mujeres padecieron, la violación sexual ocupa un lugar destacado, por ser uno de los hechos crueles más frecuentes, y que reúne unos significados más complejos en cuanto a lo que representa como demostración de poder para el victimario, y de abuso y humillación para quien la sufre. En muchas ocasiones las mujeres pueden sufrir otras consecuencias como embarazos secundarios a la violación y transmisión de enfermedades.
Unos soldados estaban allí enfermos, tenían gonorrea, sífilis, entonces él ordenó que esos pasaran pero de último, ya cuando hubiéramos pasado todos verdad. Relaciones sexuales con prostitutas, como una forma de control psicosexual. Caso 1871 (Victimario), varios lugares, 1981-1984.
En los testimonios de REMHI, las violaciones sexuales son atribuidas a los elementos del Ejército, a los patrulleros o a las fuerzas paramilitares.
Seis soldados violaron a la mujer de un amigo suyo, delante del esposo. Fueron muy frecuentes las violaciones a las mujeres por parte del Ejército; a la mujer de otro conocido y a su hija las violaron 30 soldados. Caso 7906, Chajul, Quiché, 1981.
Las violaciones sexuales masivas
Las violaciones sexuales realizadas por soldados fueron masivas en el caso de masacres o capturas de mujeres. La violación formó parte de la maquinaria de la guerra, siendo frecuentes las agresiones sexuales a las mujeres delante de sus familias. 1.23
Un día logré escapar y escondida, vi a una mujer, le dieron un balazo y cayó, todos los soldados dejaron su mochila y se la llevaron arrastrada como a un chucho a la orilla del río, la violaron y mataron, también un helicóptero que sobrevolaba bajó y todos hicieron lo mismo con ella. Caso 11724 (Victimario), Xecojom, Nebaj, Quiché, 1980.
‘Entregá a tu marido, si no aquí mismo te morís’. Y la agarran y la forzaron y le hacía falta poco para dar a luz. Dice que ella pensaba: ‘estos hombres a saber qué van a hacer conmigo’. Eran como 20, y entonces hicieron lo que quisieron con ella. Caso 1791, El Juleque, Santa Elena, Petén, 1984.
La expresión pública y abierta del acto sexual violento ejercido contra las mujeres y realizado por varios hombres, alentaba el espíritu de complicidad machista, estimulando la exaltación del poder y la autoridad como valores adscritos a su "masculinidad".
El violó a la pequeña y después la dejó para que la siguieran violando los demás, a mi no me gustaba participar en esas mierdas porque después de hacer uno eso, se queda todo débil, no muy con ganas de nada, pero aquellos pelaban y después entre los mismos buzones las mataron. Informante Clave 027 (Victimario), 1982.
Los significados de la violación
La violación sexual es, en primer lugar, una demostración de poder y dominación de los victimarios hacia sus víctimas mujeres, como parte del terror. La pertenencia a estructuras militares otorgó, a quienes eran miembros del Ejército o las PAC, las condiciones de violencia e impunidad para evidenciar su poder sobre las mujeres.
Las PAC y el Ejército violaron algunos niños y mujeres, los mataron con balazos y los ahorcaron del pescuezo y les patearon el estómago. Caso 8385, Saacté 1, Quiché, 1980.
Esta utilización del cuerpo femenino es la característica principal de la violencia ejercida contra las mujeres, expresión que al mismo tiempo pretende dejar claro quién debe dominar y quién subordinarse. Las diferentes circunstancias y momentos en que se manifiesta esta violencia, reflejan una concepción y una práctica social que trasciende el conflicto armado mismo.
El Ejército bajaba a la zona patojonas naturales con chongos grandes en su pelo y aretes de lana. Las traían porque decían que eran guerrilleras, las violaban y las desaparecían. Caso 769, San Juan Ixcán, Quiché, 1982.
Expresión de victoria sobre los oponentes
A pesar de que las mujeres fueron consideradas objetivos militares directos por la posibilidad de que participaran en estructuras o actividades de apoyo a la guerrilla (correo, información, alimentación, etc.), también fueron utilizadas para evidenciar una victoria sobre los oponentes: en muchas ocasiones las mujeres fueron consideradas valiosas en función de lo que representaban para los otros.
La violación ha sido considerada en muchos lugares como una forma para controlar y humillar a las comunidades y familias: los soldados violaban a las mujeres "enemigas" igual que incendiaban sus casas, como expresión de desprecio y victoria. 1.24
Había también una pareja, apartaron a ella en un cuarto a la par donde estabamos el señor y nosotros. Dijeron los soldados no tenga pena, vamos a cuidar a su esposa. El pobre señor tenía que estar mirando todo lo que le hacían a ella, torturando la pobre mujer ya no aguantaba. Los soldados pasaban uno a uno para violarla. Después de esto fueron a pedir dinero al esposo para comprar pastillas porque estaba muy mala. Caso 710, Santa María Tzejá, Ixcán, Quiché, 1982.
La violación se constituyó también en moneda de cambio: algunas víctimas fueron violadas y, a cambio, lograron sobrevivir ellas mismas o sus hijos, o simplemente evitar que el violador les acusara de "guerrilleras". En otros casos, pese a ello perdieron la vida. En muchos casos se dio así una unión de la violencia sexual con la violencia contrainsurgente, en donde las acusaciones de "guerrilleras" fueron la justificación de las violaciones contra las mujeres.
Si tenés una hija joven te dejamos en libertad, dijeron. Me tenían amarrado con una soga en la garganta y una en el cuello. Caso 6042, San Miguel Acatán, Huehuetenango, 1981.
El hecho de violar mujeres se consideraba, además, como una especie de "premio" o compensación para los soldados, como una forma de "recompensar" su involucramiento en la guerra. En un contexto en el que la violencia se concibió también como un medio para adquirir poder y propiedades, el cuerpo de las mujeres fue considerado una propiedad más.
Encontramos a una señora, llamé a un soldado y le dije: hágase cargo de la señora, es un regalo del subteniente. Enterado mi cabo, me dijo, y llamó a los muchachos y dijo: hay carne, muchá. Entonces vinieron y agarraron a la muchacha, le quitaron al patojito y la violaron entre todos, fue una violación masiva, luego les dije que mataran a la señora primero para que no sintiera mucho la muerte de su hijo. Informante Clave 027 (Victimario) 1982.
Otras torturas que acompañan a la violación
La violación sexual es una forma de tortura frecuente contra las mujeres, pero no fue la única forma de ultrajarlas y violentarlas. La tortura sexual extrema, como la mutilación, fue una forma de matar a las mujeres como expresión de máximo desprecio, crueldad y terror.
Hay mujeres colgadas, pues se va el palo adentro de sus partes, y sale el palo en su boca, colgado la tiene así como una culebra. Testimonio Colectivo, Huehuetenango.
Estas prácticas atroces tuvieron como objetivo la degradación de las mujeres desde su identidad sexual, un desprecio extremo de su dignidad como personas, y una dimensión de terror ejemplificante para el resto de la población utilizando la intimidad de las mujeres.
Antes de asesinarla la clavaron en una cruz que hicieron, le metieron unos clavos bien grandes en las manos y en el pecho, después la metieron a la casa para que se quemara, la encontraron quemada todavía en la cruz; su niño estaba a su lado, también quemado, bien quemado. Caso 1319, Parraxtut, Sacapulas, Quiché.
3. UNA PRÁCTICA CONTRAINSURGENTE
Del análisis de las informaciones recogidas por el Proyecto REMHI, no puede deducirse que hubiera una planificación previa de estrategia de violencia específica contra las mujeres. Sin embargo, los testimonios muestran que la práctica contrainsurgente que el Ejército llevó a cabo contra ellas, fue similar en distintos contextos y momentos y se constituyó en parte de una estrategia de destrucción masiva.
Esta violencia contrainsurgente adquirió caracteres genocidas al atentar contra las bases del tejido social de las comunidades, puesto que supuso un intento de exterminio de las mujeres y los niños como factores de continuidad de la vida y transmisión de la cultura.
Yo creo que sí había una intencionalidad en el tratamiento de las mujeres, a partir de la violencia sexual, una política dirigida a afectar a las mujeres y a las comunidades: la violación masiva, la introducción de estacas, el tratamiento hacia las mujeres embarazadas, también cuando fueron capturadas. Toda la violencia. Yo siento que mucho eran receptoras las mujeres, desde mamás, desde mujeres; inclusive la actitud de los esposos, la cuestión de los desaparecidos era algo que tenía mayor impacto social. Hubo cosas pensadas para las mujeres, para las familias, porque son las mujeres las que preservan a la familia y cuidan a los demás. Entrevista 0803.
Es evidente que, aunque no hubiera un objetivo claro en la contrainsurgencia que fuera específico contra las mujeres, sí existía la intención de destruir el tejido social de las comunidades, un tejido enlazado y sostenido fundamentalmente por ellas. Sin embargo, fueron también las mujeres las que reestablecieron los lazos sociales destruidos, asumieron el mantenimiento de las estructuras familiares aún en las condiciones más adversas y tuvieron capacidad para mantener esos mínimos indispensables para reproducir la vida en los núcleos sobrevivientes.
Yo pienso que la contrainsurgencia era una política muy elaborada, pensada y calculada en el caso de la mujer, porque definitivamente las mujeres son un símbolo, el símbolo de la vida, el de la perpetuidad de la vida. O sea matar a la mujer era matar a la vida. Así como en el caso de los ancianos era matar la sabiduría de la gente, su memoria histórica, sus raíces. Entrevista 0165.
4. LAS CONSECUENCIAS DEL DESPRECIO
No miraban edades, no les importaba si eran niñas, jovencitas, señoras o ancianas. Ellas siempre les tocaba más duro, porque ellas no podían defenderse. Testimonio Colectivo, Huehuetenango.
En los testimonios se describen los hechos de violencia contra las mujeres, pero se encuentran pocas referencias a la vivencia de las propias mujeres que sufrieron esas vejaciones. Esa ausencia puede ser en buena parte consecuencia del estigma y la dificultad de hablar de la experiencia de violación o sus consecuencias.
Además de la humillación personal y el aislamiento familiar que puede sufrir la mujer, los esposos, hermanos y padres pueden a la vez sentirse impotentes y responsables por la violación de su familiar. Mientras los hombres y las mujeres que sean heridos o asesinados se les considera "héroes" o "mártires", no hay un status similar asignado a las mujeres violadas: como ocurre en los casos de las personas desaparecidas en donde el sufrimiento de la persona y la familia no puede ser validado. También el valor cultural o religioso de la "pureza" e intimidad sexual pueden hacer que las mujeres afectadas o sus familias se sientan más golpeadas por esa experiencia.
Otras consecuencias frecuentes de la violación son el temor al embarazo y los dilemas éticos que siguen a un embarazo no deseado producido por la violación. Muchas mujeres pueden vivir posteriormente cambios en la relación con su cuerpo, tener sensación de "suciedad" o disgusto, o incluso un sentido de "estar habitada por un espíritu maligno". La preocupación por la higiene íntima, la angustia en la sexualidad y el temor a los hombres son frecuentes problemas que las mujeres que han sufrido violaciones tienen que enfrentar.
|
Consecuencias familiares Los datos En el momento de los hechos, predominan las pérdidas de uno o varios miembros de la familia, junto con las dificultades económicas y una sobrecarga de roles en los sobrevivientes, especialmente para las mujeres. Posteriormente, con frecuencias medias, aparece un conjunto de efectos asociados al impacto traumático: hostigamiento familiar, desintegración y separación forzada. En la actualidad las consecuencias familiares más importantes son las dificultades económicas y la sobrecarga de roles. A pesar de que los esfuerzos para sacar adelante a las familias fueron muy importantes en los años siguientes a los hechos, en la actualidad en muchas familias y especialmente en el caso de las viudas, la sobrecarga afectiva y social es importante. Por cada dos testimonios que relataba sobrecarga de roles y dificultades económicas muy importantes en el momento de los hechos, uno lo describe aún en la actualidad. Los efectos mencionados tienen una relación entre sí, mostrando tres patrones de consecuencias asociados en los testimonios: las pérdidas de distintos miembros de las familias, muchas veces múltiples -pérdida del esposo (21%), de los padres (22%), de los hijos (12%) y de otras personas (21%)-; un acoso familiar, al hostigamiento en contra de la familia se une la ruptura del desarrollo familiar; una crisis familiar debido a la sobrecarga de roles, las dificultades económicas y la desintegración familiar dado que las familias afectadas han tenido que enfrentar una crisis global de carácter económico (pobreza), social (de roles) y afectivo (división) que, en gran medida, se prolonga hasta la actualidad. Ese impacto ha sido especialmente importante en la experiencia de las mujeres. Del cónyuge, manifiestan mayores dificultades económicas, conflictos familiares, sobrecarga y multiplicación de roles e imposibilidad de rehacer la vida. Además de un patrón de pérdidas familiares que afecta más a las mujeres sobrevivientes, esto sugiere que las consecuencias familiares de la guerra han recaído en mayor medida en las ellas. Especialmente nuestros datos confirman la necesidad de apoyar psicológica y socialmente a las viudas. 1.25 |
5. LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES
Articulando la vida: los roles de las mujeres y el tejido social
Sobreponerse al dolor y a la muerte ha sido una actitud vital de los sobrevivientes: es el caso de la mayor parte de las mujeres. Mujeres de todas las edades y etnias, desde diversas condiciones sociales y diferentes puntos geográficos, con vivencias más o menos similares de pérdidas de seres cercanos por causa de la violencia, han compartido algunas experiencias similares. Tuvieron que dedicarse a buscar a los desaparecidos y preservar la vida de los que quedaron y garantizar la sobrevivencia personal y familiar. Y todo ello, añadido al gran desgaste emocional que supone el impacto de la violencia y sus efectos en las mujeres, como la soledad, la sobrecarga y la valoración negativa de sí misma.
La violencia y los cambios de roles
La guerra ha impactado en la vida de las mujeres de un modo terrible. Durante los largos años del conflicto armado, las mujeres han sido la columna vertebral de la estructura familiar y social. Sin embargo, el conflicto armado ha cuestionado ese papel tradicional de las mujeres, quienes se vieron confrontadas con su propio rol dentro de la familia y de las comunidades: afrontar las consecuencias de la violencia supuso muchas veces asumir la función de único sostén económico de su familia; las situaciones de emergencia social hicieron que muchas mujeres tuvieran un mayor protagonismo público en sus comunidades o en la sociedad; como consecuencia de la violencia en contra de ellas o sus familias, muchas mujeres cambiaron su percepción sobre sí mismas o el mundo.
|
COMADRONAS DE LA MONTAÑA El nacimiento de bebés y la atención a mamás durante los doce años (1982-1994) bajo la montaña en Ixcán fueron muy difíciles por la persecución del Ejército y por culpa del Gobierno. Sin medicinas ni lugares adecuados, las mamás se acostaron encima de hojas para dar a luz a sus niños. A veces tuvieron que huir con dolor y sangrando. Las comadronas utilizaron hilo de monte para amarrar el cordón umbilical y se quemó el ombligo con cuchillo. A veces la mamá descansó dentro de la raíz de un árbol. Ellas comieron frutas y monte crudo en tiempos de bombardeos. A veces comieron raíz de palo molido y cocido. Caso 888 (Comadrona) CPR Ixcán, 1982. |
Aun en medio de condiciones de peligrosidad extrema y huida, la vida cotidiana de las mujeres estuvo marcada por la preocupación por sus hijos: llevarlos cargados durante el desplazamiento, hacerse cargo de la alimentación, utensilios etc.
Cuando el Ejército llegó yo estaba embarazada pero nos fuimos con mi familia a la montaña para defendernos, allí nació mi hijo, pero de nuevo llegó el Ejército y nos corrimos, llegamos a un río, para atravesar solté a mi hijo, tenía un día de haber nacido y yo caí sobre una piedra, pero alcance todavía a mi hijo pero casi se moría porque cayó en la pura agua. Caso 3618, Aldea El Desengaño, Uspantán, Quiché, 1982.
A pesar de las penurias y las presiones, la responsabilidad maternal fue más fuerte que la necesidad y muchas mujeres lucharon por sus hijos, conservándolos a su lado.
(Hablando de seis hijos)... Yo soy la que ha estado con ellos, no los he abandonado por ningún dinero, porque es mi obligación estar a su lado. Caso 5334, Aldea Pozo de Agua, Baja Verapaz, 1983.
En el caso de las masacres, muchas mujeres ayudaron a salvar la vida de los niños y niñas de sus comunidades, aunque no fueran sus hijos.
Una señora los trajo y los llevó para su casa. Lo que hizo la señora fue meterlos en un horno de ‘sheca’ para esconderlos. Después ella decidió cambiarles el traje y vestirlos de Cunen, sólo así se salvaron los niños. Caso 2442, Cunén, Quiché, s.f.
Ser mujer sola: "Como un pájaro entre una rama seca"
Mataron a mi esposo. Y de ahí me quedé sufriendo entonces como una niña Yo no podía manejar dinero, ni trabajo, ni como dar gasto a la familia. Ya ve, la vida de una mujer cuesta entre los hombres y peor la vida de una mujer sola con los hijos. Me dejaron como un pájaro entre una rama seca. Caso 8674, Malacatán, San Marcos, 1982.
Así, las mujeres tuvieron que vivir en soledad el afrontamiento y la sobrevivencia económica y emocional de sus familias. Ese sentimiento de soledad está presente todavía en muchas mujeres que no han podido reconstruir su vida.
Eso es lo que me duele, porque cuando vivía mi esposo, juntos caminábamos, juntos buscábamos qué hacer, qué comer, pero me quedé sola, sola tengo que pensar. Eso es lo que me duele en mi corazón y no me pasa. Se me pasa hasta que me muera. Mi esperanza es donde esté mi esposo, allá voy yo, lo voy a ir a encontrar, porque yo no quiero vivir con otro señor aquí en la tierra. He decidido sufrir, pero primero dios, si me muero lo voy a encontrar y así me voy a contentar. Caso 5057, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, 1982.
Sin embargo, en otros casos estas duras circunstancias han hecho que las mujeres se reconozcan con mérito y autoridad como cabezas de familia. Esa revalorización de su condición muestra la fuerza de las mujeres para enfrentar las consecuencias de la violencia. A pesar de las dificultades, eso ha permitido a muchas mujeres tener una mayor autoestima.
Yo me veo como cabeza de hogar, soy cabeza también del hogar de mis padres, porque ya ellos están grandes. O sea que prácticamente yo soy el eje de la vida familiar. Caso 8674, Malacatán, San Marcos, 1982.
En busca de quien se ama: encontrar a los desaparecidos
La búsqueda de los familiares que han sido desaparecidos ha constituido una de las luchas más angustiosas que se han dado como consecuencia de la represión política, y ha sido impulsada, sobre todo, por las mujeres. La eterna duda sobre lo que pasó, el lugar donde estarán, si están vivos o muertos o si es posible encontrarlos, son algunas de las infinitas interrogantes de quienes día a día han recorrido todos los caminos, buscado en todas partes y esperado encontrar a sus seres queridos.
Esta lucha incansable de las mujeres no midió costos, ni los sacrificios que fueran necesarios, con tal de saber el paradero de los ausentes. Cuando las mujeres vieron que no tenían ya nada que perder, se involucraron con mayor intensidad en estos procesos 1.26. La fuerza para la búsqueda y la denuncia estaba en el valor que para ellas tenían esas víctimas. Confrontadas a este tipo de situaciones extremas, las mujeres han demostrado una gran capacidad de sobreponerse al desaliento, recuperarse e implicarse en proyectos nuevos.
El dolor era tan grande, que creo que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo; sólo había que rescatar al ser querido, había que rescatarlo. Eso era lo único que pensábamos, en la otra persona, que según nosotros estaba siendo torturada. Hay que hacer cualquier cosa para rescatarlo. Entrevista 015.
La búsqueda se convirtió en la única alternativa para enfrentar al Ejército y desafiar el terror que provocaron las desapariciones y se constituyó en la actitud más firme de defensa de los derechos humanos durante algunos de los peores años del conflicto armado. Las madres, esposas, hijas y hermanas de los desaparecidos, fueron quienes se atrevieron a enfrentar la situación de violencia que se vivía. Nunca antes habían sido consideradas importantes en la vida política del país y, sin embargo, dieron infinitas muestras de valentía, firmeza y esperanza.
Yo les dije a mis compañeras:
–Miren, yo traigo noticias de quiénes fueron, ¿ustedes más o menos conocen a esas personas?
–Sí –me dijeron.
–¿Y por qué no lo decimos? –les dije.
–Pero viera que aquí no puede hablar uno nada porque lo matan –me dijeron.
–Obliguémoslos, porque de todos modos, si no, nos van a seguir matando, y si nos matan aquí terminamos.
–Sí, le damos el apoyo –dijeron– pero si las demás no quieren ir, ¿qué vamos a hacer?
–Pero ya con una, dos o tres, se hace algo.
Entonces me dijeron: ‘pues yo sí voy’, ‘yo también’. Total que así fue como nos organizamos. Caso 1791, El Juleque, Santa Ana, Petén, 1984.
Buscar a los desaparecidos se convirtió, entonces, en el objetivo central de un movimiento social que reclamó, investigó, manifestó y se organizó en contra de esta práctica inhumana. Las mujeres encabezaron este movimiento y construyeron espacios nuevos de lucha contra la impunidad. Especialmente a partir de los años 70, los grupos de familiares comenzaron a realizar numerosas protestas y acciones concretas para saber el paradero de sus seres queridos. Posteriormente, cuando fue aumentando la represión política en el área rural, las mujeres hicieron gestiones y acciones colectivas de búsqueda de sus familiares. Sin embargo, fue a partir de mediados de los años 80 cuando esas gestiones y denuncias se fueron articulando en movimientos más organizados que realizaron manifestaciones y acciones de protesta organizada en la capital.
Después cuando íbamos a Guatemala, al GAM, llegamos e íbamos a gritarle a Mejía Víctores, que entregara a los desaparecidos, porque él sabía, él era el gobernante que estaba allí y que qué le pasaba con su Ejército que no investigaba lo que estaba haciendo, pues si él no lo sabía que lo investigara porque estaban matando gente injustamente. Entonces fuimos a la catedral y allí estuvimos como ocho días. Pero lo que sí, al año, nos dijeron que se los habían llevado de Poptún, un muchacho que estaba allí dijo que un año los habían tenido allí y que se los habían llevado a Casa Presidencial y hasta allá fuimos nosotras y cuando nos miraron nos decían:
–Pero ¿cómo vienen a reclamar señoras, si aquí no hay nada?
–Pues sí, nosotras venimos a reclamar para que hagan investigaciones y busquen en las cárceles, tal vez allí los tienen detenidos, lo que queremos es que declaren si ya los mataron o qué los hicieron. Caso 1791, El Juleque, Santa Ana, Petén, 1984.
La construcción de nuevos espacios: el compromiso de las mujeres
El aporte de las mujeres en la construcción de nuevos espacios sociales por el respeto a los derechos humanos, significó la muestra más importante de la participación activa de las mujeres en los procesos de cambio social durante y después del último período de violencia política en Guatemala. Como resultado de la violencia, muchas mujeres asumieron la dirección de sus familias. Muchas otras, desde la firmeza de sus convicciones, afrontaron con valentía la violencia y dieron a luz nuevos espacios de participación social.
Cuando las mujeres empezamos a reclamar por nuestros familiares desaparecidos, por la vida, la libertad, contra dictaduras militares que tienen al país totalmente dominados, la participación de las mujeres empieza a ser más evidente. Incluso hay sorpresa por parte del Ejército. Es increíble que estas mujercitas, ahí chiquitías, todas endebles, se enfrenten a un Ejército que siempre ha sido temido, ¿me entendés? Ahí es donde yo siento que se empiezan a dar cuenta de que la participación de la mujer es efectiva, que la mujer es valiente. Porque nadie podía creer que nosotras nos pudiéramos enfrentar y perseguir y correr al Ejército y por lo menos así salió, literalmente salió: Mujeres corren al Ejército. No era que se pudiera, es que nos atrevíamos a hacerlo. Entrevista 0151.
Posteriormente, la evolución de la situación política, las crisis de liderazgos o las distintas visiones sobre la lucha por los derechos humanos han conllevado la aparición de nuevos grupos como FAMDEGUA. Las acciones también fueron cambiando, pasando de la denuncia y apoyo mutuo a la investigación de masacres y acompañamiento a exhumaciones y demandas de justicia y resarcimiento.
Ha habido también mujeres que se constituyeron en líderes de la lucha por los derechos humanos y cuya voz ha jugado un papel muy importante, tanto en el conocimiento internacional de la situación de Guatemala como en la lucha contra la impunidad, tales como Rigoberta Menchú Tum, Hellen Mack, Rosalina Tuyuc y Nineth Montenegro, entre otras.
Otros grupos como CONAVIGUA, pusieron de manifiesto la preeminencia de la problemática de las viudas, como un gran sector social afectado por la violencia y han planteado reivindicaciones que trascendieron la búsqueda de sus familiares, como la lucha contra la militarización en el área rural y especialmente contra el reclutamiento forzoso. Entre las mujeres refugiadas también se dieron procesos de organización y reflexión sobre su situación como mujeres. Por fin, otras muchas mujeres participaron en organizaciones sociales o políticas más amplias.
La confluencia de los esfuerzos de las mujeres a través de distintos movimientos sociales con los grupos de mujeres afectadas por la violencia, ha propiciado una revitalización de muchos grupos y ha contribuido a un mayor reconocimiento social de sus demandas. Muchas de esas variadas experiencias no han estado exentas de problemas y contradicciones políticas o incluso de limitaciones en la participación por luchas de poder.
Sin embargo, para algunas mujeres, ese proceso de participación logró una propuesta: las mujeres que por mucho tiempo fueron invisibles para la sociedad deben ser ahora reconocidas como sujetas de cambio, así como respetado y valorado su aporte como ejemplo de dignidad y defensa de la vida.
CAPITULO SEXTO
PARA QUE NO VUELVA NUNCA MÁS
Para aliviar es necesario sacar a la luz, sólo así pueden sanar las heridas, ya sufrimos en carne propia nuestra historia, ya no queremos que se repitan estos hechos. Una inmediata atención a los que quedamos afectados, recuperar nuestros bienes perdidos, también es necesario realizar actos o celebraciones para recordar a los muertos, los que fueron masacrados en esta violencia. Y es muy necesario la desaparición de las fuerzas clandestinas, como la G2, paramilitares, ya no más armas. Testimonio 0569. Asesinato (guerrilla). Mujer, qeqchí. La Laguna. Cobán sep/81
Las personas que dieron su testimonio al Proyecto Remhi no sólo hablaron de sus experiencias de violencia, también plantearon sus demandas y valoraciones sobre el qué hacer para que la destrucción y el desprecio por la vida no se repitan. Estas demandas sociales y aspiraciones deberían de tomarse en cuenta para cualquier trabajo de reconstrucción social en Guatemala. Las voces de las víctimas y sobrevivientes hablan del respeto a los derechos humanos, del valor de la verdad, de la justicia y la lucha contra la impunidad, de la paz y los cambios sociales necesarios, de la importancia de las formas de reparación social.
1. VERDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
La defensa de los derechos humanos
El valor del respeto por la vida se vislumbra en los testimonios que describen las crueldades que caracterizaron las acciones ejercidas contra la población; en ellos subyace no sólo el daño a la identidad sino, sobre todo, un esfuerzo de afirmación de la dignidad humana. Más allá de lo formal, el reconocimiento de los propios derechos tiene, para las poblaciones afectadas, un sentido de afirmación individual y colectiva, y una conciencia de la responsabilidad de las autoridades por su respeto.
Esperamos que haya mayor apoyo para tener una vida como personas, que no se viole los derechos de cada uno de nosotros porque tenemos una identidad como personas, tenemos ese derecho. También espero que quede plasmado en un papel para que las autoridades tomen cartas en el asunto y que los derechos humanos sean respetados. Caso 6009, Aldea Jolomar, Huehuetenango, 1993.
Desde la perspectiva de muchas de las personas afectadas, el conocimiento de los propios derechos de carácter individual y colectivo, es un instrumento importante para evitar que la violencia contra la gente se repita.
Hablar de la verdad, conocer sus derechos personales y tener más capacidad para saber qué es Derechos Humanos a de nivel comunidades y pueblos indígenas. Caso 1642, Aldea Chicaj, Cahabón, Alta Verapaz, 1980.
El respeto a los derechos humanos es una condición básica para la reintegración social. En un clima de polarización y división como consecuencia de la guerra y represión política, el respeto a los derechos humanos tiene un carácter de reconstrucción de la convivencia social en las comunidades. Las consecuencias de la división y polarización extrema y la ideologización a que ha sido sometida una parte importante de la población, hacen del conocimiento y respeto mutuos un valor a rescatar por encima de autoridades o grupos dominantes. Dado el papel que cumplieron las acusaciones de "guerrilleros" en los ataques a la población civil, la educación y medidas efectivas para el cumplimiento de los derechos humanos deberían tener como objetivo central la superación de los prejuicios y promover actitudes sociales de apertura y solidaridad.
Organizarse para defender la vida
La defensa de los derechos humanos requiere mecanismos efectivos por parte del gobierno y autoridades. Muchos sobrevivientes ven en la organización colectiva un mecanismo útil para exigir su cumplimiento. Además, para defenderse de las amenazas a la vida, la organización de la gente es vista como una necesidad para hacer frente a la pobreza y las condiciones materiales precarias.
Estamos dispuestos a seguir luchando, a que se nos escuche, a que seamos libres, que se nos vea como gentes no como animales. Nosotros somos humanos, somos gentes, somos personas que pensamos, pero ellos quién sabe como lo piensan. Construir una nueva Guatemala y estar dentro de un país realmente democrático y que el Ejército sea castigado por los hechos que ha cometido... en la sociedad mas pobre, en el pueblo pobre campesino, luchador por su tierra, por su comida, por sus hijos. Caso 7386, Caserío Almolonga, Tiquisate, Escuintla, 1981.
Que nos respeten nuestro derecho como guatemaltecos que somos, porque cuando hablamos, cuando hacemos alguna manifestación por alguna cosa, es porque realmente lo necesitamos, por eso lo hacemos; no tenemos energía eléctrica, no tenemos carreteras, no tenemos agua potable, no tenemos escuelas, muchas cosas nos hacen falta, pues. Caso 7727, Caserío Palob, Nebaj, Quiché, 1982.
Sin embargo, aún muchas personas tienen que superar dos obstáculos claves para replantearse la participación en grupos organizados. Uno: en varios lugares la palabra organización suscita el recuerdo de sus propias experiencias pasadas de violencia. Dos: la criminalización de que fue objeto cualquier organización social que no estuviera bajo control militar, hace del miedo un desafío aún actual.
Que la comunidad ya no se deje engañar, que se organice en una buena organización para lograr lo que necesitamos, porque no es justo que el rico coma y el pobre no. Si necesitamos un autobús, la comunidad se junte para lograrlo. Quiero hacer esto cuando llegue a Guatemala, pero la gente puede creer que soy de la guerrilla porque hablo de organización. Tengo que saber decirlo en mi pueblo. Caso 8390 (Asesinato y persecución) Concepción Huista, Huehuetenango, 1979-80.
Bueno, yo pienso qué se debería hacer para evitar esto se repita. Lo que yo pienso es organizar en las organizaciones populares y conocer cuál es nuestro derecho como personas, cuál es nuestro compromiso y también dejar el miedo por un lado, porque el miedo es lo que más nos afecta. Porque a través del miedo nos hemos dejado callar, pero en este tiempo se nos está abriendo este espacio de hablar. Entonces para mí es algo más importante que nosotros vamos a dejar este miedo, para que sólo así se puede lograr este respeto de los unos a los otros. Caso 2692 (Amenazas por negarse a participar en las PAC) La Puerta, Chinique, Quiché, 1982.
Esas demandas y esfuerzos de reconstrucción organizativa deberían acompañarse de mecanismos locales y regionales que garanticen la libre asociación y fomenten la reconstrucción del tejido social organizativo en concordancia con formas tradicionales de organización popular o indígena, y cuyo poder de interlocución de la comunidad sea reconocido por las diferentes instancias del Estado.
La reivindicación del respeto a los derechos humanos es parte de los esfuerzos de la gente por afirmar su dignidad. En un contexto de grave discriminación social hacia las poblaciones indígenas, la reivindicación del respeto a la persona está en muchas ocasiones teñida del respeto a una identidad colectiva. Las referencias al diálogo intercultural son frecuentes entre los testimonios. Mucha gente indígena ha visto en los ataques a la población civil, y especialmente en la política de tierra arrasada en contra de las comunidades campesinas, una muestra de la continuidad del desprecio histórico que han sufrido por parte de los sectores dominantes. Sin embargo, la lucha contra la discriminación de los más pobres forma parte de una demanda de respeto más global y que no tiene sólo un carácter étnico.
Que esta situación no se vuelva a repetir. Creo que tal vez en base a desarrollo, a una educación para nosotros, para todos los ciudadanos de Guatemala. Pero que realmente respeten nuestros derechos como indígenas, porque soy indígena y tengo mis derechos y tengo voz para decir algo. Caso 2176, Aldea Salquil, Nebaj, Quiché, 1980.
El conocimiento de la verdad es una parte consustancial del proyecto REMHI y de las motivaciones de la gente para dar su testimonio. En un contexto social en el que la denuncia fue criminalizada y las víctimas tuvieron que guardar silencio para no poner en peligro su vida, la necesidad de conocer la verdad y hacerla pública se ha mantenido latente en la memoria de la gente. Para las personas que dieron su testimonio, el reconocimiento de la verdad es el primer paso para la dignificación de las víctimas y sobrevivientes.
Muchas personas tienen todavía un grado de confusión importante sobre los hechos concretos que vivieron sus familiares, otros no saben dónde están o se preguntan aún en la actualidad por qué murió. Es probable que algunas de esas preguntas sigan sin tener respuesta debido a la enorme dificultad de asimilar esos hechos traumáticos, pero el conocimiento de la verdad puede ayudar a los familiares a salir de la confusión.
Para ello, la verdad no puede quedarse en el ámbito privado, sino que tiene que difundirse en la sociedad y darse un reconocimiento público de los hechos por parte de las autoridades.
La recolección de los testimonios tiene un valor importante en la elaboración de una memoria colectiva que ayude a la gente a buscar un sentido a lo sucedido y a afirmar su dignidad: el recuerdo como forma de reconocer que eso ocurrió, que fue injusto y que no se debe repetir. 1.27
Al estar grabando esto me siento tranquila porque sé que este testimonio que estoy dando es para bien de todos nosotros los que sufrimos esas tormentas. Nos sentimos contentos. Yo entiendo que es un bien para nosotros, todos nuestros demás hermanos lo pensarán así, lo sentirán y todos aquellos que dieron sus testimonios también. Caso 6029 (Asesinato) San Francisco, Huehuetenango, 1982.
El esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de las atrocidades contra la población civil por parte del Ejército y las demás fuerzas son, por tanto, un primer paso para las víctimas y para la memoria de toda la sociedad. La verdad tiene un valor social muy importante también para aquellos que no fueron directamente afectados por las pérdidas. En una sociedad sometida a la censura, la manipulación informativa y el aislamiento social durante años, el conocimiento de los hechos de violencia y atrocidades puede contribuir a aumentar el nivel de conciencia sobre lo sucedido (conocer su propia historia y evitar las versiones falseadas de la realidad), promover la sanción social a los perpetradores y asumir la necesidad de reparación a las víctimas.
Lo que espero es que un día el Ejército va a reconocer todo lo que ha hecho y que no sigan, verdad, violando la ley, da cólera, sólo pobres seguimos. Caso 0785 (Asesinatos) Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, 1991.
Sin embargo, también el papel reparador de la verdad puede ser puesto en entredicho, si no va acompañado de justicia. Si al conocimiento de los hechos le sigue el silencio y la impunidad, la verdad puede convertirse en un insulto para las víctimas. En los testimonios analizados, las demandas de conocimiento de la verdad están asociadas a las demandas de justicia.
El deseo de justicia está muy presente en los testimonios. Para las víctimas y sobrevivientes, el impacto de la violencia en sus vidas y la de sus familias y comunidades ha dejado un profundo sentimiento de injusticia, no sólo por el dolor de la pérdida, sino por el mantenimiento de las condiciones de impunidad hasta la actualidad.
Cambiar las relaciones de poder
En primer lugar, la demanda de justicia tiene que ver con una readecuación de las relaciones de poder en el ámbito local y en la prevención de nuevas formas de violencia. Sin sanción social la posibilidad de que se reproduzcan hechos de violencia es mucho mayor, dado que se rompen las normas sociales básicas de convivencia. Además, la posición de ventaja social que han sacado muchos victimarios aumenta el sentimiento de profunda injusticia de las víctimas y sobrevivientes que han tenido que vivir todos estos años con la humillación del silencio y su falta de poder.
Esa posición de poder se mantiene en muchos lugares –incluso una vez finalizado el conflicto armado, como en el caso de muchos ex-comisionados militares–, supone un riesgo de nueva violencia y genera miedo a que se repita la represión. En la perspectiva de las víctimas, la justicia opera ahí como una forma de reajustar las relaciones sociales y la gestión del poder en la sociedad.
Que el gobierno haga una justicia cabal, porque también que lo haga retirar estas gentes malas, pues es su responsabilidad. Porque si estas gentes que hicieron todos los daños siguen todavía en su responsabilidad puede ser que la represión vuelva. Caso 1271, Pueblo Chajul, Quiché, 1985.
Sin embargo, a pesar de que frecuentemente tiende a pensarse que los deseos de justicia de las víctimas responden a un afán revanchista, en los testimonios no se encuentran demandas de venganza o pena de muerte.
Pues que no haya venganza, porque por la venganza se empiezan otra vez las violaciones, por un pedazo de tierra. Caso 7442, Plan de Sánchez, Baja Verapaz, 1982.
Ojalá que se busquen unas leyes para dar un su par de castigos, porque quitar la vida yo creo que no sale, digo yo, castigo sí. Un castigo sí, porque quitar la vida yo creo que no. Entonces ya nos volvemos asesinos otra vez. Caso 1274, Pueblo Chajul, Quiché, 1982.
Recuperar el sentido de la autoridad
Las demandas de justicia incluyen la lucha contra la impunidad y contra la corrupción que en muchas ocasiones han caminado juntas. El primer paso para acabar con ellas debería ser la destitución de los cargos militares o civiles que han tenido responsabilidades importantes en la violencia contra la población civil, incluyendo a quienes han participado en las estructuras de inteligencia militar. Sin cambios en los responsables de esas estructuras militares que tienen graves responsabilidades en las atrocidades cometidas, se mantendrá la impunidad, dado su poder de coacción hacia la sociedad y otras estructuras del Estado, y la red de complicidades que han tejido en los años del conflicto armado. Además, dichas destituciones son pasos que pueden ayudar a superar los sentimientos de humillación e injusticia por la muerte de sus seres queridos.
Ya nunca queremos más armas, ya no queremos más bombardeos, ya no más masacres, ya no más secuestros, asesinatos, nunca más impunidad, ya no queremos más corrupción, la destitución de los altos cargos militares que están involucrados en estos hechos sangrientos, que miles y miles de víctimas ofrendaron sus vidas para exigir sus derechos y defender lo suyo y de su familia. Caso 1885 (Asesinato de Comisionado por la guerrilla) Cobán, Alta Verapaz, 1983.
Los cambios en las relaciones de poder y la misma violencia ejercida contra la población ha cuestionado el sentido de la autoridad como un poder al servicio de la comunidad, tal como es entendido especialmente en la cultura maya. Pero además la represión política supuso una alteración del valor de las leyes y normas sociales de convivencia. La justicia que habitualmente es ejercida por las autoridades, tiene que volverse ahora contra los que la han ejercido de modo injusto, para poder salvaguardar el sentido mismo de la autoridad centrada en la comunidad.
Que estos hechos de violencia no vuelva a suceder y para que las santas autoridades no vuelvan a hacer esa injusticia, porque entre ellos habían decidido terminar a los trabajadores, o sea al campesinado más bien. Caso 1316, Aldea Parraxtut, Sacapulas, Quiché, 1983.
Restaurar el sentido de la ley quiere decir entonces reajustar las reglas de convivencia social y restablecer las relaciones comunitarias rotas por la violencia. Si bien esa perspectiva está muy generalizada entre los sobrevivientes (la sanción social como reparación por lo sucedido), la justicia supone también un elemento de prevención sin el cual el presente y el futuro están amenazados.
Yo deseo que haya una ley, que haya una justicia que castigue a los culpables, que castigue a los que han hecho mal. Que haya esa ley que castigue para que no vuelvan a suceder estas cosas, porque si las cosas que han hecho, la violencia que ha desaparecido a nuestros hermanos se queda así, quiere decir que no existe una ley, que no existe una justicia, entonces lo seguirán haciendo sin ningún temor, sin ninguna pena, ellos tendrán toda la libertad para hacer lo que quieran. Caso 5910 (Desaparición forzada) Sayaxché, Petén, 1988.
Los deseos de justicia no son tampoco ingenuos. Algunas personas están muy conscientes de la dificultad de tener justicia en las condiciones actuales. La falta de voluntad política y el poder del Ejército hacen ver a mucha gente la necesidad de que esos deseos de justicia se expresen de una manera organizada para que puedan ser una realidad.
Yo diría que va a depender del esfuerzo del pueblo para poder enjuiciarlos en algún futuro corto o largo, verdad, es la única esperanza, nada más que tal vez un día se termine para siempre. Caso 7336 (Asesinato) Patzún, Chimaltenango, 1984.
Entre las dificultades percibidas se encuentra la ineficacia y corrupción del sistema judicial. Las demandas de funcionamiento de las leyes frente a la arbitrariedad del poder de coacción suponen la reforma del sistema de justicia y la remoción de los jueces y fiscales corruptos, o que hayan tenido participación en la impunidad.
Frente a los modelos de seguridad basados en el incremento del control social y las nuevas formas de militarización de la vida cotidiana, algunas personas ponen de relieve cómo es necesaria la renovación de los aparatos de seguridad y un cambio en sus modelos para evitar nuevas formas de violencia provenientes de la concentración del poder.
Lo ideal sería que esta ley fuese castigada, porque de nada nos sirve llevarlos a un tribunal, la corrupción en Guatemala cada día está peor y gana el que tiene más dinero. Si yo tengo y le pago a un buen abogado incluso al que me va a juzgar, entonces voy a salir beneficiada yo, pero si yo no tengo dinero no voy a lograr eso y queda libre. Que tuviera más autoridades, más drásticas, más competentes, porque ahora se está poniendo más autoridad, digamos más policías, pero todo ese dinero se está perdiendo porque son los policías los que están más bien haciendo esas cosas. Siempre la prensa dice que los policías mataron, robaron carros. Caso 3077 (Secuestro y tortura) Salamá, Baja Verapaz, 1982.
La justicia tiene también importancia para que los propios autores de las atrocidades puedan cambiar su condición. En ausencia del reconocimiento de los hechos y sin ponerse a disposición de la sanción social nunca van a tener la posibilidad de enfrentarse con su pasado, reconstruir su identidad y replantear sus relaciones con las víctimas y la sociedad.
Hay que pensar que si uno ha hecho una cosa es mejor que se le castigue, dependiendo de su delito, que sea castigada y no matada. Si se ha cometido un gran error o haya matado a otro, sería la ley la que va a investigar. Caso 9524 (victimario) Huehuetenango, 1980-82.
Algunas personas destacan el valor de la justicia para las nuevas generaciones. Sin un sentido ético claro de condena de las atrocidades cometidas, la violencia corre el riesgo de convertirse en un patrón de conducta habitual con impacto en los jóvenes y el futuro de la sociedad.
Lo que queremos es que haya procesos en contra de los hechores o responsables para que prueben, ya que no les dio lástima dañar a nuestras familias, que haya una justicia legal, que se investigue a todos los responsables de estos mártires porque ellos están contentos y tranquilos con dos o tres casas, mujeres, carros, tiendas. Caso 5339, Masacre Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, 1982.
Dentro de las menciones genéricas a Dios (9%) se incluyen a menudo referencias a la justicia, por lo que no son una disyuntiva la mayor parte de las veces. Sin embargo, algunos testimonios hacen referencia a la "justicia de Dios", a partir de un sentimiento de resignación o aceptación de los hechos. Es difícil saber si esa apelación a la "justicia divina" supone una forma de diferir el deseo de justicia, si constituye una forma de impotencia aprendida, o si implica una superación de sus deseos de justicia en la actualidad.
Quisiera ver al menos los huesos. Pienso que está donde está haciendo las exhumaciones FAMDEGUA. Le dejo las cosas a Dios. No pido justicia. Caso 9925 (Desaparición forzada) El Chal, Petén, 1981.
Tenemos un sólo Dios y nuestra dignidad; quiero que apliquen la justicia sobre los responsables, porque si seguimos sin ley no es bueno. Caso 0577 (Asesinato) San Pedro Chicaj, Cahabón, Alta Verapaz, 1981.
Las referencias al perdón son escasas en los testimonios. La mayor parte de las personas reivindica primero el conocimiento público de los hechos y el castigo a los responsables. El perdón como actitud voluntaria de reconciliación con los ofensores sólo se acepta como consecuencia del reconocimiento de la ofensa, la justicia y reparación social.
Yo pienso que hacer un llamado a las víctimas de esta situación desde años atrás, no desde el año 83 sino años atrás, para contribuir a llegar a una justicia, porque yo no me voy a quedar callada… Eso que yo voy a perdonar: perdono al ver que algunos de ellos estén detrás de la reja, eso que quede claro. Ni aquí ni en ningún lugar voy a perdonar que se quede así, es imposible. Caso 2155 (Desapariciones forzadas) Tactic, Alta Verapaz, 1983.
Un segundo gran grupo de las reivindicaciones incluidas en los testimonios tiene que ver con las demandas de cambio social. Muchos sobrevivientes son conscientes de que si no se enfrentan algunas de las causas del conflicto y se demuestra una voluntad verdadera de llevar a cabo los compromisos, es muy probable que la violencia vuelva a reproducirse. Entre las demandas de carácter social destacan tres: la desmilitarización, la tenencia de la tierra y la libertad para reconstruir su cotidianidad.
Desmilitarizar la vida cotidiana
La primera demanda respecto al Ejército tiene que ver con la disminución de su presencia en las comunidades y un cambio global en su modo de relacionarse con la población.
Por eso nosotros buscamos una solución y el gobierno también tiene que buscar solución a nosotros para que su Ejército no nos venga a molestar a donde estamos, que lo retire. Ya no queremos más guerra. Caso 0717, Senococh, Uspantán, Quiché, 1988
En los testimonios se recogen frecuentes referencias al poder de las armas y su efecto destructivo en la comunidad, ya fuera en un momento como parte del sistema de comisionados militares, después con la presencia de la guerrilla o posteriormente por la acción durante quince años del control militarizado de las PAC. La demanda de desmilitarización supone la confiscación, destrucción o eliminación del comercio de armas en las comunidades.
Ya entregamos las armas (PAC) y que nos acostumbremos a vivir como antes, que sin armas podíamos vivir. Los padres nos enseñaron a sembrar y no a manejar armas. Ojalá que no vuelvan a armar a la comunidad, porque las armas dan temor. Caso 4687, Aldea Guantajau, Quiché, 1982.
Para la gente la desmilitarización empieza por la disolución de las estructuras militares como los comisionados y las PAC, que produjeron una alteración global de las relaciones en la comunidad, en las que los valores y formas de poder pasaron a estar directamente influidas por las armas y el control del Ejército.
Para que se eviten esos hechos de violencia que sucedieron y que siguen sucediendo, lo primero es que las autoridades hagan cumplir la ley, que se recojan tantas armas que andan para arriba y para abajo, que son las que han hecho la violencia, y que los comisionados militares terminen, porque son los que han hecho tanto daño al pueblo de Guatemala. Caso 6456 (Asesinato) Morales, Izabal, 1968.
Para evitar que se repitan estos hechos de violencia es necesario que se eliminen las patrullas civiles, los soldados, los militares que han hecho tantas masacres, que se firmen los acuerdos de paz y que la Iglesia Católica siga apoyando este proceso de paz. Caso 4789, Masacre Finca La Estrella, Chajul, Quiché, 1981.
El reclutamiento forzoso se convirtió en una amenaza permanente para los jóvenes que fueron obligados y muchas veces secuestrados para participar en el Ejército. El peso que esta militarización ha tenido en la experiencia de la gente ha sido enorme. Por eso, las exigencias de desmilitarización incluyen el disminuir la presión sobre los jóvenes y tener alternativas frente al reclutamiento obligatorio que sean útiles y asumidas por la comunidad. El proceso de reconstrucción social de la post-guerra debería disminuir el papel del Ejército en la sociedad y avanzar hacia una desmilitarización efectiva.
Para que esto no vuelva a ocurrir, pienso que todas las cosas salen organizándonos, concientizándonos. Puede regresar ese tiempo si no hay una comprensión entre nosotros, pero si comprendemos la necesidad que hemos vivido como gente pobre, como guatemaltecos, creemos que esto ya no sería lo mismo tal vez. Nosotros estamos de acuerdo en prestar un servicio pero ya no al Ejército, sino a la comunidad: pueden ser maestros alfabetizadores, promotores de salud. Caso 2297, Aldea Buena Vista, Santa Ana Huista, Huehuetenango, 1981.
La desmilitarización supone cambios en el poder local, incluyendo la revalorización del papel de las autoridades civiles y tradicionales. Las demandas de reconstrucción y participación comunitaria en el poder local plantean un reconocimiento real del protagonismo de la comunidad, de las estructuras y sistemas propios de participación.
Para que no se repitan estos hechos, se debe trabajar en paz, primero con la familia, después con la comunidad. Trabajar con los que quedaron en Guatemala, que no salieron al refugio, luchar por vivir felices, como era antes de la violencia. Conocer los derechos de la persona humana, recuperar el valor de la autoridad civil, y que el gobierno se comprometa a cumplir la ley y la Constitución. Caso 0977, Masacre Santa María Tzejá, Ixcán, Quiché, 1981.
Muchas personas demandan que los cambios no sean sólo formales, sino que supongan una ruptura con los valores impuestos por la guerra, entre los que destaca la arbitrariedad, el autoritarismo y la discriminación social. Esta perspectiva es importante para el futuro, dado que pueden darse nuevas formas de poder basadas en el autoritarismo sin una estructura militar formal. Los recién formados Comités de Desarrollo, en los que se han convertido las PAC en algunas zonas del país, corren el riesgo de funcionar como un nuevo mecanismo de control social a partir de la gestión de las ayudas y los proyectos de desarrollo, y muestran los intentos de mantener las mismas estructuras con otro nombre.
Lo que queremos ahora es que exista una persona que nos oriente y nos conduzcan al bien común, siempre acá en mi aldea Najtilabaj, y que nos levante a todos a rechazar cualquier engaño y que nuestros niños disfruten de una vida mejor. Lo que queremos ahora es que tomen en cuenta nuestras peticiones y no estar sujetos al autoritarismo y a lo que ellos pretenden hacer. Caso 10684 (Asesinato) San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, 1982.
Desmovilización y cambios en el Ejército
Entre las demandas de cambios específicos en el Ejército se incluyen básicamente tres: la desmovilización de los cuerpos militares, oficiales y soldados más implicados en las atrocidades; el desmantelamiento de los aparatos clandestinos, y la reparación moral a las víctimas. Disminuir su poder de coacción castrense respecto a la sociedad y su dominio de los aparatos del Estado requiere destituciones y cambios en las personas, pero también sustituir la jerarquía y el poder militar por la democracia y la capacidad de control del Ejército por parte de la sociedad, del gobierno y las leyes. Pero los cambios no sólo deben darse en las estructuras formales del Ejército y cuerpos de seguridad. Los aparatos de inteligencia y sus conexiones deben ser investigados y desmantelados como entes represivos clandestinos. El mantenimiento de esas estructuras paralelas de poder constituye todavía una amenaza para el futuro.
De entre los soldados depende: hay muchos que hacían estas masacres porque les obligaban, otros sí que eran abusivos. A los responsables del Ejército habría que retirarlos y que pusieran a otros nuevos para que haya democracia y respeto. También me parece mal que los militares retirados tengan un sueldo, dinero del pueblo. Mejor que trabajen, como trabajamos los campesinos. Caso 1280, Masacre Caserío Palob, Nebaj, Quiché, 1980.
La toma de medidas eficaces para la desmilitarización de Guatemala implica para las víctimas una conveniente supervisión internacional. Oficializar y dar cuerpo a muchas de estas demandas de la gente es parte de las expectativas que muchos sobrevivientes y sus familias ponen en instancias como la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
Ya no más armas, lo que se necesita es la inmediata desactivación de los aparatos clandestinos del gobierno y también es necesario presentarlo a la Comisión de la Verdad y ante los ojos del mundo entero para que sean testigos de qué es lo que está pasando con nosotros, los pobres, la discriminación y la violación nuestros derechos. Caso 568, Cobán, Alta Verapaz, 1981.
Las aspiraciones de libertad se relacionan con las demandas del fin del control militar de la vida cotidiana. En los casos de poblaciones que han vivido en condiciones de concentración y control militar total, como las Aldeas Modelo, o en las más numerosas que han sufrido otras formas de militarización como las PAC, la gente quiere tener libertad para moverse, comerciar y reorganizar con autonomía su vida.
Ya no queremos que seamos amarrados, que seamos encerrados en los corrales, queremos vivir en libertad, queremos estar en paz. Testimonio Colectivo, San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
En los testimonios las demandas de libertad aparecen relacionadas con la posibilidad de expresión de su identidad y cultura. En parte, eso incluye la libertad para celebración de ritos, de ceremonias y de expresión de las propias creencias, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo. Para muchas personas, la reivindicación de mejores condiciones en las fincas tiene relación con los salarios o las prestaciones económicas, así como con un cambio en el régimen de vida sujeto a las directrices de sus patronos. Detrás de esas demandas de mayor libertad en el trabajo y modo de producción existe también la reivindicación de su propia identidad como campesinos y no como mozos de una finca.
Las medidas de verdad, justicia o desmilitarización tienen que ir acompañadas de otras de carácter socioeconómico que desactiven algunas de las raíces del conflicto. Desde la perspectiva de muchas víctimas, sólo se solucionará la violencia cuando se resuelvan los problemas de la tenencia de la tierra y las condiciones de vida de la gente.
Pues para mí terminar con toda la violencia, digamos los que tienen fuerza, los que usan armas como el Ejército, lo que me doy cuenta es que de sus armas viene toda esa matanza, o que fueran reducidos los soldados. Y para que no haya violencia, para que se termine definitivamente el problema es cuando se repartan las tierras a los pobres, y allí ya no habrá más violencia ni problemas. Caso 6629, Finca Sapalau, Cobán, Alta Verapaz, 1981.
La mejor distribución de las tierras constituye no sólo una forma de reparación sino sobre todo de prevención de nuevos problemas y conflictos sociales.
Las expectativas del proceso de paz implican demandas de mejoras socioeconómicas para las poblaciones pobres, la disminución de las desigualdades sociales, y cambios en el gobierno y los sistemas de representación política para que tengan en cuenta las necesidades de la gente. A pesar de que los testimonios fueron recogidos antes de la firma de la paz, algunos declarantes advierten ya del peligro de que se convierta sólo en un proceso de desmovilización o desactivación del conflicto armado, si no se concretan cambios socioeconómicos y legales que arranquen algunas de las raíces de la pobreza.
Existen demandas explícitas a la URNG. Para los familiares de las personas asesinadas por la guerrilla, y de los que no se aclararon las causas de su muerte o incluso su paradero en la actualidad, las demandas tienen que ver con la investigación pública de los hechos y el reconocimiento de la memoria de sus familiares. Dadas las estrategias de confusión con que se desarrollaron muchas acciones armadas durante los años 80, las demandas de aclaración y verdad sobre los asesinatos presuntamente cometidos por la guerrilla implican a los distintos actores armados.
La familia quiere que se investigue el hecho, tanto con las fuerzas armadas como con el EGP, en vista de que los últimos nunca aclararon o desmintieron lo que decía el comunicado aparecido. Con las fuerzas armadas del Estado, porque los ametrallamientos posteriores fueron identificados, porque era un método de acción contra las personas que ayudaban a las comunidades y porque es responsabilidad del Estado aclarar la situación y nunca lo hizo. Caso 3338 (Secuestro y desaparición forzada) Chiantla, Huehuetenango, 1981.
Otras demandas explícitas tienen que ver con las explicaciones de su comportamiento con la gente. Especialmente en el área rural, las promesas de cambios sociales o defensa frente al Ejército que realizó la guerrilla se vieron frustradas por el desarrollo de la guerra y por la percepción de falta de un comportamiento consistente por parte de la misma. Alguna gente que se involucró en la guerra o que vio en la guerrilla una oportunidad para mejorar su situación, se sintió después abandonada por la falta de respuesta en los momentos de mayor crisis.
Desea vivir en paz, que estos hechos de violencia no se repitan nuevamente para nuestros hijos. Deseamos que la guerrilla no engañe más a la gente porque no fue cierto lo que dijeron, no nos defendieron ante los soldados. Todos los muertos son inocentes, es población civil, pero los guerrilleros huyen, no se paran ante el Ejército, sino que dejan a la población ante el Ejército. El Ejército y las PAC fueron los asesinos de todos. Por eso no deseamos que esto vuelva, que se firme la paz porque los que sufrimos somos nosotros los pobres. Caso 2454 (Asesinato y tierra arrasada) Chipal, San Juan Cotzal, Quiché, 1982.
Que la guerrilla reconozca sus errores, que se acuerde de los volantes que repartían y decían: ‘La guerrilla está unida con el pueblo, jamás será vencida’ y eso no era cierto. El Ejército debe reconocer sus errores cuando se presentaba de civil para investigar y luego castigaba con la muerte, había engaño. Caso 8008, Los Angeles, Ixcán, Quiché, 1981.
Los ojos del mundo. La presencia internacional
A pesar de que muchas veces el Ejército y el gobierno trataron de desprestigiar internacionalmente las demandas y denuncias interpuestas por grupos de derechos humanos, para las víctimas y familiares el conocimiento internacional sigue teniendo un papel disuasorio preventivo.
La posibilidad de presionar al gobierno y las instituciones del Estado para supervisar el cumplimiento de los acuerdos con las poblaciones afectadas por la guerra (retorno, etc.) ha estado relacionada con la capacidad de las víctimas y grupos de apoyo de hacer visible su sufrimiento más allá de sus fronteras. La dependencia del gobierno respecto a los tratados, leyes y mecanismos internacionales de control de la situación de los derechos humanos, así como su necesidad de restablecer sus relaciones económicas con otros países, ha operado en parte como un factor favorable al cambio. A pesar de la resistencia de una parte importante de los sectores económicos, políticos y militares, la presión y presencia internacional ha supuesto un factor de apoyo a las expectativas de paz y de respeto a los derechos humanos de la gente.
Por eso, el mantenimiento de la presencia de instituciones internacionales de derechos humanos, y su supervisión del cumplimiento de los acuerdos, es una demanda frecuente en los testimonios que se refieren a la presencia internacional. Más que una evaluación concreta de dicha presencia, los testimonios se refieren al papel que globalmente ha ejercido en la restitución de condiciones de convivencia social y respeto. Cuando ese papel ha sintonizado claramente con la experiencia previa, valores o expectativas de las comunidades, la evaluación de su presencia es muy positiva.
Gracias a estos señores que han pensado formar una autoridad para defender nuestros valores. Nosotros debemos apoyarlos, entender que ellos están defendiendo lo que teníamos perdido. A través de esas autoridades nosotros ya nos sentimos personas con ánimo. Ahorita debemos tomar en cuenta que todos valemos igual, educar a nuestros hijos, darles buen consejo, buena idea; no como se crió esa gente que se metió a esa política mala, destructora. Que tengan cuidado para vivir, para formarse en este mundo. Caso 2300 (Desaparición forzada) Nentón, Huehuetenango, 1982.
La Iglesia aparece en los testimonios ligada a la búsqueda de la verdad y con un papel educativo respecto a los derechos humanos. A pesar de que estas declaraciones puedan estar condicionadas hacia una mayor complacencia con la Iglesia, dado que los testimonios han sido recogidos por personas y estructuras que tienen que ver con ella, su presencia institucional y la confianza que muchos sectores sociales pueden tener en ella, implica una demanda para que se mantenga activa en la defensa de los derechos de la gente.
Para que esto no se repita, no vuelva a suceder, sería una lucha por parte de la Iglesia, de toda la hermandad, de toda la humanidad, porque aquí estamos personas en la tierra que Dios nos regaló, no somos animales y según los libros dice Dios que nos dio la vida y sólo él tiene derecho a quitarla. Caso 9513 (Tortura) Huehuetenango, 1981.
Las expectativas depositadas en ella suponen un desafío para la Iglesia en Guatemala. Tanto en lo que respecta a su compromiso con la gente como a la propia visión de la Iglesia como institución con poder, los testimonios de REMHI ofrecen también un material de reflexión para su acción social.
Bueno, yo creo que nuestra religión, la Iglesia Católica tiene un gran compromiso con todos esos hechos de violencia. En la religión, vamos a regresar, no al Antiguo Testamento, sino al Cristo que tuvo una túnica, al Cristo que dijo: hasta los pájaros tienen donde recostar su cabeza y el hijo del Hombre no tiene donde. Si tenemos una religión en nuestro corazón, sincera, creo yo que podríamos dominar, los poderes económicos y los poderes políticos. Pero hoy, nuestro Dios, es el dinero, es el poder político, el poder económico. Y yo me hice esta pregunta: si hay religión, ¿por qué tenemos este mundo? Caso 5444 (Asesinato) Guatemala, 1979.
Entre esas expectativas se encuentra también la devolución de la memoria. Algunas familias y comunidades afectadas por la violencia consideran que el trabajo de búsqueda de la verdad no debería terminar en la elaboración de un informe, sino que tiene que volver a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, entre otras cosas, el papel de la memoria como instrumento de reconstrucción social.
Al dar mi testimonio me siento desahogado porque ya dije todo lo que he sufrido, gracias a ustedes que vienen a visitarnos, a recibir nuestro testimonio, así nos desahogamos porque nos encontramos muy oprimidos, gracias a Dios con esto nos desahogamos. Ojalá que nos dieran un libro para que quede como historia, para que nuestros hijos se den cuenta del sufrimiento de nosotros. Caso 7462, Masacre Aldea Chichupac, Baja Verapaz, 1982.
3. REPARACIÓN Y RESARCIMIENTO (1.28)
Tenemos que volvernos a unir y exigir nuestros derechos. Lo que yo exijo ahora es que el gobierno me pague los daños. Nosotros vivimos a través de nuestros coches, gallinas, pues no tenemos otro negocio. También el pueblo exige lo que ha perdido, porque sólo de eso vivimos. El Ejército quiere terminar con nosotros porque no quiere que nos superemos. Nuestros abuelos decían que es un deber del gobierno ayudar, pero entraron los malos gobiernos y ya no nos ayudaron. Caso 3909, Aldea Xemal, Quiché, 1980.
Una tercera demanda tiene que ver con las propuestas de reparación social tanto a los sobrevivientes como las formas de memoria colectiva de las víctimas y exhumaciones.
Las formas de reparación no pueden devolver la vida ni recuperar las enormes pérdidas sociales y culturales. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de ofrecer a las víctimas y sobrevivientes de las atrocidades y Crímenes de Lesa Humanidad, medidas que ayuden a compensar algunas de esas pérdidas y que las poblaciones afectadas por la violencia puedan vivir con dignidad. Las demandas de reparación de la dignidad de las personas asesinadas o desaparecidas parten del reconocimiento de los hechos, siguen con la clarificación de su destino, y se concretan en la búsqueda de sus restos, la exhumación y la inhumación posterior siguiendo los ritos públicos y familiares de carácter cultural y religioso. Las distintas medidas de "reparación" cuya demanda se incluye en los testimonios de los sobrevivientes tienen que ver con: compensaciones económicas o proyectos de desarrollo, becas y programas de estudio, conmemoraciones y monumentos, y proyectos de atención psicosocial a las víctimas o sobrevivientes.
Quitarnos esa tristeza que tenemos, tal vez haya alguna manera, alguna palabra de aliento para poder quitar esta tristeza. Tal vez haya algún método para ayudarnos a quitar lo malo que nosotros tenemos de estas grandes tristezas. Caso 3907, Nebaj, Quiché, 1980.
El valor de las ayudas tiene que evaluarse teniendo en cuenta tanto los beneficios prácticos que pueda suponer como la importancia de la dignidad de la gente. Las medidas de reparación tampoco pueden ser vistas como un sustituto de las demandas de Verdad y Justicia. Por otro lado, muchas veces la gestión de las ayudas puede provocar nuevos problemas y divisiones comunitarias si no se establecen claramente los criterios de reparación. 1.29
Las ceremonias y la sepultura siguiendo las tradiciones religiosas y culturales tienen un valor importante para el proceso de duelo. La participación de la comunidad puede ser un indicador importante de la calidad del trabajo y el acompañamiento que las comunidades demandan. El trato de los restos a las pautas y creencias culturales, así como una información clara sobre el proceso, deberían de formar parte del carácter reparador de las exhumaciones.
Lo primero que queremos es que nos apoyen para darle su cristiana sepultura a esos hermanos que está en ese lugar, están metidos en ese lugar abandonado. Y lo segundo nuestra comunidad está olvidada totalmente por el Gobierno, no tenemos comunicaciones, caminos; no tenemos nada reconocido por el gobierno, nos tiene abandonados... Cuando se dé trámite queremos que vengan autoridades nacionales e internacionales para verificar los hechos, queremos la verdadera justicia. Caso 560, Cobán, Alta Verapaz, 1981.
Pero las demandas de investigación sobre el destino de sus familiares, exhumaciones, etc. también está ligada a las necesidades de reconstruir la vida por parte de los familiares. A pesar de la convicción de su muerte, muchos familiares se enfrentan a las trabas burocráticas que les obligan a realizar nuevos esfuerzos, pasar por nuevas humillaciones o enfrentar gastos provocados por la represión sufrida.
Sería bueno que le digamos a las leyes que les digan a los de la Municipalidad que se pierda, que se borre el nombre de los muertos, para que queden libres y ya no tengamos problemas. Queremos que se vaya con las leyes para que se pierdan los nombres, se recojan los muertos, que se recojan sus huesos de los muertos, eso es lo que pensamos. Caso 10514, Masacre Sawachil, Alta Verapaz, 1980.
El valor de la memoria como reparación va más allá de la reconstrucción de los hechos, constituye un juicio moral que descalifica éticamente a los perpetradores. Las conmemoraciones y ceremonias permiten darle al recuerdo un sentido y reconocimiento público. Además de reconstruir el pasado, el valor de la memoria colectiva tiene un carácter de movilización social, dado que ayuda a los sobrevivientes a salir del silencio y dignificar a sus familiares. Esas celebraciones y conmemoraciones no deberían ser sólo un recuerdo del dolor, también son una memoria de la solidaridad.
Muchos familiares reafirman el valor de la memoria colectiva transmitida a las nuevas generaciones como una forma de aprendizaje, y la importancia de difundirla mediante actos públicos, la publicación de los resultados, la edición de materiales pedagógicos y actividades comunitarias.
Ojalá que quede escrito todo esto para que estos niños pequeños de ahora lo sepan algún día y tratar de evitar que vuelva a ocurrir esto. Hace 15 años que desenterramos a todos nuestros muertos y hasta ahora no se ha tomado como un cementerio, pero nosotros sabemos que ahí están y así es como lo queremos. Caso 11418 (Asesinatos) Caserío El Limonar, Jacaltenango, Huehuetenango, 1982.
(1.1) Señalemos que se trata de entrevistas abiertas en base a un guión y no de entrevistas cerradas, por lo que en estos resultados se comentan los elementos más salientes en el testimonio de las personas, y no la frecuencia específica de problemas (ya que por ejemplo, es poco probable que menos del 1% hayan tenido pesadillas o recuerdos repetitivos después de vivenciar el hecho represivo; según diversos estudios, cuando se pregunta directamente por la presencia o no de esos recuerdos repetitivos, la frecuencia sube hasta 20-40%).
(1.2) Manual de contrainsurgencia. Ejército de Guatemala, 1983.
(1.3) Emma había sido dirigente estudiantil en educación media entre 1974 y 1978. Se trasladó a vivir al occidente del país después de la muerte de su compañero. Fue capturada por un retén del Ejército en Santa Lucía Utatlán, sometida a interrogatorios y torturas, incluyendo la punción con agujas en la cabeza y violaciones repetidas. Desde el momento de su captura estuvo sometida a privación de comida y agua. Le mostraron fotografías de estudiantes universitarios, la sacaban a ruletear: le ponían una peluca y en un carro recorría las calles de Quetzaltenango para que entregara a personas presuntamente vinculadas con ella. Huyó del cuartel de la Brigada Militar "Manuel Lisandro Barillas" de esa ciudad. El comandante de la base era el coronel Luis Gordillo Martínez, quien fue sustituído después por el coronel Quintero.
(1.4) A. Breton (1994). Rabinal Achí: une dynastique maya du quinzième siècle. Société d’Etthnologie, Paris.
(1.5) Estas descripciones de desnutrición corresponden a casos de kwashiorkor producidos por desnutrición proteico/energética grave.
(1.6) A pesar de que no existen referencias a ello en los testimonios recogidos por REMHI, también se han dado casos de participación de algunos niños en la guerrilla, pero no hay constancia de que fuera de manera forzada sino más bien como respuesta al asesinato de sus familiares.
(1.7) La expresión del trauma en los jóvenes: Guatemala. En Trauma psicosocial y adolescentes latinoamericanos: formas de acción grupal . ILAS: Chile (1994)
(1.8) Según Falla (inédito) Trabajo preparatorio para el libro Masacres de la Selva, ese mecanismo funcionó en algunas masacres de Ixcán, como Nueva Concepción, Kaibil y Piedras Blancas, entre otros.
(1.9) La destrucción comunitaria se manifiesta en casi dos de cada tres masacres, el hostigamiento colectivo en una de cada tres y los efectos de descohesión social se recogen en uno de cada cinco testimonios.
(1.10) En los testimonios de hombres predomina una descripción de las pérdidas sociales y cambios sociopolíticos en la comunidad (describen más destrucción grupal, ruptura y hostigamiento a la comunidad, y la destrucción de los medios de vida). Sin embargo no hay diferencias en el resto.
(1.11) Dary 1997
(1.12) La participación en iglesias evangélicas, protestantes y similares ha aumentado por distintos factores:a) la estigmatización de los catequistas católicos como subversivos y el acoso a la iglesia católica; b) el mensaje individualista salvacionista (anti-alcohol, renacimiento individual) y apolítico de las sectas evangélicas; c) estas iglesias han utilizado antes los idiomas mayas y respetan parte de las tradiciones; c) el apoyo y facilitación del Ejército a algunas sectas.
(1.13) "En la tradición maya quien cometía una acción fuera del orden social, que ahora se le denomina delito, no debía pagar por su error aislado de la sociedad sino, por el contrario, inmerso en ella: esa persona debía reparar, de alguna manera la falta que cometió." (Dary, 1997).
(1.14) Camús, 1997
(1.15) Elaboración propia, en base a Breton, A. (1989) El Complejo Ajaw y el Complejo mam. Memorias del II Coloquio Internacional de Mayistas. Vol 1. UNAM. México; Solares, J.(comp.) (1993) Estado y Nación en Guatemala. Flacso. Guatemala; Equipo Ak’Kutan (1993). Evangelio y Culturas en Verapaz. Guatemala.
(1.16) Otras formas recogidas, como el aislamiento, el descompromiso, o el perdón, no han sido consideradas dada su baja frecuencia en los testimonios. Estas bajas cifras de formas de afrontamiento como el aislamiento o el descompromiso pueden obedecer tanto al sesgo de que probablemente las personas que más los usaron no hayan acudido a dar su testimonio, como por el hecho de que la gente quizá tienda en sus respuestas a resaltar la parte positiva del afrontamiento
(1.17) Corby, M. (1983)La necesaria relatividad cultural de los sistemas de valores humanos: mitologías, ideologías, ontologías y formaciones religiosas, Análisis epistemológico de las configuraciones axiológicas humanas". Ed. Universidad de Salamanca. 1983. Instituto Interdisciplinar de Barcelona.
(1.18) Las relaciones de coexistencia entre la guerrilla y las comunidades estuvieron caracterizadas por distintos factores, en ocasiones contradictorios: 1) la expectativa positiva de una buena parte de la gente respecto a la guerrilla, por su valor y defensa de la comunidad 2) la necesidad de la guerrilla de contar con una base de apoyo, a pesar del riesgo de ser blanco de las acciones del Ejército 3) la voluntad de la gente de permanecer en la defensa de la tierra, (especialmente donde algunos eran copropietarios de la Cooperativa de Ixcán) y su convicción de resistencia 4) los intentos por parte de la dirección del EGP de controlar el liderazgo comunitario y las contradicciones con otros sectores 5) las orientaciones de la guerrilla sobre la necesidad de quedarse en las zonas ocupadas, aunque esto varió según los momentos 6) el cerco militar del Ejército que impedía la huida (especialmente en las CPR de la Sierra) 7) la represión ejercida contra la población por parte del Ejército, que produjo sufrimiento extremo y que provocó la salida de gente, por una parte, pero también el refuerzo de la resistencia y el mantenimiento de la relación con sus muertos 8) la presencia de agentes externos (Iglesia, salud, etc.) que ayudó a la población en su proceso de consolidación y organización comunitaria.
(1.19) Ejército de Guatemala. El retorno de los refugiados. Huehuetenango, 25/3/87; Marin Golib, entonces comandante de la Base Militar de Ixcán, en declaraciones a una corresponsal extranjera explicó con alivio que los hombres que retornaban no prestaban servicio militar porque eso significaría "tener un alacrán en la camisa".
(1.20) Desde una perspectiva de género, los hombres tienen una discreta tendencia a dar explicaciones de tipo más socio-político, mientras que las mujeres ponen algo más de énfasis en las razones locales. Así, los hombres atribuyen el conflicto más que las mujeres a problemas intergrupales previos, al gobierno, al contexto socio-económico y la situación de las tierras o a acusaciones por su conducta. Por el contrario, las mujeres predominan algo más que los hombres en dar importancia a los conflictos interpersonaleso la atribución a la propia conducta
(1.21) El concepto de transgresión y reparación tiene una lógica de responsabilidad individual en la cultura maya. La persona que hace algo dañino para la comunidad o los otros, debe hacer algo para repararlo o pagar su culpa. Según Dary (1997) los principios comunitarios tradicionales relacionados con la comisión de delitos fueron barridos por las prácticas belicistas del conflicto: explicar el delito, amonestar, dialogar, resarcir al agraviado y perdonar en presencia de alguna persona con autoridad dentro de la comunidad. El Derecho Internacional Humanitario y el Orden Jurídico Maya: una perspectiva histórica. FLACSO, Guatemala (pp 162 y 171).
(1.22) Hablamos de memorias suprimidas como aquellas memorias de los hechos de violencia que la gente ha tratado de ocultar para defender su vida de los ataques, pero también para defenderse de su propio dolor. Pueden ser suprimidas socialmente, pero muchas veces son guardadas y compartidas en el grupo primario. Ver Thompson (198 ). La voz del pasado.
(1.23) También en otros conflictos armados las violaciones a las mujeres fueron parte de la dinámica de la guerra contra la población civil. Los piratas tailandeses violaron intencionalmente a las mujeres vietnamitas delante de sus familias para asegurar la humillación de todos. Un equipo de investigadores de la Unión Europea que visitó la Ex-Yugoslavia en diciembre de 1992, llegó a la conclusión de que muchísimas mujeres y adolescentes bosnias habían sido violadas en Bosnia-Herzegovina como parte de una campaña sistemática para sembrar el terror. ACNUR (1994). Informe sobre la situación de los refugiados en el mundo. Icaria: Madrid).
(1.24) Jane Dowdeswell, La violación: hablan las mujeres, 1987
(1.25) Predomina en ellas un fuerte sentimiento de tristeza y de injusticia, junto con el miedo, el duelo alterado y los efectos como mujeres. En comparación con el resto de los testimonios, las viudas manifiestan también más recuerdos traumáticos, sentimientos de soledad e incertidumbre, y sufrimiento por hambre. Eso muestra tanto el impacto de las pérdidas como las consecuencias negativas posteriores, especialmente privaciones y falta de control de su vida
(1.26) Fernández Poncela, Ana, Relaciones de género y cambio socio cultural, 1997.
(1.27) Jodelet, 1992.
(1.28) Según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la reparación debe cubrir la globalidad de perjuicios que sufrió la víctima; comprendiendo las medidas individuales relativas al derecho a la restitución, que tiendan a poner a las víctimas en una situación parecida a como se encontraban antes de las violaciones (empleo, propiedades, retorno al país, etc.) medidas de indemnización se refieren a las compensaciones económicas por los daños sufridos, medidas de readaptación se entienden aquellas destinadas a cubrir los gastos de atención de salud o jurídica. medidas de reparación de carácter general de tipo simbólico tales como: el reconocimiento público de su responsabilidad por parte del Estado; las declaraciones oficiales rehabilitando víctimas en su dignidad; las ceremonias conmemorativas, monumentos y homenajes a las víctimas; la inclusión en los manuales de historia de la narración fiel de las violaciones de gravedad excepcional cometidas. el derecho de reparación incluye también las garantías de que no se seguirán cometiendo las violaciones a los derechos de la gente, tales como disolver los grupos armados para-estatales; la eliminación de dispositivos excepcionales, legislativos u otros, que favorezcan las violaciones; y las medidas administrativas u otras que conciernen a los agentes del Estado que han tenido responsabilidades en las violaciones y atrocidades.
(1.29) Por ello, las acciones de reparación deberían tener en cuenta la participación de las poblaciones afectadas, su capacidad de decisión, y criterios claros basados en la equidad que deberían guiar los pasos de las distintas medidas de reparación, ya sean éstas de carácter económico o psicosocial.
Páginas relacionadas:
El Genocidio de Guatemala: Represión Militar y Violaciones de Derechos Humanos
Crímenes de Genocidio y Contra la Humanidad
Procesos judiciales y Comisiones de la Verdad por graves violaciones de derechos humanos
Tabla normativa básica de concordancias entre normas en relación a violaciones de derechos humanos
Informes relacionados:
El Genocidio de Guatemala: Represión Militar y Violaciones de Derechos Humanos
Informe Informe Final de la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)
Informe "Guatemala: Memoria del silencio