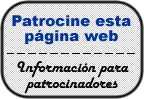|
|
Herramientas para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos |
Este Portal usa cookies. Si usa nuestro Portal, acepta nuestra Política de cookies |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EL SALVADOR, 30 AÑOS DE PENOSA IMPUNIDAD |
Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.
Investigador y consultor de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos
Ex miembro de la División de Derechos Humanos de ONUSAL (Misión de la ONU en El Salvador)
Artículo publicado en El País, el día 27 de agosto de 2010
La avalancha de acontecimientos tanto internacionales como domésticos que acaparan nuestra atención nos hacen olvidar muy fácilmente acontecimientos y conmemoraciones cuyo peso moral y social merece, sin embargo, un obligado recuerdo.
Así, no resulta extraño que pasara inadvertida en su momento una importante conmemoración: el trigésimo aniversario del vil asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, máxima autoridad de la Iglesia Católica en aquel país y prominente figura del catolicismo comprometido con las clases más humildes de América Latina. Posición extremadamente arriesgada en aquellos años de plomo, en que los grandes asesinos, secuestradores y torturadores latinoamericanos circulaban libremente y hacían de las suyas con la más repugnante impunidad.
En efecto, el lunes 24 de marzo de 1980, en plena celebración de la misa que oficiaba en la pequeña capilla del hospital de la Divina Providencia, en la colonia Miramonte de la capital salvadoreña, la muerte alcanzó a monseñor Romero de forma no precisamente inesperada, pues poco antes manifestó que se sabía mortalmente amenazado.
La escena real fue absolutamente gansteril, digna de la más depurada cultura mafiosa. Un coche se detuvo silenciosamente frente a la puerta abierta de la capilla. Desde la ventana trasera del vehículo, un individuo, armado con un rifle de muy pequeño calibre (22 cp) apuntó con toda frialdad y efectuó un único disparo, alcanzando en el corazón al prelado, que se desplomó junto al altar. Acto seguido, el tirador dijo en voz baja al conductor: “En marcha. Despacio. Tranquilo.” (Testimonio prestado años después ante la comisión investigadora de la ONU por el propio conductor, hoy refugiado en Estados Unidos y acogido al programa de protección de testigos). La trágica imagen del arzobispo yacente, arrojando gran cantidad de sangre por la boca, ocupaba al día siguiente las portadas de la prensa mundial.
Pero este tipo de muerte resulta aún más notable teniendo en cuenta la trayectoria previa de la víctima, caracterizada por un fuerte elemento de contradicción. Tres años antes, en 1977, al ser designado para encabezar aquella archidiócesis, su nombramiento fue recibido con júbilo y visible satisfacción por la oligarquía dominante, por los militares, y por los partidos ultraderechistas representantes de esas fuerzas sociales. El hasta entonces obispo Romero era conocido por sus posiciones conservadoras, muy alejadas de las líneas reformistas del Concilio Vaticano II. Su ejecutoria, a lo largo de su carrera eclesiástica en décadas anteriores, había resultado muy tranquilizadora para la clase dominante, y, por el contrario, le había originado serias tensiones con el clero vinculado a la Teología de la Liberación y, muy particularmente, con aquel núcleo progresista formado por los jesuitas españoles de la UCA, que a su vez serían asesinados nueve años después por su línea de compromiso cristiano y social.
Sin embargo, contradiciendo aquella trayectoria precedente, los tres últimos años de la vida del prelado, ya arzobispo (1977-80), iban a significar un cambio espectacular, que nadie, ni la oligarquía, ni el ejército, ni sus propios subordinados eclesiásticos, ni probablemente él mismo, hubieran podido previamente imaginar. Sólo tres semanas después de su elevación al arzobispado, ocurrió un suceso trágico y desequilibrante, que vino a alterar su anterior posición. Su amigo personal, el padre Rutilio Grande, párroco de Aguilares, era asesinado por uno de los llamados escuadrones de la muerte. La comprometida línea de aquel sacerdote en favor de los más pobres le hacía vivir bajo continua amenaza de muerte, hasta que la amenaza se cumplió. Aquel asesinato conmovió profundamente al recién nombrado arzobispo, que inició el gran giro que le llevaría al choque con los poderes fácticos salvadoreños, conocidos, desde siempre, por su aguda capacidad letal.
A partir de entonces, la línea del arzobispo Romero, en su defensa cada vez más firme de los extensos sectores desfavorecidos de aquella sociedad, le fue enfrentando con creciente intensidad a los designios de quienes realmente detentaban el poder. El punto culminante, la gota que desbordó el vaso criminal, se produjo la víspera de su muerte, en su homilía del domingo día 23 de marzo de 1980 en la catedral metropolitana. Pronunciándose frente a la brutal represión desplegada contra las manifestaciones de protesta producidas en los días inmediatamente anteriores, monseñor Romero instó a los soldados a desobedecer las órdenes de disparar contra el pueblo. Y, a continuación, pronunció su celebre frase: “Os ruego, os suplico, os ordeno, en nombre de Dios, que cese la represión.” Fue su sentencia de muerte. A la mañana siguiente caía bajo la bala asesina.
Las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas permitieron conocer con precisión la forma en que el crimen se gestó y ejecutó. En él desempeñó el protagonismo máximo un destacado militar ultraderechista, de escasa graduación pero de irresistibles ambiciones políticas: el mayor Roberto D'Aubuisson, quien, en uno de esos inauditos sarcasmos propios de sociedades como aquélla, llegaría a presidir pocos años después nada menos que el Parlamento de El Salvador.
Tal como precisó la citada Comisión de la ONU en su informe final (Nueva York, 15-3-93), el mayor D'Aubuisson ordenó a los capitanes Alvaro Saravia y Eduardo Avila que procediesen a la eliminación del arzobispo en aquel lunes día 24. En cumplimiento de tal encargo, ellos se ocuparon, junto con gente de su entorno escuadronero, de materializar todos los elementos necesarios: tirador, arma, vehículo, hora y lugar, punto de partida, selección del chófer y conducción del ejecutor al lugar del crimen. Fue precisamente el chófer del capitán Saravia el designado para desplazar hasta el lugar al tirador seleccionado, y quien lo llevó posteriormente a presencia del mismo capitán, a quien comunicó la ejecución del encargo. A su vez, fue este oficial quien comunicó al mayor D'Aubuisson el cumplimiento de ‘la misión’. Hubo, sin embargo, un importante dato que no pudo ser averiguado por la comisión: la identidad del tirador, un sujeto de alta estatura y mediana edad, con barba, vestido de civil y desconocido para el conductor que lo transportó.
Hoy día, tres décadas después, el citado Saravia –perseguido en Estados Unidos, huido actualmente de la justicia en un país no revelado, y convertido en un pingajo humano por el envejecimiento, la mala vida y el abuso alcohólico- ha explicado minuciosamente todo lo ocurrido la víspera y el propio día del crimen. “¡Encárgate!” (“¡Hacete cargo!” en la literalidad del léxico local), fue la orden telefónica que el capitán recibió del mayor d’Aubuisson. Aquel capitán Saravia que recibía y cumplía aquella orden, encargándose de la preparación y ejecución del asesinato del arzobispo, era un personaje descrito en estos términos por otro de los implicados: “Siempre llevaba dos pistolas: una en la cintura, la 45 Gold K, y otra en el tobillo, la 380.” “Un psicópata”, escueta definición de Saravia por uno de los fundadores del partido Arena, inicialmente surgido del escuadrón de la muerte dirigido en aquellos años por d’Aubuisson. Otro de sus colegas describe así a aquel Alvaro “Chele” Saravia de 1980: “Saravia estaba loco. Le decías que un dentista te jodió y al día siguiente el dentista estaba muerto.” Todo ello concordante con los desquiciados parámetros de aquella sociedad salvadoreña envenenada por los odios del conflicto, en la que abundantes facinerosos civiles y militares de gatillo fácil estaban dispuestos a secuestrar y matar, y en la que el eslogan “Sea patriota, mate a un cura” gozaba de gran predicamento en aquella desalmada extrema derecha liderada por el mayor.
D'Aubuisson murió de cáncer en febrero de 1992, al mes siguiente del acuerdo de paz de Chapultepec. Pero en marzo de 1993, sólo cinco días después de que la ONU hiciera público el informe de su Comisión de la Verdad (documentando, entre otros, los crímenes cometidos por numerosos militares), el presidente Alfredo Cristiani promulgó la amnistía general que tenía previamente anunciada para apaciguar al ejército, muchos de cuyos miembros iban a aparecer en dicho informe –como así fue- implicados en algunos de los peores crímenes de la represión.
Lo cierto es que aquella amnistía mantiene, todavía hoy, a prácticamente todos los asesinos salvadoreños de aquellos años en una vergonzosa impunidad. En definitiva, el caso de El Salvador corresponde al modelo de lo que hoy llamamos “una transición sin justicia.”
Asesinatos como el de monseñor Romero siguen clamando, 30 años después, por la vigencia y aplicación -todavía no lograda- de ese carácter imprescriptible que les asigna la Justicia Universal.
Páginas relacionadas:
Crímenes de Genocidio y Contra la Humanidad
Procesos judiciales y Comisiones de la Verdad por graves violaciones de derechos humanos
Tabla normativa básica de concordancias entre normas en relación a violaciones de derechos humanos
|
Contacto |
|
Puede contactar con Prudencio García Martínez de Murguía a través de la siguiente dirección:
|